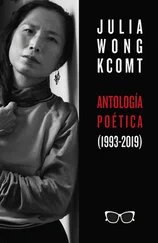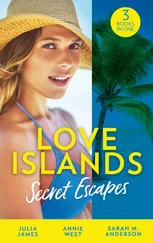«No lo sé, Rodriguito. Tú lo pones muy fácil y yo, que te conozco, sé que no piensas así.»
Navarra sonrió. El ruso era el único que lo llamaba con aquel diminutivo, valiéndose probablemente de los quince centímetros con los cuales lo superaba.
«Cuando éramos jóvenes era diferente, ¿no? Estábamos convencidos de poder cambiarlo todo, hicimos una revolución por eso. ¿Has pensado alguna vez cuántos han tenido la fortuna y la desgracia de vivir una revolución? Una ocasión única, y a pesar de todo, las cosas no fueron como pensábamos, ¿no?» El ruso hizo una mueca, fortalecido por su mismo discurso.
«Mira, Igorcito, yo no pienso más en ello. Esta es la realidad.»
«Nadie piensa en ello, este es el problema.»
El camarero llegó con el filete. La natilla rebosaba la patatas humeantes y Navarra sintió la saliva inundarle la boca.
«A veces pienso en cómo hemos cambiado», insistió el ruso. «No lo digo solo por ti. Hablo también por mí.»
«No le des demasiado peso. De jóvenes pensábamos que se pudiesen combatir la injusticia y abatir las tiranías. Éramos presuntuosos y no entendíamos nada. Pon además que el tirano –aquel tirano– lo eliminamos de veras, ¿y quién podía detenernos? Han sido necesarias duchas frías, pero ahora hemos comprendido que las revoluciones se hacen siempre en nombre de algún otro, más potente y astuto, que luego de liberador se transforma en un nuevo tirano: ¿simple, no? Si has estudiado un poco de historia, te darás cuenta de que siempre fue así». Navarra terminó su discurso con una expresión bufa que hizo sonreír a Igor.
«La historia la conozco. Si quieres te recito la de nuestro glorioso partido comunista…»
El comisionado lo interrumpió:
«No me ocupo más de política. Hago un trabajo que me lo impide. ¿Comes algo?», preguntó al ruso. Cogió los cubiertos como bayonetas, estaba listo para morder el primer bocado.
«No. Te acompaño aún un poco con la Smirnoff.» Después retomó: «¿Y qué haces si no tienes más ideales en que creer?»
«Pienso en la muerte», respondió Navarra.
Igor estalló en una carcajada.
«¿Qué quieres decir?»
«Digo que es mejor morir jóvenes, cuando todavía no tienes nada qué recriminarte. De viejos es peor, porque pasas el tiempo pensando en tus errores y en todo lo que has hecho mal.”
Transcurrieron el resto de la noche conversando. Igor exponía a Navarra los problemas con el personal y el resultado de una pelea con un cliente.
«Los perderás a todos», le dijo el comisionado. «Los clientes se vician, tú en vez les pegas.»
«Mientras Dantón esté en la cocina, será difícil que se vayan.»
Se quedaron a conversar hasta medianoche. Mientras tanto, Navarra terminó la botella de tinto chileno, dejándose mecer por el vientecillo que provenía del lago. Igor se alejó del vodka, pero aún encontró el tiempo para gritar algunos improperios a uno de los camareros que había dejado caer un plato al suelo. Navarra le impidió levantarse y hacer una escena. Luego, poco propenso a la idea de irse, pero pensando en lo que le esperaba al día siguiente, se levantó y saludó al amigo. Arrancó el carro y permaneció quieto por un buen minuto antes de partir. Estaba pensando, no lograba concentrarse, como si no consiguiese enfocar el cerebro.
«Debo beber menos», se dijo, aun sabiendo que ese no era su principal problema. Dirigió el carro hacia el centro, dio una ojeada fuera de un par de locales hasta que contempló la posibilidad de pasar por La Negra. Giró alrededor de la colina de Tiscapa y frenó por los semáforos en sucesión. Miró a la altura: aquel lugar siempre le acongojaba un poco, por las implicaciones de la historia, de lo que habría podido ser y no había sido. El perfil negro de Sandino, que se recortaba en el horizonte a la luz de la luna, parecía un gigante listo para bajar a la ciudad.
Estaba entrando en un territorio de arenas movedizas de la mente y se esforzó en pensar en el inminente encuentro con La Negra. Al contrario, cuando estaba acercándose a la casa de la amante, cambió de idea y dirigió el auto hacia el barrio exclusivo de Los Cedros.
Aminoró la velocidad cuando embocó la calleja en subida que llevaba hacia la cima de la colina. El desorden urbanístico de los barrios del centro se había transformado en un barrio de calles limpias y ordenadas, con pulcras avenidas que servían para entrar en lujosas casas. En cada esquina, una garita blanca y azul delataba la presencia de los guardias de seguridad, que ya habían tomado nota del número de su matrícula. Al comisionado no le importaba. Avanzaba a treinta kilómetros por hora hacia una meta que conocía bien. La casa que buscaba se entreveía apenas entre el denso follaje del seto de la valla. Detuvo el carro sin apagar el motor. La casa estaba inmersa en el silencio y no se veían luces encendidas. Navarra buscó, sin fortuna, entrever una señal de vida, quizá tan solo una sombra. Estaba a punto de ponerse en marcha cuando vio acercarse en el espejo retrovisor el auto de vigilancia. En vez de importunarlo, los agentes pasaron derecho haciendo un gesto de saludo.
Deben estar acostumbrados a verme aquí, pensó el comisionado.
Dio un último vistazo a la casa donde había vivido por ocho años y cogió el camino del retorno.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.