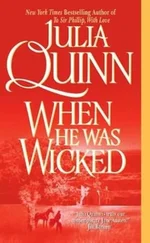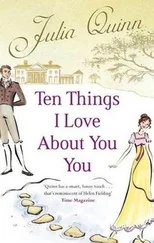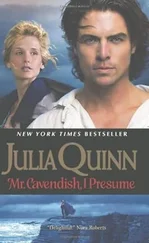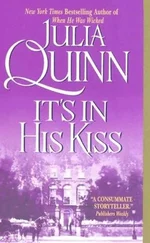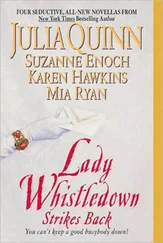Julia Quinn
El Diario Secreto De La Señorita Miranda Cheever
Cuando tenía diez años, la Señorita Miranda Cheever no mostraba signos de gran belleza. Su pelo era castaño -lamentablemente- al igual que sus ojos; y sus piernas, extraordinariamente largas, se negaban a aprender nada que pudiera ser ni remotamente llamado gracia. Su madre solía remarcar que definitivamente andaba a zancadas por la casa.
Desgraciadamente para Miranda, la sociedad en la que había nacido daba gran valor a la apariencia femenina. Y aunque sólo tenía diez años, sabía que a ese respecto era considerada inferior a la mayoría de las otras chicas que vivían en las cercanías. Los niños siempre encontraban la forma de enterarse de estas cosas: normalmente, gracias a otros niños.
En la fiesta del onceavo cumpleaños de Lady Olivia y el honorable Winston Bevelstoke, los dos hijos gemelos del Conde y la Condesa de Rudland, ocurrió un incidente verdaderamente desagradable. La casa de Miranda estaba bastante próxima a Haverbreaks, la vieja casa de los Rudland cerca de Ambleside, en el País de los Lagos de Cumberland, y siempre había compartido las lecciones con Olivia y Winston cuando eran residentes. Se habían convertido en un trío bastante inseparable, y raramente se molestaban en jugar con los demás niños de la zona, muchos de los cuales vivían casi a una hora de camino.
Pero una docena o así de veces al año, y especialmente en los cumpleaños, todos los niños de la nobleza y la alta burguesía locales se reunían. Fue por esta razón que Lady Rudland dejó escapar un gruñido nada propio de una dama; dieciocho pilluelos estaban dejando barro tras sus pisadas con gran regocijo por toda su sala de estar, después de que la fiesta de los gemelos en el jardín se viese interrumpida por la lluvia.
– Tienes barro en la mejilla, Livvy -dijo Miranda, alargando la mano para limpiársela.
Olivia dejó escapar un dramático suspiro pesado.
– Será mejor que vaya al aseo, entonces. No querría que Mamá me viese así. Ella detesta la suciedad, y yo detesto oírla diciéndome lo mucho que la aborrece.
– No veo cómo tendría tiempo para objetar por un poco de barro en tu cara cuando lo tiene por toda la alfombra. -Miranda lanzó un vistazo hacia William Evans, quién soltó un grito de guerra y se lanzó sobre el sofá. Apretó los labios; o de otra forma, sonreiría-. Y los muebles.
– Da igual, será mejor que haga algo con esto.
Se deslizó fuera de la habitación, dejando a Miranda cerca de la entrada. Miranda observó la conmoción durante un minuto o más, bastante contenta de estar en su lugar habitual como observadora, hasta que, por el rabillo del ojo, vio que alguien se acercaba.
– ¿Qué le trajiste a Olivia por su cumpleaños, Miranda?
Miranda se giró para ver a Fiona Bennet ante ella, elegantemente vestida con un vestido blanco con faja rosa.
– Un libro -contestó-. A Olivia le gusta leer. ¿Qué le trajiste tú?
Fiona alzó una caja vistosamente pintada atada con un cordón plateado.
– Una colección de cintas para el pelo. Seda y satín, e incluso raso. ¿Quieres verlas?
– Oh, pero no me gustaría arruinar la envoltura.
Fiona se encogió de hombros.
– Todo lo que tienes que hacer es deshacer el cordón con cuidado. Yo lo hago cada Navidad -deslizó el cordón y levantó la tapa.
Miranda contuvo el aliento. Sobre el raso negro de la caja descansaban al menos dos docenas de cintas para el pelo, todas ellas exquisitamente atadas en un lazo.
– Son preciosas, Fiona. ¿Puedo ver una?
Fiona entrecerró los ojos.
– No tengo barro en las manos. ¿Ves? -Miranda sostuvo las manos en alto para que las inspeccionara.
– Oh, muy bien.
Miranda bajó la mano y levantó una cinta violeta. El satín parecía pecaminosamente lustroso y suave en sus manos. Se colocó el lazo coquetamente contra el pelo.
– ¿Qué te parece?
Fiona puso los ojos en blanco.
– Violeta no, Miranda. Todo el mundo sabe que queda mejor con el pelo rubio. El color prácticamente desaparece contra el castaño. Tú obviamente no puedes llevar uno.
Miranda le tendió de vuelta la cinta.
– ¿Qué color va con el cabello castaño? ¿El verde? Mi mamá tiene el cabello castaño, y la he visto llevar cintas verdes.
– El verde sería aceptable, supongo. Pero queda mejor con el pelo rubio. Todo queda mejor con el pelo rubio.
Miranda sintió una chispa de indignación alzarse en su interior.
– Bueno, entonces no sé qué vas a hacer tú entonces, Fiona, ya que tu pelo es tan castaño como el mío.
Fiona retrocedió con un jadeo.
– ¡No lo es!
– ¡Sí lo es!
– ¡No lo es!
Miranda se inclinó hacia delante, con los ojos entrecerrados de manera amenazante.
– Será mejor que eches un vistazo en el espejo cuando vayas a casa, Fiona, porque tu pelo no es rubio.
Fiona devolvió la cinta violeta a su caja y cerró la tapa de golpe.
– Bueno, solía ser rubio, mientras que el tuyo nunca lo ha sido. Y además, mi pelo es castaño claro, y todos saben que es mejor que castaño oscuro. Como el tuyo.
– ¡Mi pelo castaño oscuro no tiene nada de malo! -protestó Miranda. Pero ya sabía que la mayor parte de Inglaterra estaba en desacuerdo con ella.
– Y -añadió Fiona con malicia- ¡tienes los labios grandes!
La mano de Miranda voló hasta su boca. Sabía que no era hermosa; sabía que ni siquiera la consideraban bonita. Pero nunca antes había visto nada de malo en sus labios. Levantó la vista hacia aquella chica que sonreía con satisfacción.
– ¡Tú tienes pecas! -gritó.
Fiona retrocedió como si la hubiesen abofeteado.
– Las pecas se van. Las mías se irán algún día antes de que cumpla los dieciocho. Mi madre me pone jugo de limón todas las noches. -Resopló por la nariz con desdén-. Pero no hay remedio para ti, Miranda. Tú eres fea.
– ¡No lo es!
Ambas chicas se giraron para ver a Olivia, que había vuelto del aseo.
– Oh, Olivia -dijo Fiona-. Sé que tú y Miranda sois amigas porque vive muy cerca y compartís las lecciones, pero debes admitir que no es demasiado bonita. Mi mamá dice que nunca conseguirá un marido.
Los ojos azules de Olivia brillaron peligrosamente. La única hija del conde de Rudland siempre había sido excesivamente leal, y Miranda era su mejor amiga.
– ¡Miranda conseguirá un marido mejor que el tuyo, Fiona Bennet! Su padre es un barón mientras que el tuyo es un simple señor.
– Ser la hija de un barón no marca mucha diferencia a menos que una tenga belleza o dinero -recitó Fiona, repitiendo las palabras que obviamente había oído en casa-. Y Miranda no tiene ninguno de los dos.
– ¡Cállate, estúpida! -exclamó Olivia, golpeando el pie contra el suelo-. Ésta es mi fiesta de cumpleaños, y si no puedes ser amable, ¡te irás!
Fiona tragó saliva. Sabía bien que no debía ofender a Olivia, cuyos padres tenían la categoría más alta de la zona.
– Lo siento, Olivia -murmuró.
– No te disculpes conmigo. Discúlpate con Miranda.
– Lo siento, Miranda.
Miranda se quedó en silencio hasta que por fin Olivia le dio una patada.
– Acepto tus disculpas -dijo a regañadientes.
Fiona asintió y se fue corriendo.
– No puedo creer que la llamaras estúpida -dijo Miranda.
– Tienes que aprender a defenderte sola, Miranda.
– Me estaba defendiendo sola bastante bien antes de que aparecieses, Livvy. Sólo que no en voz tan alta.
Читать дальше