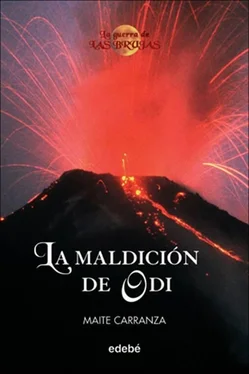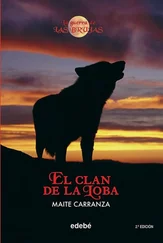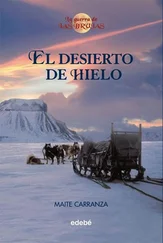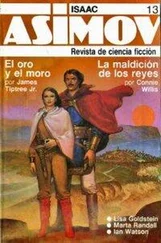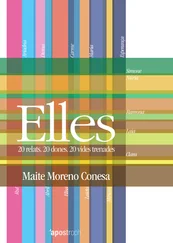Selene chasqueó los dedos.
– No necesitamos tu valor. Tenemos a Yusuf Ben Tashfin, un guerrero almorávide dispuesto a convocar a su ejército de guerreros muertos.
Anaíd intervino con contundencia.
– No estamos en condiciones de rechazar ninguna ayuda, mamá.
Y aunque dijo «mamá», lo dijo con autoridad. Selene se dio media vuelta y se sentó en la litera, concediéndose una tregua.
– Haz lo que quieras. Luego no digas que no te avisé.
Anaíd cogió a Gunnar de la mano y lo arrastró al interior del cubículo.
– Quédate, por favor. No le hagas caso.
La caravana era pequeña, pero también resultó suficientemente grande para que tres cuerpos quedaran distanciados entre ellos. A pesar de que oían perfectamente el sonido regular de sus respiraciones y hasta percibían el calor ajeno, cada uno de ellos se sumió en sus pensamientos, en sus mundos privados.
Anaíd frotó su anillo de esmeralda y Ben Tashfin, el espíritu servicial que convocaba con ese simple gesto, se materializó y se inclinó ante ella.
– Vigilaré por vos, mi señora, descansad tranquila.
Selene y Gunnar ni siquiera parpadearon y Anaíd se dio cuenta de que no podían ver ni oír al espíritu.
Saberse más poderosa que sus propios padres no la consoló en absoluto.
¿Qué clase de familia eran? Una Omar, un Odish y… su hija. Los tres vértices de un triángulo de afiladas aristas.
Una extraña familia.
Las alianzas
Primero fue el resplandor del rayo y unos segundos después el estruendo del trueno. Anaíd se incorporó bruscamente sin acordarse de que estaba embutida en una litera de una caravana, a pocos centímetros del techo metálico. Levantó la cabeza, se pegó un buen porrazo y gritó, claro. Pero en lugar de la voz de Selene le respondió una voz masculina, aterciopelada como una balada irlandesa, que la arrulló.
– Duerme, Anaíd, sólo es una tormenta. Duerme, mi niña.
La voz tarareó una melodía y sus sonidos la arroparon. ¿O fueron unas manos? En su duermevela Anaíd sintió cómo una mano grande le retiraba con ternura el flequillo de su frente y se entretenía siguiendo los trazos de su rostro. Su palma ocupaba casi todo el óvalo de su cara. Tenía un tacto áspero, pero cálido, y pensó que estaba ávida de cariño.
Aquella mano, encallecida por el trabajo y surcada de cicatrices, había asido centenares de cuerdas, empuñado docenas de espadas y acariciado miles de cuerpos. Era la mano de Gunnar, que había permanecido vigilante toda la noche hasta que, a las primeras luces del alba, se había extasiado en la contemplación silenciosa de su hija.
Selene tampoco dormía. Estaba inmóvil en su litera, hecha un ovillo, y reteniendo con avaricia todos sus pensamientos para que Gunnar no se los robara ni llegase siquiera a intuirlos.
Tan ensimismados estaban ambos en sus propias elucubraciones que no se percataron del cariz que estaba adquiriendo la tormenta, hasta que se desató el vendaval y la caravana incluso se tambaleó peligrosamente. Y cuando la lluvia comenzó a repiquetear contra el techo del vehículo, el sonido de las gotas que caían a millones se multiplicó en infinitos golpes y el agua se transformó en piedra. Anaíd se desveló definitivamente. Algo le decía que esa tempestad no auguraba nada bueno.
Y Gunnar sintió la misma certeza.
– Es Baalat.
Únicamente Selene, ya fuese por llevar la contraria o porque realmente lo pensaba, aportó la nota discordante.
– Es una simple tormenta.
De simple nada. En un alarde de espectacularidad, tal vez ofendida por el adjetivo de Selene, la tormenta desencadenó un viento huracanado que embistió el flanco izquierdo del vehículo, justo donde se abría la ventana de la minúscula cocina, y el vendaval reventó el cristal. Granizaba, y por el hueco se colaron a gran velocidad piedras heladas del tamaño de un huevo de alondra.
– ¡Aparta! -avisó Gunnar ante el gesto instintivo de Selene de acercarse a recoger el estropicio.
Y la obligó a agacharse mientras agarraba la mesa de fórmica que estaba sujeta al suelo del vehículo y la estiraba con fuerza. Los músculos de los brazos y el cuello se hincharon tensos, a punto de reventar, hasta que la arrancó de cuajo y la colocó a guisa de parapeto ante la ventana vacía para impedir que penetrasen con furia los proyectiles de hielo.
– Rápido. Ayudadme a atrancarla.
Anaíd se puso en pie rápidamente y, con los píes descalzos, saltó para ayudar a Gunnar.
– ¡Cuidado con los cristales!
Cristales o pedazos cortantes de hielo, tanto daba, Anaíd notó la mordedura del frío en sus plantas desnudas; pero no tenía tiempo de calzarse, ni de abrigarse.
Unos minutos más tarde, Selene recogía con una pala el granizo que cubría el suelo y Gunnar claveteaba la mesa contra la ventana mientras Anaíd le ayudaba sosteniendo las patas sobre sus hombros. Cuando Gunnar dio el último toque de martillo, se limpió el sudor de su rostro y la tarea estuvo finalizada, el viento remitió y dejó de golpear la chapa. La lluvia, mansamente, comenzó a caer.
No es que Anaíd prefiriese que el viento y el granizo acabasen con la caravana, pero le resultaba descorazonador haberse tomado todo ese trabajo para asistir luego a un plácido espectáculo de chirimiri.
Ella lo pensó, pero Selene lo dijo y sembró cizaña:
– Genial. Te cargas la mesa, agujereas el suelo, destrozas la chapa y… ¿Para qué? Fíjate, sólo caen cuatro gotas.
Gunnar, sin embargo, no le hizo el más mínimo caso.
– Shhh. ¿No lo notas?
Fue suficiente. Anaíd lo notó. Notaba desde hacía un rato una mano fría tanteándola, pretendiendo hurgar en su interior. Aunque no le había hecho caso, lo notaba. Gunnar tenía razón y Selene no quería siquiera escuchar.
– Claro que lo noto: noto que llueve y basta.
– Es la calma que precede a la tormenta.
– Por si no te has enterado, la tormenta ya se ha producido.
– Te equivocas. Eso era sólo una advertencia.
Anaíd hizo caso de Gunnar y se concentró para VER a través de la oscuridad. Y al poco tiempo vio la sombra que instigaba los cielos y que atraía las nubes hacinándolas las unas sobre las otras, hinchándolas, cargándolas mortalmente de agua. Eran nubes anómalas, venidas de los confines de la tierra, que acudían a la llamada de una fuerza que las invocaba. Un conjuro poderoso estaba concentrando sobre ellos la potencia de mil tormentas.
Se disponía a ESCUCHAR cuando Selene se lo impidió abriendo la puerta de la caravana y protagonizando una sobreactuación estelar.
– ¿Lo veis? Es lluvia, simplemente lluvia. La lluvia no hace daño, sólo moja.
Y de un salto salió fuera del pequeño recinto, corrió unos metros y levantó los brazos riendo y dando vueltas.
– Agua, agua fresca, deliciosa.
Alzó la cabeza dejando resbalar las gotas de lluvia por su rostro y sacando la lengua para atraparlas, como si estuviese sedienta.
– Ven, hija, ven a bailar bajo la lluvia como hemos hecho siempre.
Anaíd contempló atónita a su madre danzando juguetonamente mientras sus ropas se empapaban y se adherían a su piel. Al cabo de unos instantes el cabello de Selene chorreaba sobre su figura danzante, que por la misma extravagancia del gesto resultaba hermosa. Tras ella los campos de almendros cubiertos de granizo resplandecían en la oscuridad con una blancura engañosa. Los troncos desnudos, despojados de las últimas flores por el viento huracanado, se retorcían corno cuerpos agonizantes.
– Mamá, vuelve, es peligroso.
– Ven, Anaíd, es una tormenta de primavera.
No, no era ninguna tormenta. Anaíd tenía más poderes que su madre y VEÍA en la superficie espectral del granizo que cubría la tierra reflejarse como en un espejo la zarpa de una bruja Odish.
Читать дальше