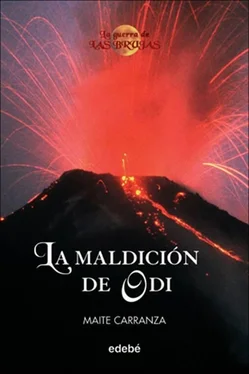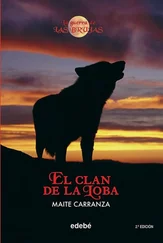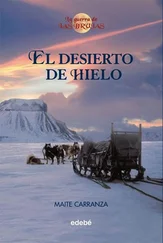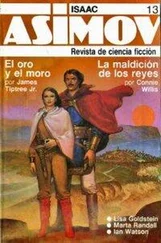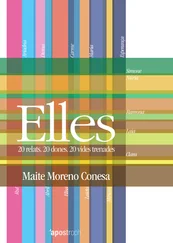– Es grande -objetó Gunnar.
– Tú calla, que hace mil años que no tienes hijos.
– ¿Y Anaíd?
– Nunca le compraste un jersey.
Anaíd hizo oídos sordos a sus disputas e imaginó a Rosa, rechoncha y llorona, embutida en el minúsculo jersey de rayas verdes y azules.
– ¿Y ya cabrá aquí dentro? Parece de juguete.
Roc se lo arrancó de las manos y dio su veredicto.
– Es grande, es una talla de tres meses. Y para Urt, en la época en que nacerá, no sirve: es demasiado ligero.
– Te lo dije -remató Gunnar.
Anaíd y Selene se deshincharon. Roc era un experto; por algo tenía siete hermanos pequeños, y Elena, su madre, estaba de nuevo embarazada.
Selene dejó caer la bolsa al suelo.
– No valgo para esto.
Anaíd la animó.
– Claro que sí, mamá, lo harás muy bien.
– Soy un desastre.
– Que no, que eres estupenda. Si quieres, yo te ayudaré.
– Será peor, Anaíd, lo nuestro no son los niños.
– Pero me hace ilusión -se defendió Anaíd.
Selene sonrió con una sonrisa espléndida.
– ¿De verdad?
– Pues claro, será divertido tener un bebé en casa.
Roc se permitió intervenir.
– Si me permites, me puedes nombrar asesor.
– ¡Eh, eh, que nadie me quite el puesto! Yo seré el padre -dejó bien claro Gunnar.
– ¿Y yo qué seré? ¿La tía frustrada y algo loca? -interrumpió Clodia, que no podía sufrir perder el protagonismo de la escena más allá de medio minuto.
– ¿Si prefieres ser la tía ligona? -le ofreció Anaíd de todo corazón.
Clodia se hizo la víctima.
– ¿Ah, sí? Encima cachondeo. ¿Cómo puedes burlarte de una pobre chica abandonada?
Anaíd admiraba la capacidad de Clodia de salir airosa de todo.
– Por poco rato. A tu alrededor hay siete millones de personas de las cuales, por cálculo de probabilidades, debe de haber cien mil chicos que encajarían perfectamente contigo.
Clodia se giró teatralmente.
– ¿Ah sí? Pues mira por dónde, yo no veo a ninguno.
Alzó las manos al cielo y gritó dando vueltas sobre sí misma:
– ¿Dónde está el chico de mis sueños? Lo estoy esperando. No hace falta que me caigan los cien mil juntos, con uno tengo bastante.
Anaíd se alejó unos pasos y movió imperceptiblemente los labios.
Bajo los pies de Clodia se hundió entonces la tapa de la alcantarilla y Clodia cayó con gran estrépito por las tripas recién abiertas de la gran ciudad.
– ¡Ahhh! -gritó Clodia desapareciendo… como por arte de magia.
Gunnar miró con gesto acusador a Selene y Selene desvió la mirada hacia Anaíd.
– ¿Y ahora qué? ¿Quién la va a sacar de ahí dentro?
Anaíd bajó los ojos avergonzada.
– Sólo quería echar un cable.
Roc estaba boquiabierto.
– ¿Lo has hecho tú?
Anaíd trató de mentir pero no supo.
– Yo sólo le he dado un empujoncito.
Gunnar ya estaba arrodillado junto al enorme agujero negro que conducía a las míticas cloacas de Nueva York, de las que hablaban las leyendas urbanas, pobladas de caimanes, boas y ratas mutantes.
– ¡Clodia! -gritó Gunnar.
Dácil y su madre se acercaron corriendo dispuestas a auxiliar. Los seis se asomaron al hueco de la alcantarilla y los seis al unísono abrieron la boca de asombro.
Clodia, comediante, mediterránea y tan tremebunda como una erupción volcánica, ascendía hacia la superficie de la metrópoli en los brazos de un apuesto bombero neoyorquino que trepaba por una escalerilla. Los saludó agitando la mano como una reina de las fiestas desde lo alto de una carroza.
Al pisar de nuevo la calle tomó la mano del robusto muchacho pecoso de ascendencia irlandesa, y lo presentó:
– He is Jim, my new boyfriend.
Y ante el estupor de sus amigos lo besó. Luego sonrió y paseó su mirada sobre la felicidad ajena que la envolvía. Ya no le daban ganas de llorar.
– ¡Carpe diem!

***