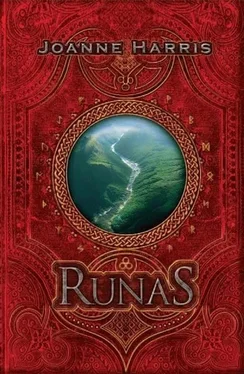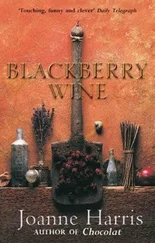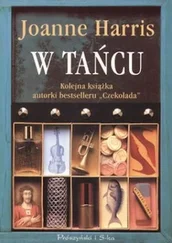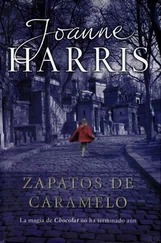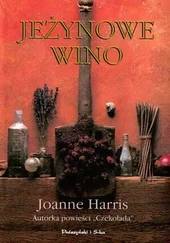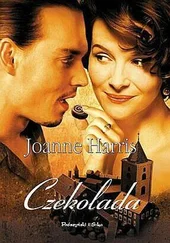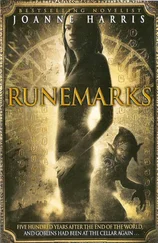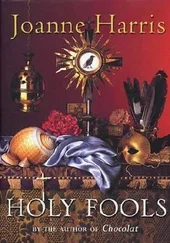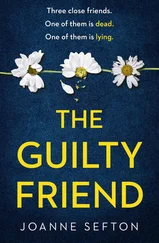«Observa la arcilla», le dijo su padre.
«Ya la veo», respondió Nathaniel.
La arcilla era azul, y olía al lecho del río junto al que la habían recogido. El padre de Nat la sujetaba haciendo hueco entre sus manos, como si fuera un pajaruelo a punto de escapar. Conforme pisaba el pedal, el torno de alfarero giraba y la masa de arcilla empezaba a cobrar forma.
Era una vasija de fondo ancho, con un cuello que se iba afinando con cada vuelta del torno. Nat pensó que nunca había visto nada tan delicado como las grandes manos de su padre acariciando la arcilla, moldeándola y alisándola.
«Prueba tú», le invitó Fred Potter.
Nat rodeó la vasija con sus dedos.
Pero no era ni siquiera un aprendiz, sino tan sólo un niño. Aquella hermosa ánfora de cuello de cisne y curvas elegantes se ladeó, se inclinó y acabó derrumbándose sobre el torno.
Nathaniel empezó a llorar.
«No llores -le pidió Fred, y rodeó los hombros del chico con su brazo-. Siempre podemos hacer otra».
Empezó a accionar el pedal otra vez, y la vasija volvió a levantarse de nuevo para convertirse en una pieza, si cabe, incluso más bella que la anterior.
Fred Potter se volvió y sonrió a su hijo.
«¿Lo ves? -le dijo-. Nuestras vidas son como estas ánforas que fabrico. Las torneas, las moldeas, las horneas en el fuego. Igual que tú, hijo. Tú has sido cocido y endurecido en el horno, pero una vasija de barro no tiene derecho a escoger si quiere contener agua, vino o quedarse vacía. Tú sí posees ese derecho, hijo. Tú sí».
Fue entonces cuando Nat se dio cuenta, para su pesar, de que se trataba de un sueño. Fred Potter nunca habría sido capaz de expresar tales nociones. Sin embargo, aunque apenas había vuelto a pensar en su padre desde que murió, Nat se descubrió a sí mismo deseando creer que estaba a su lado.
«Es demasiado tarde, padre. Todo me ha salido mal».
«Nunca es demasiado tarde. Vamos, agárrate de mi mano…»
Y cuando Nat Potter tomó la mano de su padre, se encontró en paz por primera vez en muchos años, y se dejó llevar en silencio a un lugar donde ni siquiera el Innombrable podría encontrarle.
El Innombrable rugió de frustración cuando se zambulló, sin cuerpo, en Sueño. Al mismo tiempo se oyó una especie de suspiro, como el sonido del mar al romper contra la arena. Diez mil almas a la vez emitieron un único estertor cuando el río Sueño las golpeó como una ola gigante, y todas ellas fueron barridas al instante como granos de arena, rodando, hirviendo, ahogándose, maldiciendo, incluso maravillándose, pues muy pocos de entre ellos habían llegado a soñar alguna vez, y ahora se hallaban aquí, en las mismísimas fuentes del río Sueño.
Algunos sollozaron.
Otros se dedicaron a correr chapoteando como críos en la playa.
Algunos perdieron la cordura.
Los muertos del Hel, que se habían congregado en sus desiertos durante siglos como polvo, ceniza, humo y arena, se sintieron atraídos por aquel movimiento y acudieron como bandadas de pájaros a las orillas del Sueño.
Elías Rede, el examinador conocido en su momento como 4.421.974, tuvo tiempo para decirse: «Se acabaron los números para mí», mientras se zambullía gozoso en las olas.
– La grieta en el Averno -dijo Bálder-. Tú sabes cuál ha sido su causa, ¿verdad, Hel?
El rostro de la diosa siguió inexpresivo, pero a Bálder le pareció ver que su lado vivo enrojecía un poco.
– Has de enmendarlo cuanto antes -afirmó Bálder-. Los muertos se están escapando, y tu reino se halla en peligro.
– Siempre hay muertos de sobra -respondió Hel-. Puedo soportar unas cuantas pérdidas.
– Pero la brecha se está ensanchando. Si el Caos consigue atravesarla…
– No lo haré. El Sueño lo contendrá.
– Tal vez no, Hel. Ya ha destruido tu mundo.
La palabra de Hel era inquebrantable. Como cualquier otra persona, Bálder lo sabía de sobra: era uno de los axiomas de las Tierras Medias.
Pero al parecer lo inquebrantable se había roto, y ahora su reino era un desbarajuste. Bálder sabía lo que eso significaba: que las fuerzas del Caos estaban muy cerca. Si no se hacía nada por detenerlas, la grieta entre los mundos seguiría creciendo hasta provocar brechas similares en el Octavo Mundo, y también en el Séptimo, abriéndose paso por el tejido de los mundos como una carrera en unas medias de seda. Por último, el Caos llegaría a todas partes y sería el momento de un nuevo Ragnarók.
Hel la Nonata también lo sabía. La promesa de recuperar a Bálder la había cegado hasta el punto de no prever ni el peligro que corría ni las consecuencias de sus actos, pero lo que decía el cronófago era indiscutible. Mientras el Sueño inundaba aquel lugar, lentas pero inexorables las manecillas del cronófago seguían acercándose, y cuando se encontraran…
Habló con una voz todavía oxidada por la falta de uso.
– Puedo apuntalar esta torre si el Caos se abre paso hasta aquí, y sellarla para aislarla del resto de los mundos. Podemos estar más allá del Orden y del Caos. Tú y yo solos…, mi amor.
El gesto de Bálder, normalmente risueño, era frío.
– No puedo quedarme aquí y ver cómo los mundos son devorados uno tras otro por mi causa…
– No tienes elección -dijo Hel en tono lúgubre. Los seis segundos de tiempo onírico se habían reducido a tres-. Ninguno de nosotros dos puede hacer nada.
Hel había soñado tantas veces con este momento, ella, que nunca soñaba, y ahora que lo tenía al alcance de su mano…
– Tú sí que puedes -respondió Bálder-. Paga a Loki lo que le debes.
Hel se quedó mirándole un instante.
– ¿Te das cuenta de lo que estás diciendo? A estas alturas nadie puede detener lo que está pasando. Incluso aunque tomara tu vida de nuevo… Además, estamos hablando de Loki. Fue su perfidia lo que provocó tu muerte.
– No importa -insistió Bálder-. Has incumplido tu palabra para resucitarme. ¿Qué clase de fundamento es ése para una relación de verdad?
– Pero aquí estarás a salvo -protestó Hel-. Puedes tener cualquier cosa, lo que quieras. ¿Te molesta mi rostro? Existen encantamientos a los que puedo recurrir para convertirme en hermosa. Puedo parecerme a cualquier diosa: a Sif, incluso a Freya…
Los ojos de Bálder eran fríos como el invierno.
– Sólo son trampas -dijo.
Hel contrajo el ojo vivo en un rictus, cada vez más irritada. «¿Trampas? -pensó-. ¿Qué piensa que utilizan las demás? ¿De verdad cree que el cabello de Freya siempre ha sido de ese color natural? ¿Es que no sabe que Sif usa corsé para tener esa cintura tan estrecha?»
Por primera vez empezó a preguntarse si no había cometido un terrible error trayendo a Bálder a este lugar. Debería haberlo drogado antes. Un simple trago del río Sueño habría bastado para asegurarse su colaboración, al menos hasta que el peligro hubiese pasado.
Sin embargo, ya era demasiado tarde para eso. Bálder se había asomado de nuevo por la ventana, oteando el panorama con los ojos entrecerrados en un gesto de concentración. Durante un segundo le pareció ver a Loki colgando sobre un pozo de serpientes, mientras Odín intentaba desesperadamente agarrar su mano.
Con un chasquido de sus dedos muertos, Hel hizo que la ventana desapareciera, sustituida por un fino tapiz de seda bordado con sofisticadas y lascivas escenas de amantes entrelazados.
Bálder lo vio y se giró.
– Envíame de regreso -dijo con voz plana.
Hel no le hizo caso. Otro gesto, y a su alrededor se materializó una sala de banquetes. Había mesas con cristalería fina, granadas -una tradición en Hel-, pasteles de miel, ostras, dulces y vinos de todos los colores: verde primavera, ámbar oscuro, rosado con tonos dorados y negro tulipán.
Читать дальше