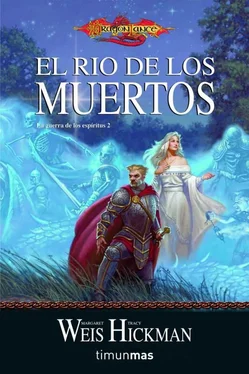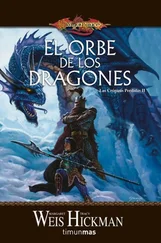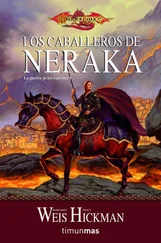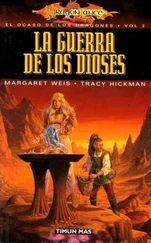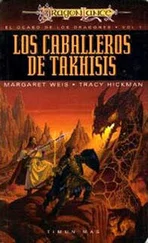Bloques de piedra cayeron sobre ella, rompiéndole el cráneo y la columna vertebral. Árboles astillados le hicieron desgarrones en las alas. Las rocas le partieron los tendones, le abrieron tajos en el vientre con las afiladas aristas. La sangre salió a chorros por debajo de sus escamas. El sufrimiento era insoportable y gritó para que la muerte llegara y la librara de él. La bestia que había matado a tantos gimió y se retorció de dolor a medida que rocas, árboles y edificios se desplomaban sobre ella. La enorme y mal formada cabeza se hundió más y más. Los ojos rojos se giraron hacia atrás en las órbitas. Las alas rotas y la restallante cola dejaron de moverse. Entre estertores y maldiciendo amargamente, Beryl exhaló su último aliento.
Los temblores sacudieron el suelo en torno a la ciudad elfa a medida que el puño inmortal se descargaba con odio. La tierra se quebró y se abrió. Las grietas se ensancharon, las fisuras partieron el lecho rocoso sobre el que se había construido Qualinost. Los Dragones Rojos, contemplando lo que ocurría desde el cielo, vieron un gigantesco agujero donde otrora se alzaba la hermosa ciudad. Los Rojos no les tenían aprecio a los elfos, ya que habían sido enemigos desde el albor de los tiempos, pero aquel panorama era tan horrible, exponente de un poder atroz, que los Rojos no pudieron regocijarse. Contemplaron el desastre e inclinaron la cabeza en un gesto de reverencia y respeto.
Los temblores cesaron, el suelo dejó de combarse y sacudirse. El río de la Rabia Blanca se desbordó de su cauce y se vertió en la inmensa sima abierta donde antes se levantaba la ciudad elfa de Qualinost. Mucho después de que el terremoto acabara, el agua seguía burbujeando, espumajeando, creando grandes olas que rompían contra las orillas recién creadas. Poco a poco, el río se calmó y sus aguas lamieron trémulamente las nuevas riberas que ahora lo rodeaban, que lo abrazaban estrechamente, como si lo espantara su propia furia y lo apabullara la destrucción que había ocasionado.
La noche llegó sin luz de luna ni de estrellas, cual una mortaja tendida sobre los muertos que descansaban a gran profundidad bajo las oscuras y temblorosas aguas.
A muchos kilómetros de distancia, Gilthas y su séquito se despidieron de Tarn Granito Blanco, el thane enano, y prosiguieron su viaje hacia el sur. Habían cabalgado lo más deprisa posible, apremiados por La Leona, que temía que el ejército de Beryl se dividiese y enviara una fuerza hacia el sur para interceptar a los refugiados mientras el resto ocupaba Qualinost. A pesar de su apremio, iban a paso lento, ya que la congoja era como un peso que los lastraba. Cada vez que remontaban la cima de una colina o monte, Gilthas se paraba y se giraba en la silla para escudriñar el horizonte con la vana esperanza de ver qué estaba pasando.
—Nos encontramos demasiado lejos —le recordó su esposa—. Los árboles tapan la vista. Envié corredores, que vendrán a informarnos rápidamente. Todo irá bien. Debemos seguir adelante, amor mío. Debemos continuar.
Habían hecho un alto para descansar y dar de beber a los caballos cuando sintieron temblar el suelo bajo sus pies y percibieron un apagado retumbo, como si hubiese una tormenta lejos. El temblor fue suave, pero hizo que a Gilthas le temblara la mano de tal modo que dejó caer el odre que estaba llenando. El joven monarca se puso de pie y miró hacia el norte.
—¿Qué ha sido eso? ¿Lo habéis notado? —demandó.
—Sí, lo he notado —contestó La Leona, que se acercó a él. Su mirada se enlazó con la de él; se la notaba preocupada—. No sé qué ha sido.
—A veces se producen temblores en las montañas, majestad —sugirió Planchet.
—No como ése. Nunca había sentido nada igual. Algo ha ido mal. Algo terrible ha ocurrido.
—Eso no lo sabemos —argüyó La Leona— . Quizá sólo sea un temblor de tierra, como dice Planchet. Deberíamos seguir...
—No —se opuso Gilthas—. Me quedo aquí a esperar a los corredores. No me marcharé hasta que descubra qué ha ocurrido.
Se apartó de ellos y se encaminó hacia un promontorio rocoso que se elevaba en el suelo. La Leona y Planchet intercambiaron una mirada.
—Ve con él —dijo suavemente la elfa.
Gilthas trepaba con febril energía y Planchet tuvo dificultades para mantener el paso de su rey. Al llegar a la cresta, Gilthas permaneció inmóvil largos instantes, mirando fijamente hacia el norte.
—¿Crees que eso es humo, Planchet? —preguntó con ansiedad.
—Una nube, majestad —contestó el sirviente.
Gilthas siguió con la mirada prendida en aquella dirección hasta que se vio obligado a bajarla y limpiarse los ojos.
—Es por el sol —murmuró—. Brilla demasiado.
—Sí, majestad —musitó Planchet, que miró hacia otro lado. Imaginando que podía adivinar los pensamientos del joven rey, añadió—: La decisión de marcharos que tomó vuestra majestad era la correcta...
—Lo sé, Planchet —le interrumpió Gilthas—. Conozco mi deber e intentaré cumplirlo lo mejor que sepa. No pensaba en eso. —De nuevo miró al norte—. Nuestro pueblo se ha visto obligado a abandonar su hogar ancestral. Me preguntaba qué sería de nosotros si no pudiésemos regresar a él.
—Eso nunca ocurrirá, majestad —contestó firmemente Planchet.
—¿Por qué no? —Gilthas se volvió para mirarlo directamente a la cara, interesado en la respuesta.
El sirviente estaba desconcertado. Aquello no era tan sencillo, tan elemental.
—Qualinesti es nuestro, majestad. La tierra pertenece a los elfos. Es nuestra por derecho.
Gilthas esbozó una triste sonrisa.
—Algunos podrían argumentar que el único espacio de tierra al que los mortales tenemos un derecho inherente es aquel en el que yacemos en eterno descanso. Mira allí abajo. Mi querida esposa pasea de un lado a otro como el felino por el que le dieron su apodo. Está nerviosa, preocupada, no quiere que paremos, sino que sigamos adelante. ¿Por qué? Porque nuestro enemigo nos persigue, nos está dando caza en nuestra propia tierra.
—La recuperaremos...
—¿De veras? —inquirió quedamente el rey—. Tengo mis dudas. —Se volvió hacia el norte—. Somos un pueblo en el exilio. No tenemos a donde ir. —Giró un poco la cabeza—. Estoy enterado de los informes sobre Silvanesti, Planchet.
—Rumores, majestad —repuso el sirviente, turbado e incómodo—. No podemos confirmarlos. Íbamos a informaros, pero La Leona dijo que no había que molestaros con eso hasta que supiésemos algo seguro...
—Algo seguro. —Gilthas sacudió la cabeza. Con la punta de la bota trazó en el polvo un rectángulo de un metro ochenta de longitud y noventa centímetros de anchura—. Esto es lo único que es seguro, amigo mío.
—Majestad... —empezó Planchet, preocupado.
Gilthas se volvió a mirar de nuevo hacia el norte.
—Aquello es humo, ¿no crees?
—Sí, majestad. Aquello es humo.
El corredor los alcanzó durante la noche. Acostumbrados a viajar bajo la cobertura de la oscuridad, La Leona y sus rebeldes sabían marcar un rastro con tanta destreza como habían hecho los antepasados kalanestis de la elfa antes que ella, valiéndose de los pétalos de las flores que brillaban en la oscuridad para indicar qué bifurcación seguir, dejando luciérnagas metidas en botellas, sobre un montón de piedras, o marcando un árbol con fósforo. De ese modo, el corredor había podido seguir su rastro incluso después de que hubiese caído la noche.
No habían encendido lumbre. La Leona lo había desaconsejado, de modo que se sentaron en la oscuridad, sin intercambiar cuentos ni entonar cantos, como habrían hecho en otros tiempos mejores.
Читать дальше