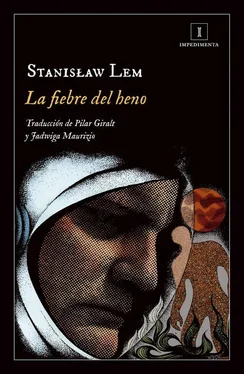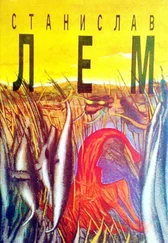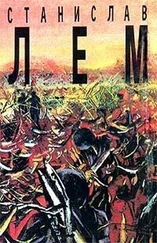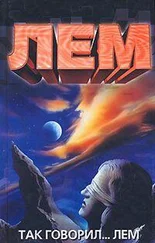No sé con exactitud cómo logré subir con ella. Solo recuerdo una breve lucha, las grandes burbujas que le arranqué de la cara, el horrible sabor metálico del agua y mis maldiciones silenciosas; por fin, conseguí levantarla por encima del borde del embudo —era una pared gruesa y elástica como la goma—. Cuando la hube posado fuera del recipiente, no trepé enseguida fuera del agua, sino que me dejé caer hasta el cuello en la espuma, que crepitaba ligeramente, y me quedé jadeando y oyendo sobre mí los gritos de la gente. Tuve la impresión de que caía sobre mi cabeza una lluvia fina y cálida. Sentí las gotas aisladas. «Estoy imaginando cosas —pensé—. ¿Cómo puede llover en este lugar?» Miré hacia arriba y vislumbré el puente. Grandes tiras de aluminio pendían hechas trizas, el suelo estaba agujereado como un tamiz. Los peldaños eran de acero fundido, en forma de panales: cribas intencionadas, que tamizan la onda explosiva y no dejan pasar las astillas.
Trepé hasta el borde, parecido a una pared, bajo la lluvia, que continuaba cayendo, y coloqué a la niña sobre mis rodillas, boca abajo. Estaba mejor de lo que yo temía, pues empezó a vomitar. Le masajeé la espalda y noté que todo su cuerpo respondía. Tenía hipo y náuseas, pero respiraba. También yo sentía ganas de vomitar y me ayudé con el dedo. Conseguí aliviarme un poco, pero me faltaba valor para levantarme. Ya podía ver lo que me rodeaba, aunque me llegaba muy poca luz y parte de los tubos de neón del puente se habían caído. El rumor que se oía sobre nosotros parecía reducido a gemidos y estertores. «Ahí hay personas que se están muriendo —pensé—, ¿por qué no las ayuda nadie?» De alguna parte llegó una estridencia hasta mis oídos, algo chirrió, como si intentaran poner de nuevo en marcha la escalera mecánica. Se oyeron gritos, pero esta vez diferentes, de personas sanas que habían salido ilesas. No podía comprender qué pasaba allí arriba. Toda la longitud de la escalera mecánica estaba atestada de gente que tropezaba entre sí, dominada por el pánico. No se podía llegar hasta los moribundos; antes había que retirar a las personas frenéticas de miedo. En los peldaños se desperdigaban zapatos y trozos de ropa. Por ese lado no se podía subir; el puente había resultado ser una trampa.
Mientras tanto me ocupaba de mí y de la pequeña. Por lo visto, se estaba recuperando, porque ya se había sentado. Le dije que ya había pasado todo y que no tuviera miedo; enseguida nos reuniríamos con los demás. Mis ojos se habían acostumbrado a la oscuridad, y pronto pude descubrir una salida.
Era una escotilla que solo estaba entornada, al parecer por un descuido. Si hubiera estado cerrada, habríamos permanecido allí como ratas en una ratonera. Detrás de la puerta había un túnel, redondo, parecido a un canal, y de nuevo una escotilla baja que tampoco estaba cerrada del todo. Un pasillo iluminado por bombillas metidas en nichos enrejados conducía a una bodega, baja como un búnker y repleta de cables, tuberías y tubos de desagüe. Los tubos podían llevar a los baños; me volví hacia la niña, pero ¡había desaparecido!
—¡Eh! ¿Dónde te escondes? —grité, mirando hacia todos los rincones de la bodega, apuntalada sobre pilares de hormigón. Entonces la vi, corriendo descalza de pilar en pilar. La alcancé en un par de saltos, que me valieron un dolor insoportable en los riñones, la cogí de la mano y le dije con severidad—: ¿Qué haces? ¡Tenemos que andar muy juntos, de lo contrario nos perderemos!
Me siguió en silencio. Ante nosotros se veía más claridad: una rampa con paredes revestidas de azulejos blancos. Por ella llegamos a un espacio más elevado, y aquí me bastó una mirada para ordenar la imagen en mi mente. Reconocí la rampa más próxima: por allí había empujado una hora antes el carrito del equipaje. Cuando llegamos a la esquina, apareció un pasillo con una hilera de puertas. Abrí la primera, eché una moneda —tenía dinero suelto en el bolsillo— e inmediatamente tomé a la niña de la mano, porque me pareció que quería escaparse. Era evidente que aún estaba en shock . No era de extrañar. La metí en el cuarto de baño. Ella no dijo nada y yo también dejé de hablarle cuando pude verla a la luz: estaba empapada de sangre. De modo que eso era la lluvia cálida. Yo debía de tener el mismo aspecto. Le quité la ropa y me desnudé a mi vez, lo tiré todo en la bañera, abrí el grifo y, llevando solo los calzoncillos, me puse con la niña bajo la ducha. El agua caliente me alivió un poco el dolor de los riñones. Se deslizaba sobre nosotros en chorros de color rosado. Froté el pecho y la espalda de la pequeña, no solo para limpiarle la sangre, sino porque quería hacerla reaccionar. Me dejó hacer, incluso con pasividad, cuando le lavé los cabellos lo mejor que supe. Una vez fuera de la ducha le pregunté en tono ligero cómo se llamaba. Annabelle. ¿Inglesa? ¿De París? No, de Clermont. Hablé en francés con ella y saqué de la bañera todas nuestras prendas, una por una, a fin de lavarlas.
—¿Crees que tendrás ánimos para lavarte el vestido? —le propuse. Se inclinó, obediente, sobre la bañera.
Mientras escurría los pantalones y la camisa, reflexioné sobre cuál debía ser el próximo paso. El aeropuerto estaba cerrado y lleno de policías. ¿Escapar simplemente, hasta que nos detuvieran en alguna parte? Las autoridades italianas no sabían nada de mi misión. El único enterado era Du Bois-Fenner, el primer secretario de la embajada. Mi chaqueta, con el billete, se había quedado en el vestíbulo, y en el billete figuraba un nombre diferente del de la cuenta del hotel. El revólver y los electrodos estaban en el Hilton en un paquete que Randy iría a recoger por la tarde. Si lo requisaban, yo sería más que sospechoso. Y ya lo era: demasiada rutina en el desesperado salto, demasiada orientación en los pasillos subterráneos del edificio del aeropuerto, la eliminación excesivamente cuidadosa de las huellas de sangre. No consideraba imposible que me acusaran de complicidad. Nadie estaba libre de sospecha desde que incluso honorables abogados y otras personalidades transportaban bombas por simpatía ideológica. Naturalmente, podría salir del apuro, pero como primera medida me encontraría entre rejas. Nada envalentonaba más a la policía que la indecisión. Observé a Annabelle con mirada crítica. Tenía un ojo amoratado, los cabellos mojados le caían en mechones y estaba secándose el vestido con el secador de manos; era una niña lista y valiente. Elaboré un plan.
—Escucha, ma petite —le dije—, ¿sabes quién soy? Soy un astronauta americano y estoy en Europa para una misión muy importante, de incógnito, ¿comprendes? Tengo que estar en París hoy mismo, y si ahora nos interrogan, existe la posibilidad de que no me permitan marcharme. Así pues, llamaré inmediatamente a la embajada y haré venir al primer secretario. Él nos ayudará. El aeropuerto está cerrado, pero aparte de los aviones de línea hay aparatos especiales para la valija diplomática. Volaremos en uno de esos. ¡Juntos! ¿Qué te parece?
Se limitó a mirarme. «Aún no se ha recobrado del todo», pensé, y empecé a vestirme. No había perdido los zapatos porque eran de cordones; en cambio, Annabelle no los llevaba. Pero hoy día ya no hay nada extraordinario en que una muchacha ande descalza por la calle. Y las enaguas podían sustituir a la blusa. La ayudé a arreglar el fruncido de la falda, que ya estaba casi seca.
—Ahora fingiremos que somos padre e hija, y lo primero que haremos será telefonear, ¿me comprendes?
Asintió, la tomé de la mano y salimos fuera. Detrás de la rampa nos encontramos con el primer acordonamiento. Unos carabinieri empujaban hacia la puerta a un grupo de periodistas armados con cámaras fotográficas, varios bomberos con cascos corrían en la otra dirección, nadie se fijó en nosotros; el policía con el que hablé entendía un poco el inglés. Le dije que nos habíamos bañado, pero ni siquiera me escuchó. Me ordenó que subiéramos por la escalera B hasta la Sección Europa, donde estaban congregados todos los pasajeros. Nos dirigimos, pues, hacia la escalera, y cuando esta nos hubo ocultado, nos escabullimos por un pasillo lateral. El ruido quedó a nuestras espaldas. Entramos en la sala de recogida de equipaje, que estaba vacía; detrás de las cintas transportadoras había varias cabinas telefónicas. Metí en una de ellas a Annabelle y marqué el número de Randy. Lo desperté. Bajo la luz amarillenta, cubriendo el micrófono con la mano, le conté lo ocurrido. Me interrumpió una sola vez, como si no diera crédito a lo que oía. Entonces le oí respirar con fuerza y luego nada más, como si se hubiera convertido en estatua de sal.
Читать дальше