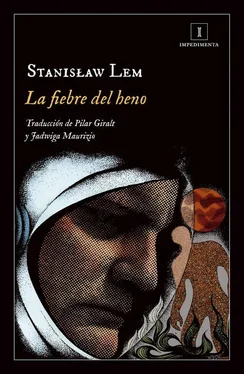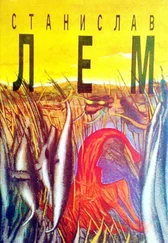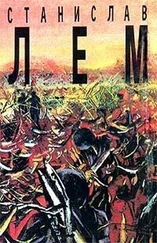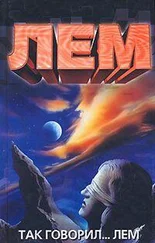—No. Ese es un recipiente antidetonante, debajo del puente. Tenemos otros.
—Ya… Entonces, ¿por qué no lo han utilizado? Aunque, por otro lado, no habría servido de nada…
—Exactamente. Además, actuó con demasiada rapidez.
Me enseñó sobre el plano de la pared los bastidores del Laberinto. Todo el edificio era, de hecho, una especie de campo de tiro. Desde arriba se podía inundar completamente el edificio, con agua mantenida bajo fuerte presión, arrastrando a todo el mundo. Del embudo no podía salir nadie —dejar las escotillas abiertas había sido un descuido grave—. El ingeniero quería llevarme hasta la maqueta, pero yo rechacé la oferta, dándole las gracias.
Scarron estaba muy excitado; quería mostrarme ejemplos de su eficiencia, pero también él comprendía su inutilidad. Me había preguntado sobre los sistemas de seguridad solamente porque estaba seguro de que yo no podría nombrarle uno mejor. Pensé que ahora ya habían terminado conmigo, pero un hombre de más edad, que se había sentado en la silla de Annabelle, levantó la mano.
—Doctor Toricelli. Una pregunta. ¿Puede decirme cómo salvó a la niña?
Reflexioné.
—Fue una feliz casualidad. Estaba entre nosotros. La empujé a un lado para llegar hasta el hombre, y cuando este se echó hacia atrás fui lanzado contra ella. La barandilla es baja. Si entre nosotros se hubiera encontrado una persona adulta de mi mismo peso, es probable que yo no hubiese podido tirarla abajo; tal vez ni lo habría intentado.
—¿Y si hubiera habido una mujer?
—Había una mujer —repliqué, mirándole a los ojos—. Delante de mí. Una rubia con pantalones recamados de perlas, que llevaba un perro de trapo. ¿Qué le ha ocurrido?
—Se ha desangrado —contestó el jefe de seguridad—. La bomba le arrancó las dos piernas.
Reinó el silencio. Los hombres del alféizar se pusieron en pie. Oí arrastrar sillas, y mis pensamientos volvieron a aquel preciso instante. Solo sabía una cosa… Yo no había intentado frenar mi impulso en la barandilla, sino que la había agarrado con la mano derecha y, al volverme sobre el peldaño, había rodeado a la niña con el brazo. Por eso, cuando salté por encima de la barandilla como un caballo en una carrera de obstáculos, la precipité conmigo al vacío. Pero ignoraba si la había agarrado a propósito o solo porque estaba a mi alcance. No tenían más preguntas que hacerme, pero ahora yo necesitaba estar seguro de que mantendrían alejada a la prensa. Adujeron que mi petición obedecía a una falsa modestia, pero yo no cedí. No quería que mi nombre se mezclara con el baño de sangre de la escalera. Solamente Randy adivinó mis motivos.
Fenner me propuso pasar un día más en Roma, como huésped de la embajada. Pero tampoco me presté a ello. Quería volar con el primer aparato que saliera hacia París. Había uno, un Cessna, que transportaba el material de una conferencia que había tenido lugar a mediodía, seguida de una recepción; por eso Fenner y el intérprete iban vestidos de esmoquin. Nos acercamos a la puerta en grupos, hablando todavía, y entonces vino a nuestro encuentro una mujer a la que yo no había visto hasta entonces. Una mujer de maravillosos ojos negros. Era psicóloga y se había interesado por Annabelle. Me preguntó si realmente me proponía llevarme conmigo a París a la niña.
—¡Pues claro! ¿No le ha dicho que se lo he prometido?
Ella sonrió y preguntó si tenía hijos.
—No. Puede decirse que casi no. Solo dos sobrinos.
—¿Le quieren?
—Creo que sí.
Me confió un secreto de Annabelle. La pequeña estaba confusa; yo le había salvado la vida y ella había pensado muy mal de mí. Creía que era cómplice del japonés, y por eso había intentado escaparse. En el cuarto de baño se había asustado aún más.
—¿Por qué, santo cielo?
La historia del astronauta se le había antojado muy extraña, igual que la de la embajada. Creyó que telefoneaba a otro cómplice. Y como su padre poseía una fábrica de vinos y yo quise informarme de su dirección, temió que mi intención fuera raptarla para exigir un rescate. Le di mi palabra a la psicóloga de que no le mencionaría el asunto a Annabelle.
—Tal vez me lo cuente ella misma —añadí.
—Nunca, o al menos no hasta dentro de diez años. Es posible que usted conozca a los chicos, pero una niña es diferente.
Se fue con una sonrisa y yo me ocupé del avión. Quedaba una plaza libre. Expliqué que necesitaba dos. Hicieron varias llamadas telefónicas y al fin un VIP desconocido le cedió su plaza a Annabelle. Fenner tenía prisa, pero estaba dispuesto a aplazar una importante entrevista si yo iba a comer con él. Rechacé nuevamente su invitación, y cuando el diplomático y Randy se hubieron marchado, pregunté si podía comer algo con la niña en el recinto del aeropuerto. Todos los bares y cafeterías estaban cerrados, pero eso no era obstáculo para nosotros: estábamos por encima de la ley. Un hombre moreno y desgreñado, probablemente un agente, nos condujo a un pequeño snack-bar que había detrás del vestíbulo. Annabelle tenía aún los ojos enrojecidos por el llanto, pero entonces se animó. Cuando el camarero preguntó qué deseábamos y yo vacilé, sin saber qué querría beber la niña, esta declaró tranquilamente que en casa bebía siempre vino. Llevaba una blusa demasiado larga, con las mangas arremangadas, y unos zapatos asimismo demasiado grandes para ella. Yo me sentía cómodo porque ya se me habían secado los pantalones y no tenía que comer pasta. De repente me acordé de los padres de la niña: tal vez hubieran oído ya la noticia por radio. Así pues, redactamos un telegrama y, cuando me levanté, nuestro cicerone apareció como surgido de la nada, tomó el telegrama y se fue a enviarlo. Cuando quise pagar, resultó que nos había invitado la dirección. Le di una propina al camarero, tal como Annabelle esperaba de un astronauta hecho y derecho. Ahora ya era para ella una persona heroica y digna de confianza, y como a tal me confesó que nada le gustaría más que cambiarse de ropa. Nuestro acompañante nos llevó al hotel de Alitalia, donde se encontraba nuestro equipaje.
Tuve que decirle a la niña que se apresurase; salió con un aspecto muy elegante, y muy dignos nos dirigimos hacia la salida. Nos recogió el director adjunto del aeropuerto; el director se encontraba indispuesto. Los nervios. El pequeño Fiat del Departamento de Seguridad del aeropuerto nos llevó hasta el Cessna. En la escalerilla, un joven distinguido se excusó y me preguntó si quería un par de fotos como recuerdo del dramático suceso: más tarde me las enviaría. Pensé en la rubia y rechacé el ofrecimiento. A esto le siguieron varios apretones de manos. No podría jurar que en la confusión no estrechara también la mano del hombre a quien me unieran las esposas hacía muy pocas horas. Me gusta volar en aviones pequeños. El Cessna se elevó en el cielo como un pájaro y tomó rumbo al norte. Poco después de las siete aterrizamos en Orly. El padre de Annabelle vino a recogerla; ya en el avión habíamos intercambiado nuestras direcciones, Annabelle y yo. Me acuerdo gustosamente de ella, pero no puedo decir lo mismo de su padre. Rebosaba agradecimiento, y cuando nos despedimos me dedicó un cumplido que indudablemente había confeccionado al enterarse por televisión del baño de sangre de la escalera. Me dijo que yo tenía esprit d’escalier .
Pernocté en Orly, en el hotel de Air France, porque mi hombre del Centre National de la Recherche Scientifique ya no se encontraba allí y no quise importunarle en su casa. Tuve que cerrar la ventana antes de dormirme porque la nariz me cosquilleaba de nuevo, y entonces me di cuenta de que no había estornudado ni una sola vez en todo el día.
Читать дальше