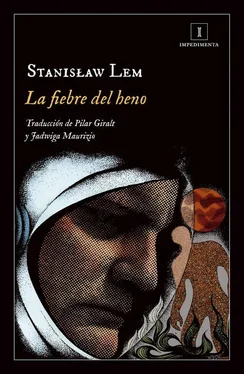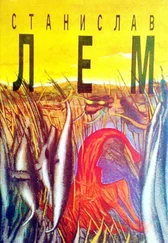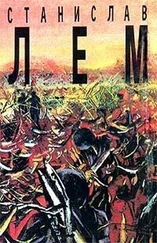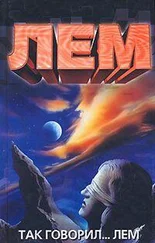Stanisław Lem

LA FIEBRE DEL HENO
Traducción del polaco a cargo de
Pilar Giralt y Jadwiga Maurizio
Según cuenta Stanisław Lem en su autobiografía, en el año 1946 su familia se vio obligada a abandonar Lvov y a mudarse a Cracovia. A fin de realizar tal viaje, malvendieron sus muebles y empaquetaron en cajas lo que quedaba de sus pertenencias. El joven escribió en las suyas «LEM», y su padre le recomendó que añadiera su nombre, a lo que él respondió que se trataba de un apellido muy poco usual y que nadie más se apellidaba así en Lvov. Así pues, al llegar al tren metieron todos sus bártulos en el vagón de mercancías, donde, ironías de la vida, descubrieron que había ya una pirámide de cajas de otro propietario, que venían marcadas con letras bien grandes con el nombre de Wladyslaw Lem.
¿Cuáles eran las probabilidades de que dos familias de apellido Lem viajaran al mismo destino el mismo día? ¿Cuáles eran las probabilidades de que guardaran sus cajas en el mismo tren, en el mismo vagón?
En aquella ciudad convulsionada por la Segunda Guerra Mundial, la casualidad salió vencedora, situándose por encima de cualquier cálculo o pronóstico humano. Y quizá fueran acontecimientos como este los que sembraran en Lem esa fascinación por la futurología, a la que le dedicaría numerosos escritos, así como sus hondas reflexiones sobre la casualidad.
Es, precisamente, este elemento el que se corona como protagonista de La fiebre del heno. Publicada en 1976 por un Lem ya consagrado como escritor de ciencia ficción, esta peculiar novela fue ganadora del Grand Prix de Littérature Policière, si bien resulta complicado adscribirla a un solo género. En ella, un astronauta retirado se embarca en la misión de resolver el misterio de una serie de muertes inexplicables. Podría ser una historia de detectives, más bien una novela negra, pero tampoco puede obviarse su parentesco con la ciencia ficción. Y todo esto, sin olvidar la reflexión metafísica que impregna la narración de principio a fin.
Así, nos encontramos con una obra que trasciende cualquier etiqueta, cuya naturaleza es difícil de clasificar. Y es precisamente eso lo que busca La fiebre del heno : tanto en el fondo como en la forma, desmantela las estructuras que los seres humanos hemos generado para entender el mundo, demostrando de esta forma que la realidad trasciende nuestras elucubraciones, que los géneros no entienden de límites, que la probabilidad es solo una herramienta con la que nos procuramos cierta sensación de control ante un mundo que, irremediablemente, se nos escapa entre los dedos. Lem conjuga las leyes de la probabilidad y la teoría del caos en un palpitante relato detectivesco y, guiado por la sensación de insignificancia que quizá asolara a su astronauta cuando contempló la Tierra desde la inmensidad del espacio, desenmascara la impotencia del ser humano, reivindicando la existencia de lo improbable.
Ahora recuperamos esta joya de la literatura a partir de la edición que la editorial Bruguera publicara en 1979, incluyendo la espléndida traducción llevada a cabo por Pilar Giralt y Jadwiga Maurizio, la clásica traductora de Lem. Un texto irrepetible que permite a los lectores volver a sumergirse en el fascinante mundo de Lem y que resucita la batalla entre el individuo y la casualidad, demostrando que el azar se esconde en las entrañas de cualquier situación, ya sea en una investigación criminal o en un pequeño tren con destino a Cracovia.
LOS EDITORES
El último día me pareció más largo que ninguno. No por inquietud; no sentía ningún temor, y no existía motivo para sentirlo. Tenía continuamente la impresión de estar solo en medio de un tumulto de voces. Nadie se fijaba en mí. No advertí a mis guardaespaldas; además, no los conocía en absoluto. Y como no creía que pudiera recaer sobre mí una maldición por dormir con el pijama de Adams, afeitarme con su maquinilla y pasear por la bahía en pos de sus huellas, simplemente tendría que haber sentido alivio al pensar que al día siguiente podría despojarme de mi falsa piel. Tampoco esperaba ninguna emboscada por el camino, ya que a él no le habían tocado un pelo en la autopista. Y la única noche que iba a pasar en Roma estaría bajo vigilancia especial. Me dije a mí mismo que ahora solo deseaba ver terminada cuanto antes esta misión, ya que había resultado infructuosa. Me dije muchas cosas sensatas, y pese a ello no dejaba de apartarme del orden del día.
Después del baño debía regresar al Vesubio alrededor de las tres, pero a las dos y veinte ya me encontraba en las cercanías del hotel, como si algo me empujara con fuerza hacia allí. En mi habitación no podía ocurrir nada, así que enfilé lentamente la calle. Conocía de memoria este barrio. En la esquina había una barbería, y después un estanco y una agencia de viajes, y detrás estaba el aparcamiento del hotel, metido en el interior de la manzana. Cuando uno salía del hotel y se dirigía calle arriba, pasaba por delante de un guarnicionero en cuya tienda Adams se había hecho coser el asa de la maleta, y un poco más allá había un pequeño cine de sesión continua. La primera noche estuve a punto de entrar porque los globos rosados del cartel se me antojaron planetas. No me percaté de mi error hasta que llegué a la taquilla: se trataba de un gigantesco trasero. Ahora, bajo el calor asfixiante, corrí hasta la tienda de la esquina, donde vendían almendras garrapiñadas, y enseguida volví sobre mis pasos. Ya no quedaban castañas del año anterior. Después de contemplar las pipas, entré en un estanco y compré un paquete de Kool, a pesar de que no suelo fumar cigarrillos mentolados. Los altavoces del cine emitían gemidos y estertores semejantes a los de un matadero. El dependiente de almendras empujó su carretilla bajo la sombra de la marquesina del hotel Vesubio. Tal vez fuera un hotel elegante en su día, pero la vecindad era testigo de su creciente decadencia. El vestíbulo estaba casi vacío. El ascensor me pareció más fresco que mi habitación. Hacer el equipaje con este calor significaba sudar por todos los poros, y entonces los sensores no se adherirían al cuerpo, por lo que hice la maleta en el cuarto de baño, que en este hotel antiguo era casi tan grande como el dormitorio. En el baño hacía el mismo bochorno, pero tenía el suelo de mármol. Me duché en la bañera, que descansaba sobre unas zarpas de león, me sequé apenas superficialmente y empecé a llenar la maleta, descalzo, para sentir al menos un poco de frescor. En el neceser toqué un bulto duro y pesado. El revólver. Ya no me acordaba de él, y me habría gustado ocultarlo debajo de la bañera. Lo puse en el fondo de la maleta, bajo unas camisas, me froté cuidadosamente el pecho con una toalla seca y me situé ante el espejo para colocarme los sensores. Antes siempre solía tener las marcas de la presión, pero ya habían desaparecido. Para el primer electrodo, busqué entre las costillas el lugar donde latía el corazón. El segundo, encima de la clavícula, no quería adherirse. Me froté una vez más y apreté bien el parche por ambos lados, con objeto de que el sensor no sobresaliera de la clavícula. Carecía de práctica en ello, ya que anteriormente no había tenido que hacerlo solo. Camisa, pantalones, tirantes. Usaba tirantes desde mi regreso a la Tierra; resultaban muy cómodos. Así no hay que tirar continuamente de la cintura por temor de que resbalen los pantalones. En el espacio la ropa no pesa nada, y cuando uno vuelve, tiene siempre este «reflejo de pantalones caídos».
Читать дальше