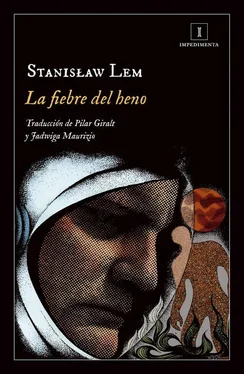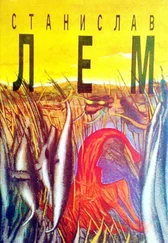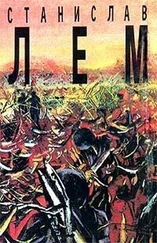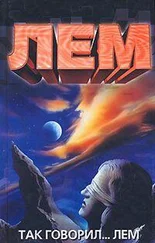Me desperté medio asfixiado. Algo blando, pero inflexible, me dificultaba la respiración. Me incorporé con los brazos extendidos, como si quisiera agarrar lo que me estaba estrangulando. Una vez sentado, fui comprendiendo, poco a poco y con esfuerzo, que se trataba de eliminar una capa viscosa e indeseable de mi cerebro. Por una rendija entre las cortinas se filtraba en la habitación un centelleo claro como el mercurio. Pude constatar que estaba solo. Seguía faltándome el aire, tenía la nariz totalmente tapada, la boca me ardía como el fuego y mi lengua estaba seca. Desde luego había roncado de forma espantosa, y me pareció que habían sido los ronquidos los que habían penetrado hasta la última envoltura del sueño precisamente cuando me estaba empezando a despertar.
Me levanté, algo vacilante, pues, aunque los sentidos ya me funcionaban, el sueño seguía abrumándome como un peso inmóvil. Me incliné cautelosamente sobre la maleta y en la oscuridad busqué en el bolsillo lateral que contenía el frasco de Piribensamin. Las gramíneas debían de estar en flor también en Roma. En el sur sus capullos empiezan tiñéndose de un amarillo que se extiende hacia latitudes más elevadas, lo cual es bien sabido por todos aquellos que sufren de la fiebre del heno durante toda su vida. Las dos. Algo preocupado, me pregunté si mis amigos saltarían del coche cuando vieran en el osciloscopio los repentinos latidos de mi corazón; así pues, me acosté de nuevo, con la cabeza de lado sobre la almohada, ya que de este modo cede con más rapidez la inflamación de las membranas mucosas. Permanecí quieto, escuchando con un oído para asegurarme de que no se acercaba la ayuda no solicitada. Paulatinamente, el corazón recobró su ritmo normal.
No volví a la imagen del hogar; no lo deseaba, tal vez porque creía que no debía mezclar a los niños en este asunto. ¡Solo faltaría que no pudiera dormir sin ayuda de mis hijos! Tendrían que bastar los ejercicios de yoga que el doctor Sharp y sus asistentes habían recomendado especialmente para los astronautas. Los dominaba a la perfección, y los ejecuté con tanto éxito que enseguida la nariz silbó con acento conciliador y dejó pasar algo de aire, y el Piribensamin, privado de su aditamento, me instiló en el cerebro su característica somnolencia, turbia y algo impura, y no sé siquiera cuándo me quedé profundamente dormido.
Alas ocho de la mañana fui a ver a Randy, de muy buen humor porque había empezado el día con un Plimasin y, pese al calor seco, la nariz no me goteaba. El hotel de Randy no le llegaba al Hilton ni a la suela del zapato. Estaba en una callejuela de empedrado romano, repleta de coches, no lejos de la escalinata de la Plaza de España. Ya no recuerdo el nombre. Mientras esperaba en el estrecho pasillo que hacía las veces de vestíbulo, recepción y café, hojeé el Herald que me había comprado por el camino. Me interesaban las negociaciones entre el Gobierno y Air France, pues la perspectiva de quedarme inmovilizado en Orly no me atraía demasiado. El personal de tierra del aeropuerto estaba en huelga, pero de momento seguían aterrizando aviones en París.
Randy no tardó en aparecer y, considerando que había pasado la noche en blanco, su estado de ánimo no era malo, aunque parecía algo deprimido; desde luego el fracaso era bien evidente. Solo nos quedaba París como única tabla de salvación. Randy quería acompañarme él mismo al aeropuerto, pero me negué a ello; tenía que dormir. Afirmó que eso era imposible en su habitación, y entonces subí con él. En la estancia entraba el sol a raudales, y del cuarto de baño abierto de par en par no venía aire fresco, sino el olor de la colada puesta a hervir.
Por suerte teníamos la alta presión atmosférica de las Azores, predominantemente seca, así que recurrí a mis conocimientos profesionales: corrí las cortinas, mojé la parte baja para que el aire circulase mejor, abrí un poco todos los grifos, y tras esta misericordiosa operación me despedí y le aseguré que le llamaría en cuanto supiera algo concreto. Fui al aeropuerto en un taxi, después de recoger mi equipaje en el Hilton a toda prisa, y poco antes de las once ya estaba empujando un carrito con las maletas. Era la primera vez que me encontraba en el nuevo edificio del aeropuerto romano, y empecé a buscar los tan elogiados dispositivos técnicos de seguridad sin adivinar la exactitud con que llegaría a conocerlos.
La prensa había hecho una gran propaganda de la inauguración de este aeropuerto, porque se suponía que con él se pondría fin a todos los atentados. Solo la sala acristalada de la aduana tenía un aspecto normal. Por todo el edificio, que desde arriba parecía un tambor, se extendía una red de escaleras mecánicas y cintas transportadoras en las que la gente podía ser radiografiada sin que nadie se diera cuenta. En los últimos tiempos se habían llegado a pasar de contrabando granadas y armas de fuego desmontadas que después volvían a montarse en el lavabo del avión, y por ello los italianos fueron los primeros en renunciar al magnetómetro. Ahora se examinaban los cuerpos y las ropas de los pasajeros durante su paso por las escaleras mecánicas, mediante ultrasonidos. Un computador daba inmediatamente los resultados de este control invisible y designaba a las personas sospechosas. Se decía que este sistema descubría hasta los empastes de las muelas y las hebillas de los cinturones; ni siquiera una carga explosiva no metálica le pasaba desapercibida.
El nuevo aeropuerto tenía el nombre no oficial de «Laberinto». Durante la fase de pruebas, los funcionarios del servicio de seguridad habían utilizado las escaleras mecánicas con toda clase de armas refinadamente ocultas, y ninguno de ellos había logrado pasar desapercibido. El Laberinto funcionaba desde el mes de abril sin incidentes graves; siempre se trataba de gente que llevaba objetos tan extraños como inofensivos, por ejemplo, una pistola de juguete o incluso su silueta recortada en papel de estaño. Muchos expertos afirmaban que esto era un intento de agitación psicológica por parte de terroristas defraudados, y otros decían que se trataba de tentativas para averiguar la máxima capacidad de funcionamiento del dispositivo. Estos falsos contrabandistas eran la pesadilla de los juristas, pues, aunque sus intenciones resultaban inequívocas, no eran delictivas. El único incidente serio se registró el día de mi salida de Nápoles. Un asiático lanzó una bomba en el llamado Puente de los Suspiros, en el centro del Laberinto, justo cuando acababa de ser descubierto por los aparatos. La bomba cayó en el vestíbulo de debajo del puente, pero la explosión no causó ningún daño aparte del susto consiguiente de los viajeros. Ahora creo que estos pequeños sucesos preparaban una operación que burlaría el sistema de seguridad mediante una táctica diferente.
El despegue de mi avión de Alitalia se retrasó una hora porque no se sabía seguro si aterrizaríamos en Orly o en De Gaulle. Por lo tanto, fui a cambiarme de ropa, ya que habían anunciado que también en París estaban a treinta grados a la sombra. No recordaba en qué maleta había puesto la camiseta, por lo que me dirigí a los lavabos con el carrito; sin embargo, no podía subir con él por la escalera mecánica, así que deambulé largo rato por las rampas de los pasillos subterráneos hasta que alguien con aspecto de rajá me indicó el camino. Ignoro si era realmente un rajá, pero llevaba un turbante verde. Me habría gustado saber si se lo quitaba en la bañera. Él también se dirigía a los lavabos. Había perdido tanto tiempo en mi excursión con el carrito que solo me di una rápida ducha y me vestí a toda prisa: un traje de hilo y zapatos de lona. Metí la ropa interior y el neceser dentro de la maleta, y me dirigí con las manos vacías hacia la puerta de salida. Todas mis cosas iban en el equipaje; esta decisión resultaría muy sensata, pues dudo que los microfilmes —los tenía en el neceser— hubieran salido indemnes del baño de sangre de la escalera.
Читать дальше