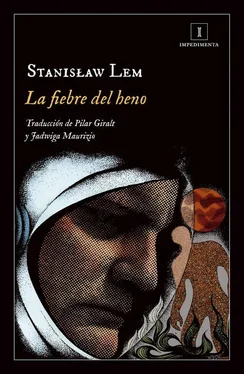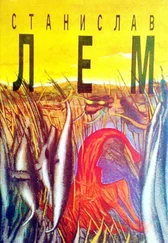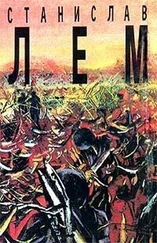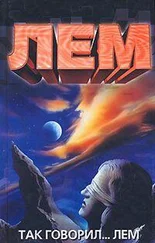—¿Y la edad? ¿La alergia? ¿El reúma? ¿El azufre?
—El resultado de las pruebas es tanto más perceptible cuanto mayor es la diferencia entre la conducta del sujeto antes y después de la toma del preparado. Un hombre joven no es tan sedentario, hoy está en Nápoles, mañana en Sicilia; en cambio, un hombre mayor es el sujeto ideal para un experimento, sobre todo si toma baños, pues entonces todo sigue un estricto orden: del médico al balneario, del solárium al hotel. De esta forma, el grado de intoxicación está a la vista…
—¿Y qué me dice del sexo?
—Tampoco es casualidad. ¿Por qué exclusivamente hombres? ¿No será tal vez porque con este nuevo método solo se pretende liquidarlos a ellos? Me parece que aquí está la clave del problema, ya que demostraría sin lugar a dudas que el asunto tiene un trasfondo político. Como si se quisiera quitar de en medio a políticos eminentes, o sea, hombres. ¿No opina usted igual?
—¡Lo cierto es que tiene sentido…! —concedí, admirado—. ¿Quiere decir que observaban a la gente de los hoteles y elegían una determinada categoría de huéspedes que coincidiera incluso en edad con los políticos que un día, en un golpe de Estado, pensaban eliminar? ¿Sí? ¿Es eso lo que cree?
—¡Preferiría no afirmarlo! Es mejor no limitar innecesariamente las posibilidades… Hace quince o veinte años, esta hipótesis habría parecido propia del argumento de un melodrama barato. Pero hoy día… compréndalo…
Yo lo comprendía y suspiré, porque, la verdad sea dicha, la perspectiva de empezar de nuevo las investigaciones no me atraía demasiado. Sopesé todos los pros y los contras que se me ocurrieron.
—Confieso que me ha desconcertado… Pero quedan todavía muchas cosas por esclarecer. ¿Por qué solamente alérgicos? ¿Qué hay de la calvicie? Y, por otro lado, está la estación: siempre sucede a finales de mayo, principios de junio… ¿También puede darme una explicación para esto?
—No. En todo caso, no puedo sacármela de la manga. Habría que reconsiderarlo todo desde el otro extremo: buscar a las víctimas potenciales, no a los «candidatos para la prueba», sino a los auténticos. Echar un vistazo a la élite política de Italia, y no solo a la política. Si resulta que algunos de ellos son alérgicos...
—¡Aja! Comprendo. Usted quiere enviarme a Roma. Me temo que tendré que ir, puede ser una pista importante…
—¿Le gustaría ir? Pero no enseguida…
—Mañana o a más tardar pasado mañana, ya que estas cosas no pueden contarse por teléfono…
Con estas palabras nos separamos. Cuando repasé en mi buhardilla la hipótesis de Barth, me pareció fruto de la mente de un genio. Había dado de pronto con una teoría verosímil y, una vez cumplida su labor, había abandonado el caso, ya que el asunto revertía ahora naturalmente a Italia, y la historia francesa del factor X quedaba en segundo plano. Ya no era importante si Dunant había conseguido reconstruir lo sucedido en la cámara oscura de la Rue Amélie. Cuanto más reflexionaba sobre ello, más convencido me sentía de que el disparo a ciegas de Barth daría en el blanco. El preparado X existía y producía su efecto; esto era indiscutible. Pero también era indiscutible que semejante método para eliminar a políticos clave desencadenaría un shock político-social, y no solo en Italia. Las repercusiones serían más violentas que las del «clásico» golpe de Estado. Ahora el caso de aquellos once hombres me provocaba cierto desagrado, casi repugnancia. Allí donde me había acechado un enigma incomprensible se dibujaban ahora los contornos de una lucha por el poder tan trivial como sangrienta. Detrás de una pantalla de hechos extraordinarios se ocultaba el asesinato político.
Al día siguiente fui en coche a la Rue Amélie. No sé por qué lo hice. He dicho que fui allí porque, a las once, pasé con mucha lentitud junto a la acera, y me quedé parado frente a los escaparates; pero cuando salía de Garges aún no estaba seguro de si cambiaría de opinión en el último momento y tomaría el camino hacia la torre Eiffel para despedirme de París. Pero esta posibilidad quedó eliminada cuando giré hacia los bulevares. Me costó encontrar la Rue Amélie, pues no conocía el barrio, y tampoco encontré con facilidad un lugar para aparcar el coche. Reconocí la casa donde vivía Dieudonné Proque antes de que pudiera leer el número. Tenía el mismo aspecto que había imaginado. Una casa de pisos antigua, condenada a la demolición, adornada con un frontón llamativo, de esos con los que los arquitectos del siglo pasado intentaban dar personalidad propia a sus edificios. El taller de óptica ya no existía, de la persiana metálica pendía un candado. En el camino de vuelta me detuve ante una tienda de juguetes. Ahora tenía que ocuparme de los regalos, ya que no estaba dispuesto a colaborar en una nueva investigación. Había decidido traspasar a Randy toda la información de Barth y regresar a Estados Unidos.
Así pues, entré para comprar algo a los hijos de mi hermana; esta excusa podía ser una justificación plausible de mi escapada. Nuestra abigarrada civilización centelleaba en pequeño formato desde las estanterías. Busqué juguetes que me recordaran mi propia infancia, pero allí no había más que aparatos electrónicos, rampas de lanzamiento de cohetes, minisupermanes con posturas de judo o karate. «No seas estúpido —me dije—. ¿Para quién son los juguetes?» Me decidí por dos cascos de gala con penacho de la guardia francesa y por una muñeca Marianne, porque en Detroit no había ninguna de las dos cosas. Muy cargado, subí al coche y observé la pequeña pastelería con visillos blancos de la esquina. En el escaparate había un Vesubio de color marrón salpicado de almendras garrapiñadas. Recordé al comerciante frente al cual pasaba siempre en el camino del hotel a la playa. No estaba seguro de que a los niños les gustaran las almendras, pero entré en la tienda y compré dos paquetes. «Interesante —pensé— que Nápoles se despida de mí precisamente en este lugar.» Volví al coche con indecisión, como si aún no hubiera renunciado, pero ¿a qué? Lo ignoro; tal vez a la pureza que hasta entonces había atribuido al enigma sin darme cuenta de ello. Dejé los paquetes en el asiento trasero y, de pie, con el brazo apoyado en la portezuela abierta, me despedí de la Rue Amélie. ¿Podía dudar aún de las palabras de Leclerc, de la hipótesis de Barth? Se me pasaron por la cabeza combinaciones fantásticas e indescriptibles, pero ¿había creído por un solo instante que se me ocurriría algo inaudito, que lograría atar cabos en que nadie había reparado, y que en semejante momento de inspiración llegaría a una verdad que nadie conocía…? En este lugar quedaban todavía restos del viejo París, y tenían que desaparecer bajo el carro triunfal de Moloc, como la Défense. Incluso había perdido el deseo de ver la torre Eiffel. Sin duda el doctor Dunant estaría trabajando a esta hora en su laboratorio de porcelana y níquel. Tuve la impresión de verlo ante mí, enfundado en su capucha de celofán, con los ojos brillantes sobre el cristal de los destiladores y un tubo saliendo de su capullo de plástico y serpenteando por el suelo, bombeándole aire. Conocía todo esto; en Houston teníamos laboratorios aún más importantes: las naves estériles de los cohetes.
Me molestaba encontrarme inmóvil, mirando a mi alrededor como antes del lanzamiento, sabiendo que un segundo después todo se hundiría en el vacío. Me embargó una pena tal que me senté rápidamente ante el volante, pero antes de que pusiera el motor en marcha empezó a cosquillearme la nariz. Furioso, contuve el aliento hasta que me puse a estornudar. Sobre los tejados retumbó un trueno, oscureció, había una tormenta en el aire; me soné, estornudé y me reí de mí mismo. El polen de las gramíneas, que creía haber dejado atrás, me había seguido desde Italia a París, pero antes de una tormenta es cuando ataca con más fuerza. Abrí la guantera, dos trocitos de la tableta de Plimasin se me quedaron en la garganta, y como no tenía nada mejor a mano, abrí un paquete de almendras y volví a Garges masticando, bajo una lluvia torrencial. No iba deprisa, me gusta conducir despacio. La lluvia centelleaba como el mercurio a la luz de los faros, y el chubasco fue breve y violento.
Читать дальше