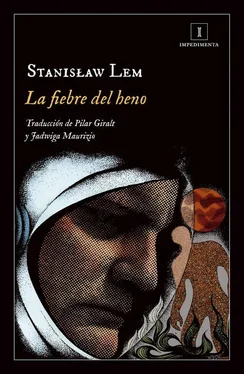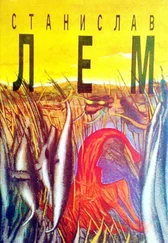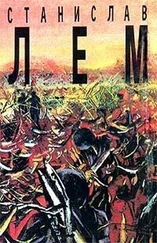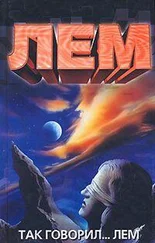»Al quinto día dimos con él. ¿Cómo? Muy sencillo. A partir de la descripción del agente se hizo un retrato robot del desconocido, y los detectives se lo enseñaron a los porteros de la Rue Amélie. Y no era un don nadie precisamente, sino un científico, un químico llamado Dunant. Jerôme Dunant. Volví a mirar las entradas del libro y descubrí algo muy notable: las iniciales J. D. aparecían tres veces, siempre la víspera de que Proque sufriera un ataque. El científico vivía a un par de casas de distancia, en la acera de enfrente. Lo visité a primera hora de la tarde. Él mismo me abrió. Lo reconocí enseguida por el dibujo de nuestros especialistas.
»—Ajá —exclamó—. Entre, se lo ruego…
»—¿Esperaba esta visita…? —pregunté, siguiéndole.
»—Sí. ¿Está vivo Proque?
»—Perdone, pero soy yo quien ha de preguntar. ¿Por qué cree que Proque puede estar muerto?
»—No responderé a eso. La historia no puede hacerse pública, comisario; es el punto más importante. Le ruego que no se la revele a la prensa. De otro modo, las consecuencias podrían ser fatales.
»—¿Para usted?
»—No, para Francia.
»Pasé por alto su respuesta. Pero no logré sonsacarle nada más.
»—Lo lamento —dijo—, pero si hablo, será solo con el jefe de la Sûreté, y únicamente si mis superiores me lo permiten.
»No añadió ni una palabra más. Temía que yo fuera uno de aquellos policías que facilitan noticias sensacionalistas a la prensa. Más tarde lo comprendí: habíamos tenido bastantes roces con él. Al final se hizo como él deseaba: mi jefe se puso en contacto con sus superiores. Dos ministerios tuvieron que autorizar su declaración.
»Es bien sabido que todos los Estados aman la paz y todos se preparan para la guerra. Francia no puede ser una excepción. Todos hablan con indignación de las armas químicas, pero no dejan de trabajar en ellas. Y precisamente el tal doctor Dunant se ocupaba de investigar determinados preparados, los llamados depresores psicotrópicos, que en forma de gas o polvo deterioran la moral y el espíritu combativo del adversario. ¿De qué nos enteramos? Nos enteramos —bajo el más riguroso secreto— de que el doctor Dunant trabajaba desde hacía más de cuatro años en la síntesis de un depresor semejante. Partiendo de un determinado compuesto químico, había conseguido producir una gran cantidad de derivados. Uno de ellos actuaba del modo requerido sobre el cerebro. Pero solo en dosis gigantescas. Habría debido tomarse a cucharadas para que se presentaran los síntomas típicos: primero una fase de excitación y agresividad, después una fase de depresión que acababa en un agudo impulso de suicidio. Muchas veces, en semejantes circunstancias, es la casualidad lo que conduce al resultado requerido. Se sustituyen diversos grupos químicos del compuesto original y se investigan las cualidades farmacológicas de los derivados. Se puede trabajar así durante años, pero también es posible acertar de repente con un derivado que posea las cualidades deseadas.
»Naturalmente, lo primero es mucho más probable. El doctor Dunant, que era muy miope y llevaba siempre gafas, había sido un cliente asiduo de Proque durante los últimos años. Sin gafas no podía hacer nada, por lo que poseía tres pares. Uno para uso cotidiano, otro de repuesto, que llevaba siempre consigo, y un tercer par que guardaba en su casa. Tenía esta precaución desde que una vez se le rompieron las gafas en el laboratorio y tuvo que interrumpir su trabajo. En aquella ocasión, exactamente tres semanas atrás, le había ocurrido algo similar. El doctor Dunant trabajaba en un instituto que contaba con importantes medidas de seguridad. Antes de entrar en el laboratorio se cambiaba de arriba abajo, pues tenía allí ropa blanca y zapatos especiales, y dejaba todos sus objetos personales en el guardarropa, que estaba aislado del lugar de trabajo por una cámara a presión. Cuando trabajaba, siempre llevaba la cabeza protegida por una capucha de plástico transparente; recibía el aire a través de un tubo flexible especial. Ni su cuerpo ni sus gafas entraban en contacto jamás con las sustancias que investigaba. Para evitar percances como el que le ocurriera una vez, Dunant, antes de iniciar su trabajo, colocaba las gafas de repuesto en un estante alto, el mismo en el que descansaban los productos químicos. Pues bien, al intentar alcanzarlas con la mano, las dejó caer al suelo. Un cristal se hizo añicos y, al intentar recogerlo, pisó la montura, partiéndola en dos. Por lo tanto, tuvo que llevarle las gafas a Proque. Cuando fue a recogerlas al cabo de dos días, apenas reconoció al óptico. Tenía tan mal aspecto que se habría dicho que había pasado una grave enfermedad. Explicó a Dunant que debía de haberse envenenado con algo, pues por la noche se había sentido muy mal y había tenido un extraño ataque. “Todavía tengo deseos de llorar, y no sé por qué”, terminó su relato.
»Dunant no prestó una atención especial a sus palabras. Sin embargo, no quedó satisfecho con la reparación: una varilla le apretaba, y el cristal nuevo, que se movía dentro de la montura, acabó soltándose unos días después; y como esto sucedió en el laboratorio, cuyo suelo era de cerámica, el cristal se rompió otra vez. El químico volvió a llevar las gafas al óptico. Al día siguiente fue a buscarlas, y entonces se encontró con que Proque parecía un Lázaro, como si en el transcurso de un día hubiera envejecido varios años. Dunant empezó a preguntarle discretamente sobre detalles del nuevo “ataque”. La descripción indicaba una profunda depresión en el marco de una psicosis inducida químicamente, con síntomas asombrosamente similares a los provocados por el preparado X en el que Dunant trabajaba desde hacía tiempo. De todos modos, solo una dosis de diez gramos de sustancia seca podría desencadenar síntomas tan llamativos; ¿qué relación podía tener aquello con el hecho de que llevase sus gafas a reparar? Analizó los hechos: se las había entregado dos veces al óptico, y eran las de repuesto, por lo que casi siempre habían estado en el estante, sobre el mechero Bunsen. Lo acometió la sospecha de que la sustancia X, propagada por el vapor, se hubiera esparcido sobre las gafas en cantidades microscópicas. Decidió investigar el asunto, hizo un análisis químico de las gafas y descubrió que, efectivamente, en los cristales y la montura de las gafas había trazas del compuesto X. No obstante, eran cantidades del orden de una gamma, o sea, la milésima parte de un miligramo. Entre los químicos se cuenta una anécdota sobre el descubrimiento del lsd. El químico que trabajaba con esta sustancia no sospechaba, ni lo sospechaba nadie, que pudiera tener un efecto alucinógeno. Al volver a su casa sufrió el típico trip con alucinaciones y aura psicopática, pese a que, como siempre, se había lavado las manos a fondo antes de abandonar el laboratorio. Sin embargo, bajo las uñas se le había quedado una mínima cantidad de lsd, lo que bastó para provocar la intoxicación mientras se estaba preparando la cena.
»El doctor Dunant reflexionó sobre el procedimiento que seguía el óptico cuando ajustaba en la montura cristales nuevos y curvaba el puente. A fin de enderezar correctamente la montura de plástico, la pasaba rápidamente sobre una llama de gas. ¿Experimentaba el compuesto X al calentarse algún cambio que incrementaba su efecto un millón de veces? Dunant calentó probetas con el compuesto de todas las maneras imaginables, sobre el mechero, un infiernillo, la llama de una vela, pero todo fue en vano. Intentó, por lo tanto, repetir el experimento. Dobló intencionadamente el puente de las gafas, y después lo mojó con una solución del preparado X, pero tan diluida que cuando el disolvente se hubo evaporado en la montura solo quedaron unas trazas de una millonésima de gramo. Llevó las gafas al óptico por tercera vez. Cuando volvió para recogerlas, vio al policía detrás del mostrador.
Читать дальше