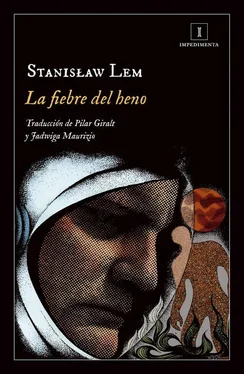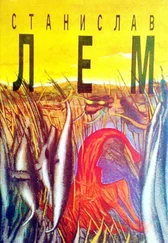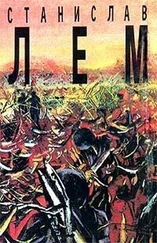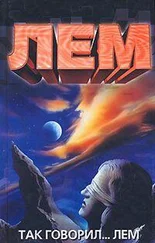Cuando me apeé frente a la casa, la tormenta había pasado. No estaba escrito que fuera a salir de viaje hoy mismo. Cuando bajaba al comedor, resbalé en los peldaños que la doncella española había encerado y fui rodando escalera abajo. Me quedé muy dolorido, y mi coxis volvió a dar señales de vida. En la mesa traté de quitar importancia a lo ocurrido y di conversación a la anciana, quien me dijo que sin duda alguna se trataba del disco, y que para ello no había nada mejor que la flor de azufre, el remedio universal contra los dolores en las articulaciones; simplemente debía esparcírmelo por debajo de la camisa. No me convenció lo del azufre, y como comprendía que en este estado no podía volar a Roma, acepté la proposición de Barth de ir a París para ver a un conocido cirujano.
Tras despedirme de todos entre muestras de simpatía, me arrastré hasta arriba y trepé a la cama a duras penas, como un lisiado. Cuando hube encontrado una posición que hacía el dolor más soportable, me adormecí, pero un estornudo me despertó de nuevo. Una sofocante nube de polvo se elevó hasta mi nariz desde debajo de la almohada. Salté del lecho y no pude contener un gemido porque me había olvidado de mis riñones. Creí que sería algún insecticida que la española habría rociado en la cama en un exceso de celo, pero se trataba de aquel remedio contra el dolor de las articulaciones, que el bueno de Pierre había esparcido por mi cama en secreto, mientras yo estaba en el comedor. Sacudí las sábanas para quitarles el polvo amarillento, me cubrí hasta la cabeza con la manta y me dormí al son regular de las gotas de lluvia rebotando sobre el tejado. A la hora del desayuno, bajé las escaleras como si fueran la escalerilla helada de un ballenero que luchara contra una tempestad ártica; mi precaución llegaba con un día de retraso.
El cirujano, a cuya consulta me condujo Barth, era un hombre de color. Después de hacerme varias radiografías y colocarlas en marcos sobre la mesa de operaciones, procedió a tocarme con las manos en forma de palas. Fue un dolor penetrante, pero breve, y cuando bajé de la mesa sin ayuda pude constatar que realmente me encontraba mucho mejor. Me obligó a permanecer tumbado media hora más, y entonces compré en la agencia más próxima de Air France un billete para el avión de la tarde. Traté de ponerme en contacto con Randy, pero no estaba en el hotel, así que le dejé un mensaje.
En Garges se me ocurrió que aún no tenía nada para el pequeño Pierre, por lo que le prometí enviarle mi casco desde Estados Unidos; me despedí de toda la familia y me dirigí a Orly. Allí entré en una tienda de Euroflora, pues quería enviar un ramo a la señora Barth, y luego me senté en la sala de espera y me dediqué a hojear revistas americanas. Los minutos fueron pasando, pero todavía no llamaban a los pasajeros del vuelo a Roma.
Pensaba en nuestro caso como si hubiera quedado en el pasado mucho tiempo atrás. Ignoraba qué haría a partir de entonces y trataba de hallar cierto aliciente en esta situación, aunque no tuve mucho éxito. Mientras tanto, el avión llevaba ya mucho retraso, y por los altavoces se limitaban a ofrecer confusas disculpas. Una azafata salió de la oficina y nos comunicó que lo lamentaba, pero que Roma no permitía el vuelo. Se inició una actividad febril, todo el mundo telefoneaba, hasta que averiguamos que Roma admitía aterrizajes, pero solo de aviones americanos, mientras que rechazaba los aviones de Alitalia, de la bea, de Swissair, de la sas y el mío de Air France. Se trataba de una huelga del personal de tierra, pero el motivo de la huelga no tenía importancia ahora, era mucho más importante precipitarse hacia los mostradores para cambiar los billetes y conseguir plazas en las líneas cuyos aviones tuvieran permiso para aterrizar en Roma. Para cuando conseguí llegar a una ventanilla, los que me habían precedido ya habían agotado todos los asientos. El avión siguiente, que era el de la British European Airways, no despegaría hasta el amanecer, a la intempestiva hora de las seis menos veinte. ¡Qué remedio! Reservé un billete, cargué mi equipaje en un carrito y lo empujé hasta el hotel Air France donde había pernoctado a mi llegada de Roma. Allí me esperaba la siguiente sorpresa: el hotel no tenía una sola cama libre, pues en él se alojaban todos los pasajeros que no habían conseguido billete. No quedaba otra solución que pasar la noche en París y levantarme antes de las cuatro de la madrugada si quería coger el avión. Volver a Garges era peor, pues se encontraba al norte de París, y Orly al sur. Me mezclé con los numerosos desengañados que se dirigían hacia la salida, pensando mientras tanto en lo que haría entonces. Si era necesario, podía aplazar un día el viaje, pero no tenía el menor deseo de hacerlo.
No hay nada peor que una espera inoportuna. Me paseaba con semejantes pensamientos en la cabeza cuando el hombre del quiosco salió de su cuchitril con un paquete de revistas para colocarlas en los atriles. Mi mirada se detuvo en el último número de Paris Match . Desde la portada negra me contemplaba un hombre que pendía del aire como un atleta ejercitándose en el potro. Llevaba tirantes y su pecho estaba cubierto por una niña cuyos cabellos flotaban porque volaba cabeza abajo; parecían estar ejecutando un salto mortal. No creía lo que veía y me acerqué. ¡Era yo con Annabelle! Compré la revista y me encontré con que habían realizado un reportaje exclusivo desde Roma. Sobre una fotografía de la escalera destrozada, llena de cuerpos humanos, un titular ocupaba toda la página: «Preferimos morir con la cabeza por delante».
Ojeé el texto con rapidez. Habían encontrado a Annabelle. Aparecía en la página siguiente con sus padres, pero mi nombre no figuraba en ella. Las fotografías procedían del vídeo que registraba a cada grupo de pasajeros que transitaba por el Laberinto. Yo no había pensado en ello; por otra parte, me habían asegurado discreción. Repasé más atentamente el texto. Había un dibujo de la escalera automática y del lugar de la explosión; unas pequeñas flechas indicaban dónde y cómo había saltado yo, y también habían incluido un trozo ampliado de la fotografía de la portada, donde entre mis piernas y la barandilla asomaba una manga a cuadros. El pie explicaba que era «el brazo amputado del terrorista». Me habría gustado hablar con el autor del reportaje. ¿Por qué no había mencionado mi nombre? Desde luego me habían identificado, ya que decían que era astronauta, y añadían que Annabelle, «la niña encantadora», esperaba una carta de su salvador. No lo expresaban directamente, pero esta insinuación de los sentimientos exaltados que inspiró la tragedia podía leerse claramente entre líneas.
Me acometió una cólera fría. Di media vuelta, me abrí paso con brusquedad entre el gentío del vestíbulo, irrumpí en la sala de dirección y allí, en la habitación llena de personas hablando al mismo tiempo, hice oír mi voz por encima de todas las demás. Tiré el Paris Match sobre la mesa del director, presentándole así mi heroísmo como coacción. Aún hoy enrojezco de vergüenza cuando pienso en esta escena. Logré lo que quería. El director, nada acostumbrado al trato con tan valientes astronautas, cedió y me asignó la única habitación disponible que le quedaba, y juró y perjuró que era realmente la última, pues después de aquello los demás viajeros lo abordaron por todos lados como una jauría desatada. Quise ir a buscar las maletas, pero me comunicaron que la habitación no quedaría libre hasta las once, y solo eran las ocho. Dejé el equipaje en recepción y me dispuse a pasar tres horas en Orly. Ya estaba arrepentido de mi acción, y como podía haber consecuencias en caso de que entre los pasajeros se contara algún periodista, decidí mantenerme alejado del hotel hasta las once.
Читать дальше