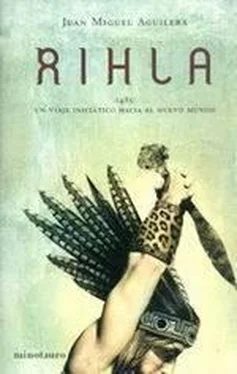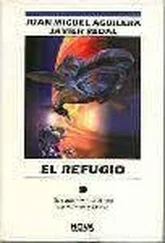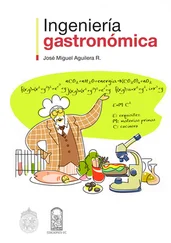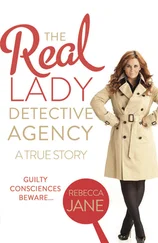– Si conocieras mis pensamientos -dijo Lisán-, sabrías que no le temo a la muerte, pues yo también tengo un Dios, y a Él es a quien rezo cada día.
El guerrero itzá se puso en guardia y gritó:
– ¡En ese caso, atácame ahora, hombre de madera ! ¡Venga, atácame!
Lisán miró a su alrededor y únicamente encontró miradas hoscas por parte de los nativos que lo rodeaban. Comprendió que no le quedaba más remedio que seguir su juego, fuera éste el que fuera.
– De acuerdo -dijo-, si con eso me gano el privilegio de que dejes de llamarme «hombre de madera».
Lanzó un grito y cargó contra Koos Ich. Éste lo esperó, agazapado como un jaguar a punto de saltar, y detuvo su golpe sin dificultad. Luego giró sobre sí mismo y alcanzó a Lisán en un costado, con el plano de su macana.
El andalusí retrocedió un par de pasos. Por un momento sintió que se le nublaba la vista. Se llevó la mano a la zona dolorida y comprobó que no estaba herido. Koos Ich podría haberlo partido en dos si ése hubiera sido su deseo, pero se había contentado con humillarlo.
Bueno , pensó mientras la rabia se apoderaba de su ánimo. No creas que esto va a ser tan fácil para ti. Ahora tendrás que decidir si realmente quieres herirme.
Sujetando la macana sobre su cabeza, tal y como haría con una cimitarra de abordaje, se lanzó contra el itzá como un lobo furibundo y le descargó un golpe frenético tras otro, sin tomarse la molestia de protegerse, dejando tantos espacios abiertos en su defensa que el contraataque del guerrero águila hubiera podido reducirlo a pulpa en un instante. Pero Koos Ich se limitó a ir parando sus golpes, mientras retrocedía poco a poco. Lisán lanzaba machetazos, el guerrero los rechazaba sin dificultad, y el andalusí volvía al ataque. Animado por el terreno ganado, se abalanzó ciegamente hacia delante, agitando frente a sí aquel pesado bastón de combate como si del palo de un ciego se tratara. Pero lo cierto era que su oponente tan sólo estaba jugando con él mientras probaba su habilidad. Cuando ya tuvo la información que deseaba, empezó a responder de verdad a sus ataques. Entonces su macana se abatió con fuerza contra el arma de Lisán. Una y otra vez, haciendo saltar astillas. Un golpe, otro, mientras el andalusí retrocedía, forzado a devolver rápidamente lo ganado.
– La única pauta del guerrero es ser siempre implacable -le dijo Koos Ich con voz solemne-. Cuando luchas tienes la obligación de ser libre, de ser fluido, de ser imprevisible. Como un recién nacido. Sin rutinas… Sin historia… Sin apegos… Sin amores…
Con cada frase, mascullada entre sus dientes apretados, el itzá descargaba un mazazo salvaje, que obligaba a Lisán a retroceder. Éste, sin embargo, disputaba con inusitada fiereza cada paso que daba hacia atrás, hasta que tropezó con la base de una columna y cayó de espaldas, despatarrado, frente a Koos Ich. Los otros guerreros-águila que observaban el enfrentamiento estallaron en risas ante su rápido desenlace.
El andalusí arrojó a un lado la macana y se puso en pie furioso. Se dio la vuelta, sacudiéndose el polvo de la ropa, dispuesto a marcharse de inmediato. Pero Koos Ich recogió rápidamente el arma tirada en el suelo y se la devolvió a su oponente.
– Debes tener paciencia, Lisán al-Aysar -dijo, llamándolo por su nombre por primera vez. Al faquih le extrañó que lo supiera-. En la guerra debes perseguir tu objetivo, pero sin presentir demasiadas cosas de antemano. Un guerrero no puede tener futuro, de la misma forma en la que no puede tener pasado. Sólo un eterno presente en el que está siempre preparado para morir. Por eso el nacom tiene que renunciar a todo aquello que lo ata a la vida, aunque sea lo que más ama y por lo que está dispuesto a sacrificarse. ¿Lo entiendes?
Lisán, con la macana nuevamente entre sus manos, asintió lentamente.
– Lo entiendo.
– Te aseguro que aprenderás a manejar nuestras armas… -dijo Koos Ich señalando la que el faquih sujetaba-. Yo me ocuparé de que aprendas a luchar, para que puedas proteger a quien amas… si yo no puedo hacerlo.
Lisán alzó la macana y se la llevó a la frente, con el mismo gesto que hubiera empleado con una espada de acero, y musitó el juramento dhihar ante Koos Ich. Éste lo miró sorprendido, y le preguntó qué era lo que decía en un idioma que no podía entender.
El andalusí se abstuvo de aclarárselo, dijo que se trataba de una oración de su mundo, como las que le dirigía al Sol cada día. Pero el dhihar era el solemne juramento que un hombre le hacía a otro: A partir de ahora, tu esposa será para mí como la espalda de mi padre.
Es decir, las relaciones sexuales con Sac Nicte se habían convertido en haram , la más absoluta de las prohibiciones.
La interminable rueda de los años había dado una vuelta más. Llegó el día del ah tooc , y la maleza de la milpa , el campo de maíz que los nativos habían trabajado durante tanto tiempo, fue quemada. Entre las llamas, los sacerdotes invocaron a sus dioses silbando constantemente una tonada que parecía el canto de una lechuza y que hablaba de ciclos, de vueltas de noria dentro de vueltas de noria, de círculos que se consumaban y nuevos círculos que se abrían. Después, llegó el momento de la siembra sobre el campo cubierto de cenizas. En cada una de las cuatro esquinas de la milpa , un sacerdote enterró semillas, copal, ollas con miel y figuras de arcilla que representaban a los dioses de la naturaleza.
Lisán se había ofrecido voluntario para ayudar a los nativos. Pero su único anhelo era alejarse un tiempo de Sac Nicte y de los turbadores deseos que ella le despertaba, y que le estaban vedados por el sagrado juramento que había pronunciado. Iba ataviado como los campesinos, con taparrabos y sandalias de piel de venado seca. Sembró el maíz en agujeros abiertos en aquella tierra pedregosa con un palo de punta afilada, imitando los precisos movimientos de los itzá. Seguían una fila más o menos recta y dejaban caer de tres a seis granos de maíz en cada agujero, para luego taparlo con el palo. Fue agotador, pero al concluir el primer día de trabajo se sentía bien por el ejercicio físico y por el descanso de su mente.
A su regreso a Uucil Abnal descubrió que se había producido un gran revuelo en los márgenes del poblado. Intrigado, Lisán dejó su vara de cavar y sus sacos de semillas, y acudió rápidamente al lugar. Se encontró con una escena sorprendente.
Un nutrido grupo de nativos, vestidos de forma extraña y ostentosa, caminaban entre las chozas como si fueran los auténticos dueños de aquellas tierras. Abrían el paso unos esclavos que cargaban bultos envueltos en mantas de algodón, sobre una escalerilla de palos sujeta a la espalda. Tras ellos, en el centro de la comitiva, iban tres hombres ricamente vestidos, con bragueros bordados de oro y mantas decoradas con franjas de ojos dibujados con plumas azul cobalto y piedras preciosas entretejidas.
– ¿Quiénes son esos hombres? -preguntó Lisán a un nativo.
– Mexica -respondió.
Cada uno de ellos lucía un dibujo distinto en el centro de su manto: uno llevaba un sol de oro, otro la imagen de una jarra, el tercero una figura de aspecto demoníaco. Sus cabellos eran negros como el azabache, brillantes, sujetos con tiras de cuero rojas y blancas, y alzados en un complejo peinado. Rostros orgullosos, con rasgos muy marcados y labios gruesos, adornados con bezotes de ámbar engarzados en oro.
– Asombroso -musitó Lisán.
Se apoyaban en bordones con empuñadura de jade y piedras preciosas, y llevaban en las manos grandes flores blancas que iban oliendo mientras caminaban displicentemente, escoltados por los mosqueadores que agitaban sus grandes abanicos de plumas. Pasaron frente a Lisán sin prestarle ninguna atención y se dirigieron hacia Na Itzá. Éste, alertado por sus consejeros, les salía al paso mientras se ajustaba atropelladamente su tocado y se envolvía con su túnica de ceremonia. Frente a los mexica su aspecto era de extremo desaliño.
Читать дальше