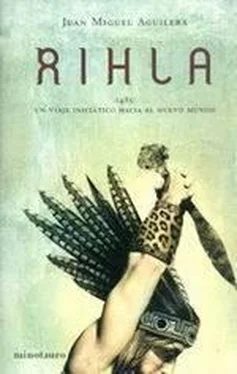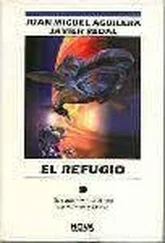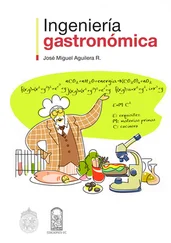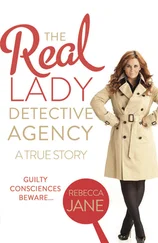– Siempre te has inmiscuido en mis planes -decía el Ahau Canek-, sin otro derecho que esos sueños que sólo tú y el Uija-tao conocéis. Tomaste a mi hija por esposa sólo para impedir que la alianza con los mexica se cerrara. Siempre has hecho tu voluntad sin importarte el bien de tu pueblo… de mi pueblo, pues soy el único que legítimamente puede conducir a los itzá por el camino de la paz. Tú no conoces otro camino que el de la guerra y nos arrastras ciegamente hacia la destrucción. Tú y ese viejo loco que te protege desde lo alto de su árbol sagrado.
– No lo entiendes, porque no estuviste allí, en Chichén Itzá, el día en que la ciudad cayó.
– Tú tampoco. Esas cosas sucedieron hace incontables katunes [26]Ningún hombre que viviera entonces puede seguir hoy con vida. Es imposible.
Hacía mucho que Na Itzá había dejado de creer en los dioses y en las profecías. En un buen gobierno, en unas lluvias oportunas y una cosecha abundante… en esas cosas creía. Sin embargo, consideraba que la fe en los dioses era útil para su pueblo y jamás había hecho nada para oponerse a ella. Pero ahora esas mismas creencias los arrastraban a todos al desastre si los obligaba a enfrentarse a los mexica. Na Itzá pensaba que la paz era posible entre sus naciones, pues los mexica eran los lejanos hermanos de raza de los itzá. Un día ellos también llegaron del Norte, de la ciudad que ahora los mexica conocían como Teotihuacan.
– Llevas el título de Ahau Canek -le estaba diciendo Koos Ich-, pero yo habitaba el cuerpo del auténtico Canek y lideraba la defensa de Chichén Itzá. Recuerdo con claridad el rostro empapado de lágrimas de los niños, pues no había nadie que pudiera consolar su miedo. A las mujeres que besaban a sus esposos con los labios amoratados de terror, mientras éstos se dirigían hacia el campo de batalla. Todos presentíamos que una amenaza imparable se iba aproximando a nuestra hermosa ciudad. También los hombres que formaban junto a mí en orden de batalla; no eran grandes guerreros, pero estaban dispuestos a morir para defender a su pueblo, a sus hijos y a sus mujeres. Al caer la noche el aire se llenó de gritos cuando los nahual aparecieron frente a nosotros con las fauces ensangrentadas, las pieles moteadas y las manos terminadas en garras. Frente a ellos caminaba un ser poderoso, extraño, que vestía una túnica de piel humana. Era muy alto, de miembros largos y fuertes; su rostro relucía en la noche con una asombrosa blancura, como tallado en hielo, y estaba orlado por una barba negra que el viento agitaba. Los propios nahual , a pesar de su ferocidad, lo obedecían con temor, pues aquel ser era Tezcatlipoca, Espejo Humeante. Entonces las estrellas fueron eclipsadas por una nube de fuego. Flechas incendiarias, lanzadas por los arqueros toltecas que habían quedado en la retaguardia, se clavaron en el pecho de mis hombres y alcanzaron los tejados de nuestras chozas. Fuimos encerrados en un gran anillo de llamas que se elevaron hacia el cielo. Bajo su aterradora luz los nahual cargaron contra nosotros profiriendo salvajes aullidos de jaguar que se confundieron con los lamentos humanos hasta formar un estruendo enloquecedor. En su sangriento delirio esas bestias no respetaron ni el coraje de mis hombres, ni la dignidad de las mujeres, ni las lágrimas de nuestros hijos. Ése fue el terrible desenlace de la batalla, el fin de nuestra ciudad y el inicio de nuestro exilio… Hasta ahora, cuando un nuevo enfrentamiento se avecina. Y esta vez será nuestro final o el de Tezcatlipoca.
– No tiene por qué suceder algo así. Los mexica son poderosos, pero su ciudad está muy lejos. Necesitan aliados en esta costa, no enemigos.
– Y los tienen, como ya te he dicho. En Amanecer vi a los nahual y a varios sacerdotes mexica. Pero tampoco habrá esperanza para los cocom. Cuando acaben con nosotros los obligarán a pelear es sus guerras floridas, hasta que agoten la última gota de su sangre.
– Tú sólo deseas la gloria de la guerra.
– Te equivocas -dijo el nacom con amargura-. Pero ojalá fuera yo el equivocado.
Koos Ich dejó su cuenco, vacío ya de pulque. Se puso en pie y, sin añadir nada más, se alejó en dirección al Templo de las Águilas.
Na Itzá siguió bebiendo en silencio, con su mente confusa por el miedo y el alcohol.
Lisán y Sac Nicte salieron juntos de la choza. Caminaron entre los árboles hasta uno de los edificios de piedra y sombras que formaba parte del complejo del Templo. Era una torre rematada por una cúpula semiesférica. Sus cuatro puertas, le explicó Sac Nicte, señalaban los cuatro ángulos del Mundo. Atravesaron la entrada que se encaraba al mediodía y accedieron a un corredor circular, donde otras cuatro puertas alineadas con los puntos cardinales conducían al núcleo interno. Éste había sido construido con ladrillo rojo, y por su interior se entrelazaban, una alrededor de la otra, dos escaleras de caracol que desembocaban en la parte superior del edificio. Tomaron una de ellas y Lisán caminó en silencio detrás de la sacerdotisa. La sensación de ahogo que le causó la estrechez de las paredes se vio aumentada por la oscuridad y el halo de misterio que envolvía el lugar.
Llegaron a una amplia sala circular. Los códices de papel plegado se amontonaban en apretadas pilas junto a las paredes. Un sacerdote solitario estaba sentado en el suelo, con las piernas dobladas frente a un códice en blanco que iba desplegando lentamente como un biombo. Tenía otro al lado, también abierto, con las tapas de piel de jaguar; sus hojas estaban cubiertas de diminutos caracteres que iba copiando en el códice en blanco.
Lisán se acercó a él y observó su trabajo. Su maestría era asombrosa. Manejaba un pincel bastante grueso, pero era capaz de trazar con él caracteres diminutos con los que llenaba una página tras otra a gran velocidad. De repente, se dio cuenta de algo: siempre dibujaba los mismos cuatro símbolos. Sólo cuatro círculos intersecados en diferentes ángulos por otros tantos círculos menores, repetidos una y otra vez a lo largo de las páginas, en diferente orden. No eran exactamente iguales, pero sí muy parecidos a los cuatro que estaban grabados en una de las caras del medallón de oro que le había entregado Baba.
– ¿Qué es esto? -preguntó.
– Es el Códice de la Vida. Un fragmento de él, pues está formado por muchos ejemplares, guardados en archivos situados bajo tierra. También he observado la semejanza entre los caracteres del Códice y los de tu amuleto de oro. Quizás eso explique por qué los cocom te dejaron vivir.
El andalusí tomó el recipiente de jade que contenía la tinta con la que el sacerdote iba dibujando esos símbolos. Lo acercó a su nariz y olió.
– ¿Podéis decirme la composición de esta tinta?
El sacerdote interrumpió su trabajo y dijo:
– Está hecha con pelo de venado calcinado y…
– Rocío recogido al amanecer -concluyó Lisán.
– Beey. Conocéis el procedimiento…
Sac Nicte también lo miró asombrada.
– En mi mundo la hacemos con lana de cordero previamente impregnada de rocío. Y llamamos a esta tinta «almásiga». Según la tradición sufí, es la única adecuada para escribir versículos de nuestro Libro Sagrado.
– Tú eras un sufí, ¿no es así? -le preguntó Sac Nicte-. ¿Qué significa esa palabra?
– Significa «lana». Porque el pelo de los animales es un imán que puede atraer la virtud del cielo.
– ¿Vuestro libro también fue dictado por Dios?
– Beey. A través de uno de sus arcángeles.
Lisán se inclinó sobre el códice y lo observó nuevamente, con una actitud que ahora era más respetuosa. Le preguntó al sacerdote si podía tocarlo y éste le hizo un gesto invitándolo a hacerlo. El andalusí estudió las páginas, una tras otra: los mismos cuatro símbolos repetidos de forma interminable a lo largo del papel. ¿Era posible una escritura basada en un alfabeto de cuatro letras?
Читать дальше