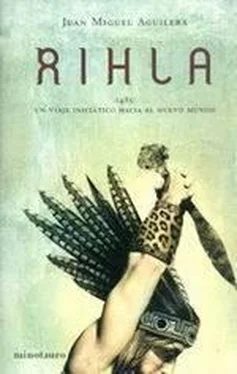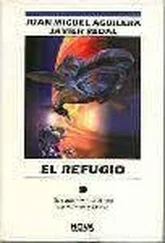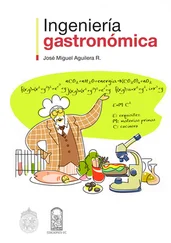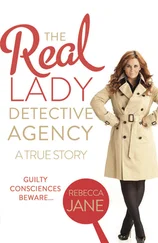– Este malestar pasará -le aseguró-. Es sólo cuestión de tiempo.
Jamîl volvió a cambiar el trapo con vinagre.
– ¿Cómo te encuentras tú? -preguntó Lisán al chico.
Éste lo miró y dijo:
– Bien, mi señor. Estuve malo hace un rato, pero ya pasó.
En aquellos ojos había el miedo y la incertidumbre que todos sentían, pero que la expresión del muchacho mostraba de forma clara.
– ¿Estás asustado?
– Sí, señor. Los turcos dicen que navegamos hacia el borde del mundo y que caeremos por una inmensa catarata sin fin.
– Eso no es verdad -dijo el faquih -. ¿Confías en mí?
– Sí, señor -afirmó el muchacho-. Sois el hombre más sabio del mundo. Así lo asegura mi amo…
– Ya no tienes «amos», hijo -dijo Ahmed con un hilillo de voz-. ¿Cuándo te acostumbrarás a eso?
Lisán miró de reojo a su amigo, que forzó una sonrisa en su rostro demacrado. Luego se volvió hacia Jamîl y le dijo:
– Ah, ¿sí? Pues en ese caso debes hacerle caso a tu señor y creer lo que te voy a decir. No hay bordes del mundo, ni cataratas. Vivimos sobre una inmensa esfera, navegamos sobre ella y podríamos rodearla y regresar al lugar del que partimos. Esto es algo que los hombres sabios conocen desde hace muchos años. Pero, en ocasiones, la gente lo olvida porque nuestros sentidos nos engañan al contemplar lo cercano. Pero somos como hormigas recorriendo la piel de una gigantesca naranja. ¿Lo entiendes?
– Sí, mi señor -dijo Jamîl. Su expresión indicó al faquih que el chico no lo entendía en absoluto, pero que sus palabras habían bastado para tranquilizar todos sus temores-. El mundo es una naranja.
– Eso es -sonrió Lisán.
Más tarde, al pasar junto al timón comprobó que Ignacio estaba charlando con uno de los Sarray más jóvenes.
– Si seguimos hacia el sur… -decía éste con bastante temor-, se dice que el aire se vuelve irrespirable.
Ignacio hizo una mueca despectiva y dijo:
– Todo eso son patrañas… Yo estuve en el castillo de San Jorge de la Mina del Rey de Portugal. Está debajo de la equinoccial y soy un buen testigo de que no es inhabitable. Justamente en esas aguas pude ver nadar a algunas sirenas…
– ¡Sirenas! -exclamó Hubal, que así se llamaba el andalusí.
– Así es, hijo. No son tan parecidas a las mujeres como las pintan en los grabados, pero no están del todo mal.
La nave siguió su curso. Al tercer día llegaron los vientos deseados y pudieron, al fin, navegar a todo trapo hacia el suroeste.
Fue en la noche en la que completó su Hach.
Tras las vueltas rituales en torno a la Casa Santa, Lisán había conseguido acceder a la Piedra Negra y la había besado con fervor. En ese momento, experimentó una emoción desconocida para él. Una sensación dulce, que calentó su espíritu como lo haría el humo del hachís. Un profundo bienestar pulsaba en su pecho, lo hacía plenamente consciente de la presencia de un Dios Único, Allah Ahad. La Esencia Divina que llenaba el Universo, transformándolo en un lugar amigable, acogedor, que endulzaba el aire que respiraba y penetraba en sus pulmones.
La multitud lo rodeaba como un único organismo palpitante que ocupara todo el Multazam, colmándolo, expandiéndose por unos lugares y encogiéndose por otros. Una anguila sin fin, que se mordía la cola y giraba sobre sí misma. Y él tuvo el fuerte deseo de estar solo para meditar sobre el significado de aquella intensa emoción que había experimentado.
Salió del patio pavimentado y caminó por la rambla. Sus pies hacían crujir la arena, y este susurro apagaba el ruido del gentío. Una casida antigua le daba vueltas por la cabeza, como una cancioncilla que se hubiera quedado pegada a su memoria. Cerró los ojos y empezó a recitarla en voz alta… Entonces notó el contacto, suave como la seda, de una mano sobre su espalda. Se volvió y se encontró frente a una mujer. La mitad de su rostro estaba oculta por un velo, pero tenía los ojos más negros y bellos que él hubiera admirado nunca.
– Señor, ¿qué era eso que susurrabas? -le preguntó ella.
Fascinado por su presencia, Lisán dijo:
– No soy un poeta, mi señora. Estos versos fueron escritos por uno de gran talento hace muchos años. Decían: Mi corazón quedó atado a la madeja de tu cabello desde antes de la Eternidad. Nunca se rebelará, ni aun después de la Eternidad; nunca romperá su pacto…
– ¡Qué extraño es oír algo tan hermoso! ¿Cómo pueden unos versos expresar tan bien lo que los ojos no alcanzan a ver? Di, mi señor, ¿qué dijiste después de eso?
– Tu amor se ha plantado en mi corazón y en mi alma de tal manera que, aun perdiendo la vida, mi amor permanecería…
– Aun perdiendo la vida, mi amor permanecería… -repitió ella-. Ésa es la verdad: el amor es un mensaje de lo Eterno, escrito en el propio tejido del alma humana. El amor es inmutable y trascendente, como la bóveda celeste, y nos recuerda que la inmortalidad no es algo que queda fuera de nuestro alcance…
Lisán asintió, paralizado por la emoción de tener enfrente a una criatura tan hermosa y tan sabia. Ella le hizo una reverencia y dijo:
– Que Dios te guarde, mi señor.
Sin que Lisán pudiera hacer nada para retenerla -en su recuerdo siempre sentía sus miembros entumecidos, aunque deseaba correr tras ella-, la mujer siguió su camino. Pasó junto a él y se alejó hasta perderse entre la muchedumbre.
Cuando él reaccionó, rodeó el templo una y otra vez, buscándola entre todos aquellos rostros indiferentes, con el corazón latiendo con fuerza en su pecho. Pero nunca más volvieron a encontrarse. No llegaron a cruzar ni una palabra más, y sólo le quedó el recuerdo de su voz, de aquel contacto breve de su mano, y de aquella mirada… Seguía soñando con sus ojos, dedicándoles torpes casidas que jamás mostraba a nadie. Y, después de tantos años, seguía fascinado por aquel instante de absoluta perfección: la certeza de la presencia de Dios, un sendero tranquilo en medio del tumulto, unos versos y la mirada de unos ojos que le daban sentido a todo. ¿Podría encontrar otra vez un sentimiento comparable?
Dicen que el grano que germina antes de ser sembrado nunca llega a madurar. Quizá por eso se había envuelto en una vida oscura, sin apenas relacionarse con sus semejantes. Sin ningún interés más allá de sus libros y de sus sueños irrealizables. Sueños como el que le había llevado a bordo de aquel barco.
Ahora recorrían unas buenas cien millas diarias y el tiempo pasaba lento entre guardias, trabajos de manutención y reparación. Unas jornadas tranquilas, apacibles, mientras la carraca navegaba segura a barlovento. El propio cuerpo de Lisán iba cambiando a medida que pasaban los días, sus articulaciones se acostumbraban a la humedad y dejaban de doler. Aprendía a disfrutar de los placeres más sencillos, como un chubasco pasajero que le lavara el salitre de las ropas o le proporcionara un trago de agua dulce y fresca. Y tenía todo el tiempo del mundo para sus recuerdos.
Los turcos vivían entregados a su trabajo, sin apenas mezclarse con los andalusíes, pues la mayor parte de ellos no hablaban otra cosa que el osmanlí. Hacían tres guardias diarias para realizar las distintas labores de a bordo. En cada una de ellas debían estar listos para maniobrar con el aparejo en caso de cambios bruscos en dirección e intensidad del viento y debían realizar el lavado de toda la cubierta, para mantenerla con una humedad constante y evitar que se secara y resquebrajara por el sol.
Los Sarray disponían de todo el tiempo libre. Jugaban a los dados, discutían o fumaban pipas de hachís, del que parecían haber traído una buena provisión. También dedicaban muchas horas del día al cuidado del acero de sus armas, limpiándolas y engrasándolas para evitar que el salitre del mar las enmoheciera.
Читать дальше