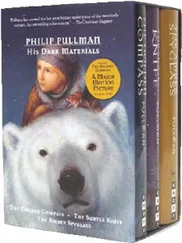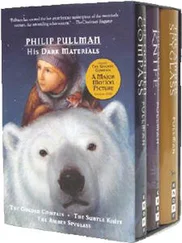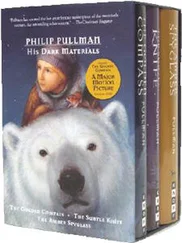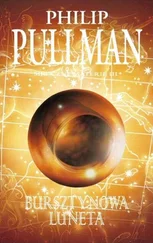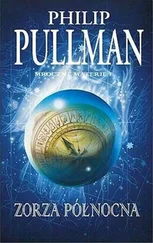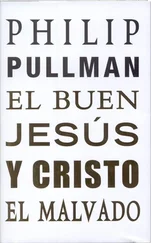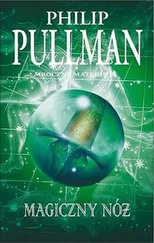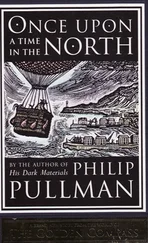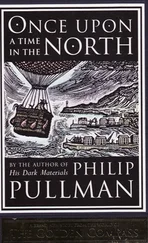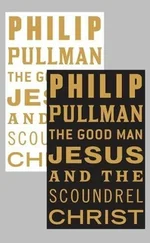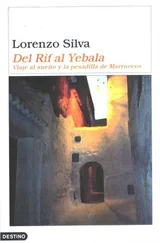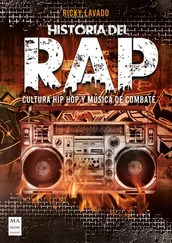Unas manos desgarraron su abrigo nuevo y buscaron en los bolsillos. Un reloj y una cadena; una petaca de plata; un soberano de oro y algunos peniques; un alfiler de diamantes en la corbata; algunos papeles; y ¿qué era eso? ¿Un arma? Una voz rió ligeramente y unos pasos se alejaron.
Al cabo de poco tiempo se puso a llover. Aún quedaba una brizna de angustia en el cerebro de Henry Hopkins, aunque poco a poco iba desapareciendo. Su sangre, lo único que lo mantenía con vida, se escapaba a borbotones por el orificio que tenía en el pecho, mezclándose con el agua sucia del desagüe, para después sumergirse en las alcantarillas y en la obscuridad…
– ¡Vaya! -dijo la señora Rees a la hora del desayuno-, nuestra querida señorita ya se ha decidido a bajar. Se hace extraño verte tan pronto; ni siquiera están preparadas las tostadas. Normalmente todo está ya frío cuando bajas. Pero bueno, tenemos beacon, ¿te gustaría comer un poco de beacon? ¿O es que te las ingeniarás para no dejarlo en el plato, como los riñones de ayer? El beacon no rueda tan bien como los riñones y me atrevo a decir que…
– Tía Caroline, me han robado -dijo Sally.
La vieja mujer la miró intensamente, muy sorprendida.
– No te entiendo -dijo la mujer.
– Alguien ha entrado en mi habitación y me ha robado algo. Bueno, muchas cosas.
– ¿Has oído eso, Ellen? -dijo la señora Rees a la sirvienta, que acababa de traer las tostadas-. La señorita Lockhart afirma que ha sido robada en esta casa. ¿Y culpa a mis sirvientes? ¿Culpa a mis sirvientes, señorita Lockhart?
Había formulado la pregunta con tanta rabia que Sally estuvo a punto de arrugarse ante ella.
– ¡No sé a quién he de echarle las culpas! Pero cuando desperté encontré todas las cosas que había en mi bolso desperdigadas por el suelo, y algunas ya no estaban. Y…
La señora Rees estaba furiosa. Sally no había visto nunca a nadie tan enfadado; pensó que la anciana se había vuelto loca y retrocedió un paso, asustada.
– Fíjate, Ellen, ¿lo ves? Así es como nos paga nuestra hospitalidad, ¡fingiendo que le han robado! Dime, Ellen, ¿alguien ha entrado esta noche en casa? ¿Has encontrado huellas o ventanas forzadas? ¿Han entrado en otras habitaciones? Dime, niña. Estoy perdiendo la paciencia. ¡Contéstame ya!
– No, señora -dijo la sirvienta con un susurro angelical, sin atreverse a mirar a Sally-. Se lo prometo, señora Rees. Todo está en su sitio, señora.
– Al menos puedo fiarme de tu promesa, Ellen. Entonces dime, Verónica -se volvió hacia Sally; su cara parecía ahora una especie de máscara de alguna tribu perdida, desencajada, con sus claros ojos, severos, casi saliéndose de las órbitas, y los labios, como de pergamino, mostrando todo el desprecio que sentía-, explícame, ¿cómo es que estos supuestos ladrones, que evidentemente no entraron en la casa, decidieron dedicarte precisamente a ti todas sus atenciones? ¿Qué es lo que tienes tú que alguien desearía?
– Algunos papeles -dijo Sally, que en esos momentos estaba temblando de arriba abajo. No podía entenderlo: la señora Rees parecía poseída.
– ¿Algunos papeles? ¿Algunos papeles? Maldita niña, papeles, ¡pues vayamos a ver la escena del crimen! ¡Vayamos a verla! No, Ellen, puedo levantarme sin ayuda. Aún no soy una vieja desvalida de la que puedan aprovecharse, ¡quítate de en medio, niña, quítate de en medio!
Se lo dijo a Sally, chillando. La muchacha estaba desconcertada, inmóvil entre la mesa y la puerta. Ellen, solícita, se apartó con astucia; la señora Rees se tambaleaba mientras subía las escaleras. Se detuvo delante de la habitación de Sally y esperó a que alguien le abriera la puerta. Y cómo no, una vez más Ellen acudió para satisfacerla, Ellen la cogió de la mano mientras entraba; la misma Ellen que por primera vez le dirigió a Sally, que las había seguido, una odiosa mirada de triunfo.
La señora Rees miró a su alrededor. La ropa de cama estaba amontonada en desorden; el camisón de Sally estaba por el suelo, al fondo de la habitación, y dos de sus cajones estaban abiertos, con la ropa metida en ellos sin ningún orden, de forma precipitada y a la fuerza. El patético montoncillo de cosas que estaba junto al bolso de Sally, en el suelo -un monedero, una moneda o dos, un pañuelo, una agenda de bolsillo-, casi ni se veía. A Sally no le hizo falta esperar las palabras de la señora Rees para darse cuenta de que no le iba a creer.
– ¿Y bien? -fueron sus palabras-. ¿Y bien, señorita?
– Me he debido de equivocar -dijo Sally-. Le ruego que me perdone, tía Caroline.
La chica habló de un modo muy respetuoso porque se le acababa de ocurrir una idea: algo diferente. Se agachó para recoger sus cosas y empezó a sonreír de forma burlona.
– ¿De qué te ríes, señorita? ¿Por qué sonríes de esa forma tan insolente? ¡No permitiré que te burles de mí!
Sally no dijo nada; empezó a doblar su ropa y a ponerla cuidadosamente encima de la cama.
– ¿Qué estás haciendo? ¡Respóndeme! ¡Respóndeme ahora mismo! ¡Eres una fresca! ¡Una maleducada!
– Me voy -dijo Sally.
– ¿Cómo? ¿Qué dices?.
– Me voy, señora Rees. No puedo quedarme aquí por más tiempo… No puedo ni quiero.
Tanto la señora Rees como la sirvienta se quedaron boquiabiertas y se apartaron cuando Sally se dirigió decidida hacia la puerta.
– Haré que vengan a recoger mis cosas -dijo ella-. Espero que tenga la amabilidad de enviármelas cuando le comunique mi nueva dirección. ¡Que pasen un buen día!
Y se fue.
De nuevo se encontró en la calle, sin saber qué era lo que debía hacer a continuación.
Sally ya no podía echarse atrás, lo sabía perfectamente. No podría volver nunca más a la casa de la señora Rees… ¿Adonde podría ir entonces? Siguió andando sin parar; salió de Peveril Square y pasó por delante del vendedor de periódicos; y eso le dio una idea. Con casi todo el dinero que le quedaba -tres peniques- compró un ejemplar del The Times y se sentó para leerlo en un cementerio de los alrededores. Sólo había una página que le interesaba, y no era precisamente la sección de anuncios para institutrices.
Después de haber escrito algunas notas en el margen del periódico, se dirigió con paso ligero al despacho del señor Temple, en Lincoln's Inn. Le pareció que esa mañana era espléndida, después de la persistente llovizna que había caído la noche anterior, y el sol le levantó el ánimo.
El empleado del señor Temple la dejó pasar. El abogado estaba muy ocupado en esos momentos, pero seguro que accedería a atenderla al menos cinco minutos. El señor Temple la recibió en su despacho; era un hombre calvo, flaco y enérgico. Se levantó para estrecharle la mano.
– ¿Cuánto dinero tengo, señor Temple? -le preguntó, después de saludarse.
Alcanzó un libro de gran tamaño y anotó algunas cifras.
– Cuatrocientas cincuenta libras al dos y medio por ciento en bonos del Tesoro; ciento ochenta acciones ordinarias en la Compañía Ferroviaria del Sureste y Londres; doscientas acciones preferentes en la Real Compañía de Correo Marítimo… ¿Está segura de que quiere saber todo esto?
– Todo, por favor.
Mientras el abogado recitaba las cifras, Sally seguía en el periódico la cotización de las acciones.
Temple continuó. No se trataba de una lista demasiado larga.
– Y los ingresos -concluyó-, redondeando…
– Cerca de cuarenta libras al año -se avanzó la muchacha.
– ¿Cómo lo sabía?
– Lo calculaba mientras usted iba leyendo la lista.
– ¡Dios mío!
– Y si no me equivoco, puedo controlar de alguna manera mi dinero, ¿verdad?
– Efectivamente. Demasiado, desde mi punto de vista. Traté de disuadir a su padre, pero nadie hubiese logrado hacerle cambiar de opinión, por lo que redacté el testamento según sus deseos.
Читать дальше