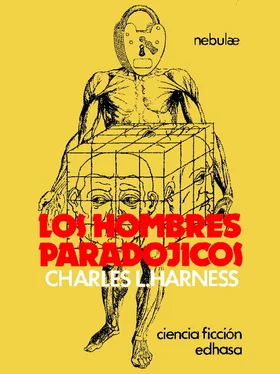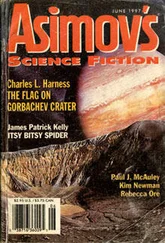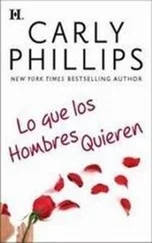– ¿Me ha visto alguna vez? -preguntó él.
Había algo en su expresión que lo preocupaba; tenía algo que ver con ese misterioso júbilo que crecía dentro de él. La mujer pasó por alto también esa segunda pregunta, diciendo:
– ¿Qué puedo hacer con usted?
Era una duda solemne y requería una respuesta seria. Alar estuvo a punto de replicar, bromeando: "Llame a la policía imperial; ellos sabrán qué hacer conmigo". Pero se limitó a decir, simplemente:
– Ayúdeme.
– Tengo que marcharme -musitó Keirirs-. Pero no puedo dejarlo aquí. En menos de una hora revisarán estos cuartos.
– ¿Eso significa que me ayudará?
De inmediato comprendió que sus palabras eran estúpidas. Por lo común sabía enfrentar lo inesperado en perfecto dominio de sí; era molesto que esa mujer pudiera perturbarlo. Para recuperar su equilibrio se apresuró a agregar.
– Tal vez pueda ir con usted.
– Tengo que ir al baile -explicó ella. -¿Al baile?
El Ladrón estudió rápidamente las posibilidades, aceptando la ayuda de la. mujer como si fuera un hecho cierto.
– ¿Y si fuera con usted? -propuso- Podría pasar por su escolta.
Ella lo observó con curiosidad, con los labios apenas entreabiertos, dejando ver la blancura de sus dientes.
– Es un baile de máscaras -dijo.
– ¿Cómo ésta? preguntó Alar, mostrando tranquilamente la suya.
Keiris dilató imperceptiblemente los ojos y replicó:
– Acepto su propuesta.
Una hora antes aquellas palabras le habrían parecido fantásticas, ridículas y dementes; una hora antes habría jugado por un momento con esa idea, preguntándose cuando sonaría el silbato de la cafetera para sacarlo de ese sueño. Pero en ese breve período había perdido toda noción de la probabilidad y de la proporción. Por lo tanto se inclinó con cierta ironía, expresando:
– Será un placer para mí.
Ella prosiguió de buen humor:
– Naturalmente, usted piensa abandonar los salones a la primera oportunidad. Permítame advertirte que sería peligroso. Se sabe que usted está en este vecindario; los alrededores del palacio están repletos de policías.
– ¿Y bien?
– Pasee un rato por el salón de baile y la sala de reuniones; ya trataremos de facilitarle la huida.
– ¿Trataremos? -preguntó él, fingiendo cierta sospecha.
Ella sonrió. Fue apenas una contracción en una comisura de la boca, que a Alar le resultó especialmente provocativa.
– La Sociedad, por supuesto -explicó- ¿Quien otra podría ser?
Bajó la mirada para dejar el cuchillo en una mesa. El notó entonces que sus pestañas eran largas y negras, como el pelo, y destacaban mejor la rara palidez de sus mejillas. Le costaba un esfuerzo concentrarse en lo que decía. ¿Lo estaba tentando, acaso, para jugar con él?
– ¡Vaya! -exclamó-;Usted es la hermosa espía de los Ladrones, entre las mismas paredes de palacio!
Y su boca copió la sonrisa de Keiris.
– Nada de eso -respondió ella, súbitamente cauta y seria-. ¿Hará usted lo que yo le indique?
No tenía otra salida. Asintió con un ademán de la cabeza, preguntando:
– Dígame, ¿qué han dicho los informativos sobre el asunto del Ala M?
Keiris vaciló por primera vez, pero sin perder su actitud.
– El doctor Haven escapó.
– ¿Y los mutantes? -volvió a preguntar él, aspirando con ganas.
– Los vendieron.
Se apoyó contra la pared, agotado. Poco a poco tomó conciencia de que el sudor le goteaba en irritantes chorros por las piernas. Tenía los sobacos empapados; los brazos y la cara hedían con una mezcla de transpiración y mugre.
– Lo siento, Ladrón.
Alar notó que sus palabras eran sinceras.
– En ese caso todo ha terminado -dijo pesadamente, mientras se dirigía hacia el tocador para mirarse en el espejo-. Necesitaría una ducha y una depilación. Y algo de ropa. ¿Podrá usted conseguirme todo eso? Y un sable, no lo olvide.
– Le conseguiré todo lo necesario. Allá está el baño.
Quince minutos después Keiris se tomó de su brazo y ambos cruzaron serenamente la sala hacia la amplia escalinata, que descendía en magnífica curva hacia la gran cámara de recepciones. Alar manoseó la máscara con nerviosismo, contemplando los espléndidos tapices y las pinturas que adornaban las paredes de mármol. Todo era de un gusto exquisito pero daba la impresión de deberse al criterio de una empresa de decoraciones; la gente que pasaba sus días brillantes e inseguros en esos cuartos había perdido mucho tiempo atrás la capacidad de apreciar la sutil luz solar de Renoir o los apolípticos estallidos cromáticos de Van Gogh.
– Deja tranquila tu máscara -susurró su compañera-. Estás muy bien así.
Ya iban descendiendo las escaleras. Alar no lograba captar la imagen completa, sino sólo fragmentos aislados; allí se vivía de un modo ignorado para él: barandilla de oro macizo, alfombras tan mullidas que uno parecía hundirse hasta los tobillos, balaustradas de mármol de Carrara, con intrincadísimos relieves, y por doquier lámparas de alabastro luminoso. La cámara de recepciones pareció acercarse a velocidad vertiginosa. Mil hombres y mujeres desconocidos.
Y sin embargo (cosa extraña), Alar tenía la sensación de conocer todo eso desde hacía mucho tiempo, de pertenecer a ese lugar.
De vez en cuando el maestro de ceremonias, impecablemente uniformado, anunciaba por medio del micrófono el nombre de los recién llegados. Aquí y allá, entre el mar de cabezas, alguna se alzaba para mirarlos, a él y a Keiris.
Y de pronto se encontraron al pie de la escalinata, ante el maestro de ceremonias, que se inclinó profundamente.
– Buenas noches, señora.
– Buenas noches, Jules.
Jules miró a Alar con cierta curiosidad y un aire de pedir disculpas.
– Me temo, excelencia, que…
– El doctor Hallmarck -murmuró fríamente el Ladrón.
Jules volvió a inclinarse.
– Por supuesto, señor.
Tomó el micrófono y anunció con voz suave:
– ¡El doctor Hallmarck, escoltando a la señora Haze-Gaunt!
Keiris pasó por alto la sorprendida mirada de Alar.
– No hace falta que tengas la máscara puesta -sugirió-. Póntela sólo cuando alguien te resulte sospechoso. Ven; te presentaré a un grupo de caballeros. Trata de entablar alguna discusión amistosa y nadie te prestará atención. Te dejaré con el senador Donnan. Es estridente, pero no hace daño a nadie.
El senador Donnan se irguió en ademán imponente.
– Dirijo una prensa libre, doctor Hallmarck -afirmó ante Alar-. Digo lo que quiero e imprimo lo que se me antoja. Creo que hasta Haze-Gaunt tiene miedo de cerrar mi diario. Sé inquietar a la gente, sé hacer que me lean con ganas o sin ellas.
Alar lo miró con curiosidad. Las historias que circulaban sobre el senador no daban la impresión de que se tratara del Campeón de los Oprimidos.
– ¿De verás? -musitó cortésmente.
– Lo digo siempre: hay que tratar a los esclavos como si en otro tiempos hubieran sido seres humanos semejantes a nosotros. Tienen sus derechos, ¿comprende? Si uno los trata mal, se mueren y uno sale perdiendo. Los esclavos de mis imprentas solían quejarse por el ruido. Yo solucioné el problema.
– Me hablaron de eso, senador. Muy humano de su parte. Les hizo quitar los tímpanos, ¿verdad?
– Exacto. Ahora no hay más quejas por nada. ¡Ja! Aquí está el viejo Perkins, banquero internacional. ¡Hola, Perk! Te presento al profesor Hallmarck.
Alar se inclinó. Perkins le hizo un agrio saludo con la cabeza y Donnan se echó a reír.
– Eché por tierra su proyecto de ley para la Esclavitud Uniforme en la comisión de esclavos del senado. El viejo Perk no es realista.
Читать дальше