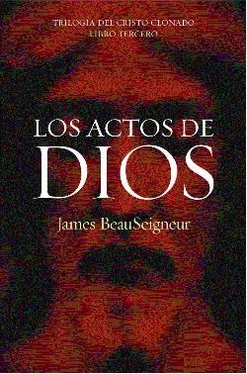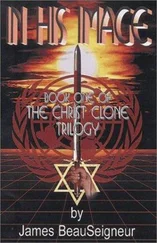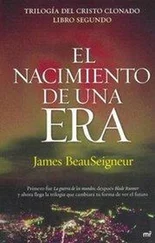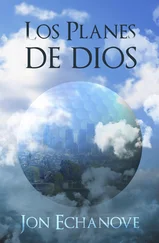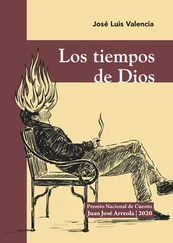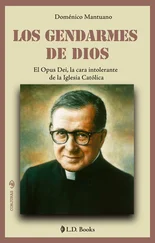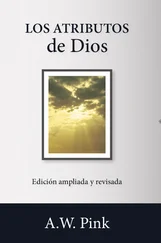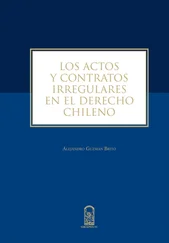Al sobrepasar otro recodo, se desplegó ante ellos una escena todavía más sorprendente que la que ofrecían los pilares. Talladas en la blanca pared de roca de la montaña, había dos enormes fachadas que parecían edificios. Ajadas por miles de años a la intemperie, estaban dispuestas una sobre la otra, como los pisos de una tarta. La fachada superior estaba presidida por cuatro obeliscos de piedra, con una puerta en el centro. La de abajo era de un estilo mucho más ornamentado, tal vez romano o griego. Además de una puerta, ostentaba lo que parecía ser una ventana rectangular cerca del extremo izquierdo de la fachada.
Todo parecía indicar que el arroyo y el camino que habían seguido hasta ahora morían aquí. Pero en su lugar, el riachuelo dibujaba una curva cerrada y seguía su curso a lo largo de la base del imponente acantilado de roca. A la izquierda, una presa de aspecto relativamente reciente había sido construida a través de una ancha fisura en la roca. Decker supuso que su propósito era evitar que las crecidas repentinas de este río estacional inundaran el desfiladero que discurría por la base de la montaña. Y fue por esta fisura por donde le empujó ahora la corriente de gente. A su derecha, enfrente de la presa, Decker alcanzó a ver un conjunto de pequeños obeliscos tallados en bajorrelieve en la roca.
Las paredes de roca a ambos lados del desfiladero tenían unos seis metros de altura. A la entrada del paso apenas se distinguían ya los restos de lo que solamente pudo haber sido un arco construido por el hombre, venido abajo hacía ya tiempo. Pegada a la base de la pared izquierda del desfiladero, había una acequia, por la que se había desviado parte del agua del riachuelo. Algo más adelante, llegaron a un punto donde se ensanchaba la garganta, pero la marcha no terminaba allí, y siguiendo el sendero, que descendía lenta pero constantemente mientras las paredes ganaban más y más altura, el río de gente se adentró por otra estrecha grieta.
El camino no parecía tener fin, siguiendo largos tramos rectos y luego dibujando estrechas eses entre muros de roca de hasta ciento veinte metros de altura. Aquí y allá salían a su encuentro monumentos de piedra, grabados rupestres y nichos horadados en la piedra, además de escalinatas que ascendían alejándose del camino. La roca, de color blanco calizo antes de entrar en la garganta, presentaba ahora un espectro más amplio de tonalidades que iba desde el blanco nacarado al dorado y del rojo al gris rosáceo.
En algunos puntos, el paseo se abría lo suficiente como para que hubieran podido medrar allí algunos arbustos, e incluso algunos árboles, pero cada vez conducía a una abertura aún más estrecha. También había tramos muy cortos en los que el sendero estaba marcado por el adoquinado de alguna civilización muy antigua.
Decker empezaba a estar cansado. Llevaban andados casi dos kilómetros por el estrecho desfiladero, y aquello parecía que no iba a acabar jamás. Entonces, por fin, detrás de un recodo, en el punto más estrecho y oscuro del paso, se toparon con el más insólito de los escenarios: un enorme edificio al más puro estilo de los templos griegos, construido, o más bien esculpido, en la pared de la montaña. Al salir del desfiladero -Decker no tardaría en saber que lo llamaban el siq- entraron en un profundo y ancho cañón. Los secuestradores de Decker dejaron que descansara allí un momento y asimilara la majestuosidad del monumento, tan bellamente conservado. Estaba tallado en la cara de la montaña, con columnas perfectamente moldeadas, capiteles y un frontón profusamente labrados, y con una altura de unos treinta y seis metros desde la base hasta el pináculo. La roca reflejaba un precioso tinte rosado a la luz del sol.
Continuaron a la derecha, dejando atrás un buen número de otras fachadas antiguas, esculpidas también en las paredes del cañón. Las más adornadas eran tumbas, pero había muchas más que parecían hogares primitivos, ahora recuperados para alojar a una nueva población de residentes. Algo más adelante se encontraron con un anfiteatro de estilo romano, lo suficientemente grande como para acomodar a cuatro o cinco mil personas. Éste también estaba totalmente esculpido en la roca. El cañón se fue ensanchando poco a poco hasta desembocar finalmente en un valle inmenso de varios kilómetros de extensión. Era una enorme cuenca, cercada en su totalidad por montañas de cumbres escarpadas. Las laderas de estos fabulosos acantilados, rojizos con algún que otro parche de piedra negra, blanca o amarilla, estaban todas ellas salpicadas de magníficas fachadas labradas en la roca.
El suelo de la cuenca estaba cubierto por decenas de miles, tal vez cientos de miles, de tiendas de campaña, que formaban una auténtica ciudad. Y había otra cosa también. El espacio entre las tiendas y las parcelas de terreno libres estaba ocupado en su mayor parte por árboles frutales y huertas muy cuidadas, donde esperaban a ser cosechadas un buen número de frutas y hortalizas.
– Bienvenido a Petra, señor Hawthorne -dijo uno de los KDP, mientras Decker contemplaba el espectáculo.
Delante de ellos divisó un solitario edificio de madera de unos cinco metros de ancho por unos ocho de largo, parecido a una cabaña con un pequeño porche delante. Como era la única estructura a la vista con paredes de un material más consistente que la lona, Decker supuso que aquél debía de ser su destino, el lugar donde sería recluido a la espera de lo que el KDP tuviese planeado. Su suposición se vio reforzada por la presencia de los seis hombres corpulentos que estaban apostados en la periferia del edificio, y que no podían ser sino los guardas que se encargarían de abortar su escapada en caso de que intentara huir. Los dos KDP le condujeron hasta la puerta de entrada.
El interior de la cabaña distaba mucho de ser lo que había imaginado. Más que una prisión, parecía una casa de vacaciones en el campo. Sólo faltaban unas redes de pesca o una cornamenta de ciervo decorando las paredes. La primera habitación era una especie de salón/cocina que ocupaba todo el ancho del edificio y tenía unos tres metros de fondo. En el salón había dos sillas viejas recién tapizadas, una mesita de café y un sofá. La cocina, delimitada por la distribución de los muebles, ostentaba un fogón de gas y una pequeña nevera.
Decker examinó el espacio en busca de cuchillos o cualquier otro utensilio de cocina que pudiera utilizarse como arma, pero lo más intimidador que encontró fueron una espátula y una enorme cuchara de madera. En el centro de la cocina había un espacio vacío que, por las dos sillas de madera con respaldo recto y asiento acolchado que lo bordeaban, tenía toda la pinta de haber estado ocupado por una mesa hasta hacía muy poco. Tirado de mala manera en una de las sillas de madera, con los pies apoyados sobre el asiento de la otra, había un hombre de pelo rubio tirando a pelirrojo. Estaba dormido. Sobre su regazo descansaba una copia antiquísima de la revista Mad, en hebreo. Decker observó que no llevaba la marca del KDP.
– ¡Charlie, despierta! -dijo uno de los KDP-. Ha llegado tu invitado.
El hombre se levantó de un salto, con claros signos de seguir medio dormido.
– Nos encargaremos de que las personas pertinentes sepan que está aquí -dijo el otro KDP. Y, cortando la cuerda que ataba las manos de Decker, añadió-: Aunque no lo crea, señor Hawthorne, siento mucho haberle traído hasta aquí en estas condiciones.
Decker le lanzó una mirada iracunda. Luego, los dos KDP salieron de la cabaña.
– Bienvenido a Petra -dijo el hombre en un tono sincero.
– ¿Así que usted es mi carcelero? -preguntó Decker.
La pregunta cogió al hombre con la guardia baja.
– Yo, esto… Bueno, preferiría llamarlo de otro modo, pero supongo que no puedo culparle por pensar así. -El hombre sabía que a pesar de su tono conciliador no iba a desarmar tan fácilmente la cólera de Decker-. Bueno -dijo, incómodo-, ésa es su habitación. -Y señaló a una puerta que había detrás de ellos-. No es el King David -dijo refiriéndose al hotel de Jerusalén-, pero es de lo mejorcito que encontrará en Petra.
Читать дальше