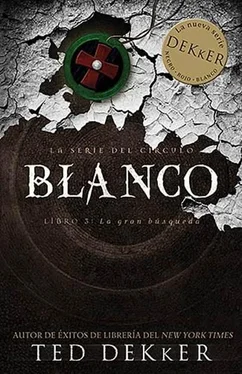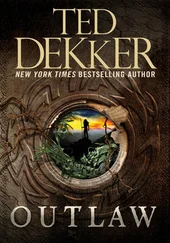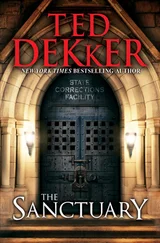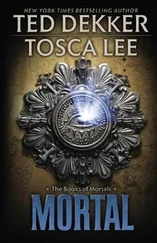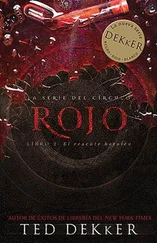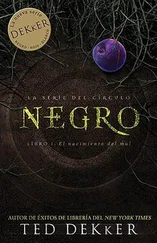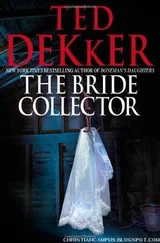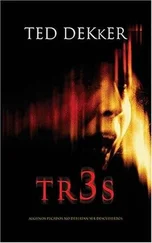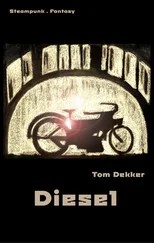Como pago, el USS Nimitz había recibido tres enormes cajones llenos latas de polvo que un equipo de virólogos de la Organización Mundial de la Salud confirmó rápidamente que contenían un antivirus, aunque no había manera de verificar su legitimidad por lo menos en diez horas. Aun entonces no sabrían su verdadera eficacia. Una prueba completa tardaría codo un día.
Además de los cajones, el portaaviones llevaba ahora los tres mil tripulantes que habían trasladado de la flota estadounidense.
Thomas había dejado su radio con Carlos como planearan. El arreglo no podía haber sido más claro. Tenía un espacio de doce horas. Si triunfaba, el hombre activaría el transmisor; en caso contrario, no lo haría.
No había habido señal del transmisor.
Las seis horas de retraso llegaron y se fueron. Thomas observó el reloj en la cubierta de observación, y con cada sacudida del minutero las esperanzas se iban por un agujero.
Vamos, Carlos.
Quizás después de todo no había manera de cambiar la historia.
Kaufman entró al salón y se quitó la gorra.
– Estamos en una distancia confirmada de cinco minutos, luego empezaremos a perder una señal constante -informó, con la mirada fija en el reloj,
– ¿Qué está esperando entonces, almirante? -presionó Thomas poniéndose de pie-. Envíe el mensaje, dispare los misiles y hunda los barcos.
– Al menos salimos en un destello de gloria -enunció Kaufman con una sonrisa atravesándole el rostro.
– Quizás.
Thomas observó el desarrollo del plan por sobre el hombro del primer oficial en la estación de radar. El mensaje enviado a Fortier era directo: Dispare una bala en represalia y los próximos diez tendrán a París como objetivo. No estaba redactado con tanta sencillez, pero el significado era el mismo.
Los misiles siguieron. Veintiséis en total, dieciocho misiles de crucero de baterías fuera de la Base Aérea Royal Lankershim en Inglaterra y ocho armas nucleares tácticas… gentileza de las fuerzas israelíes de defensa. Los objetivos eran directos e inequívocos: todo comando importante y toda instalación de control en y alrededor de los depósitos de almacenamiento nuclear rusos, chinos, pakistaníes e hindúes en el norte de Francia. No podían eliminar las armas sin arriesgarse a enormes detonaciones que arrasarían poblaciones civiles, pero, al menos de manera temporal, intentaron inutilizar el uso francés de su arsenal recién adquirido.
El almirante Kaufman dio tranquilamente la orden a través del intercomunicador. Tan fácil como decirle a su esposa que pronto llegaría a casa.
– Hundan los barcos.
La cubierta de observación se silenció. El aire se vició. Tilomas mantuvo la mirada fija en la cantidad de puntos rojos brillantes sobre la pantalla de radar. Cada uno representaba un barco cargado, incluyendo seis grupos de portaaviones totalmente repletos con naves de combate. La computadora los mostraba como señales firmes, en contraposición a patrones característicos que se iluminaban con cada barrida del radar,
– ¿Está funcionando?
– Dele tiempo -contestó Ben-. Estas cosas no caen como piedras, no me importa cómo usted lo haga.
Por un momento nada sucedió.
– Detonaciones confirmadas -declaró una voz por el comunicados.
Cinco minutos, aún nada.
Luego titiló la primera luz.
– Barco hundido. Carguero israelí, el Majestic.
Mil millones de dólares en armas nucleares se dirigían al fondo.
Luego otro y otro. Comenzaron a titilar como velas apagadas,
– De vuelta a la Edad de Piedra -comentó Ben en voz baja.
– Habrá muchos más de donde vinieron estos -expresó Thomas-. Suponiendo que quede alguien para construirlos.
Aquí en el silencio de la cubierta de observación del portaaviones, la destrucción del arsenal nuclear del mundo se veía como algo en un juego de video, pero a ciento cincuenta kilómetros de distancia el océano ardía con trescientas llamaradas que se hundían lencamente. Se necesitaría mucho más que violentos encuentros al azar y el calor de explosiones convencionales Para detonar las armas. Estas se hundirían intactas en el fondo del océano, en espera de rescate en la primera oportunidad posible.
Suponiendo que quedara alguien para rescatarlas.
Thomas observó la pantalla durante casi una hora, cautivado por una desaparición silenciosa de diminutas luces verdes.
Luego la pantalla quedó en negro.
Nadie habló por un momento.
– Thomas, acabo de comunicarme con el presidente -informó Gains asomando la cabeza en el salón-. Están enviando un avión a recogerte,
– ¿A mí? -objetó él, volviéndose-. ¿Por qué?
– No lo dijo. Pero están enviando un F-16 con reabastecimiento aéreo de combustible. Quiere que regreses a toda prisa.
– ¿Ni una pista?
– Ninguna. Pero ya se sabe la noticia.
– ¿Ya sabe la prensa lo que hicimos aquí?
– No. La noticia acerca del virus. Los síntomas están extendidos en todas la ciudades de ingreso -advirtió Gains, levantándose los anteojos de sol en la nariz-. Ya ha empezado.
– ¿Cuánto tiempo tengo?
– Estarán aquí en una hora.
– Entonces no tengo mucho tiempo, ¿verdad? -comunicó Thomas yendo hacia él.
– ¿Qué vas a hacer?
– Dormir, Sr. Gains, Soñar.
UNA PUERTA se cerró de golpe encima de Thomas, despertándolo. Un grito apenas perceptible.
Abrió los ojos y observó en la insoportable oscuridad. Por un momento pensó que estaba en el barco, oyendo otra serie de disparos. Pero el frío y húmedo suelo debajo de él lo trajo de vuelta a esta realidad.
En el calabozo.
¿Cuánto tiempo había dormido?
Se volvió a oír el grito, ahora más fuerte. Se sentó y contuvo el aliento. ¿Chelise?
No, eso era imposible. Chelise estaba en manos de la tribu, a salvo.
¿O era ella? Ahora él estaba totalmente consciente. Carlos le había dicho que Johan venía hacia acá. ¿Por qué?
Por encima sonaron pasos. Una débil luz titiló por el corredor. Botas sobre las escaleras.
Thomas se puso de pie, perdió el equilibrio, cayó contra el muro y se esforzó por levantarse, Corrió hacia la puerta y agarró los barrotes. Luces de antorchas hacían brillar los húmedos muros de piedra. Venían por él.
Vio el conocido rostro de Woref, brillando a la luz de una antorcha que sostenía en el puño izquierdo. La mano derecha agarraba el extremo de una cuerda. Así que había llegado el momento. Tomó una profunda respiración V retrocedió de los barrotes.
Woref miró a través de los barrotes. Alguien más venía detrás de él… otro prisionero o guardia,
– El poderoso Thomas de Hunter -comentó el general-. Muy inteligente. Muy valiente. Recorrer todo este camino para nada. William está muerto.-¿William?
– Lo recuerdas. Alto. Ojos verdes. Un tonto endeble que habla demasiado, Me convenció de perdonar a la tribu a cambio de ti. Supongo que deberías estar orgulloso de él.
Perdonar a la tribu. ¿De qué estaba hablando el tipo? Thomas sintió que la sangre se le iba de las extremidades.
– ¿Sorprendido? -inquirió Woref-. Imagina mi sorpresa al averiguar que ya te habías entregado a cambio de los otros albinos. Tenías la seguridad de que estarías a salvo mientras tu ramera estuviera con la tribu.
A Thomas le giraba la mente en vertiginosos círculos.
– Parece que el intrépido comandante de los guardianes del bosque finalmente ha sido burlado -comentó Woref dándole un tirón a la cuerda.
Chelise apareció a tropezones, los labios temblorosos, las manos atadas. Algo puntiagudo, como uñas o una garra, le había dejado tres rayas de sangre en la mejilla derecha. Tenía los ojos desorbitados de terror y el morst de su rostro estaba surcado con lágrimas.
Читать дальше