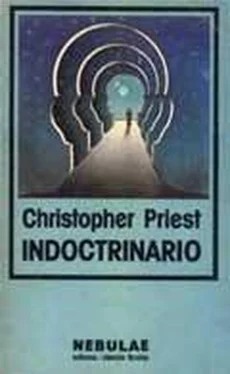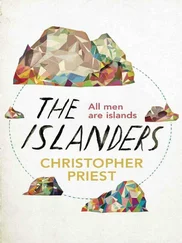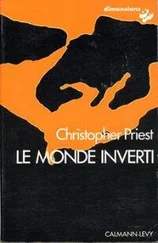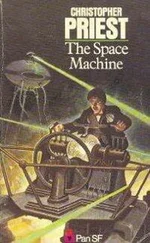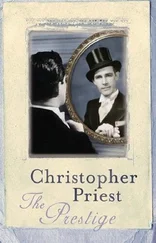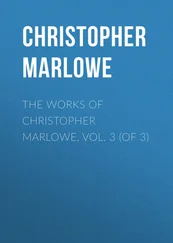El tema le dio motivo para pensar, conforme avanzaba lenta y penosamente por la jungla. Suponiendo que fuera verdad, ¿qué...?
Después de tres horas, cuando ya estaba a punto de hacer un alto para comer y descansar, Wentik encontró el cadáver.
Yacía en el fondo de una canoa toscamente tallada, que había sido arrastrada hasta la orilla sobrecargada de hierba de un riachuelo. El muerto llevaba ahí tres días o tres semanas, no había forma de saberlo. Babosas blancas reptaban por la abierta boca y ojos de mirada fija, y las extremidades habían sido despojadas de la carne por insectos y pájaros. Sólo donde la ropa seguía pegada al tronco del cadáver existía algún resto de carne. Y ahí se descomponía y pudría mientras nubes de insectos revoloteaban alrededor.
El olor era desagradable.
El primer instinto de Wentik fue continuar andando. Pero la visión de la canoa fue tentadora. Por lo que sabía, Wentik se encontraba aún dentro del área del campo de desplazamiento, y con cada minuto que transcurría sus ansias por avanzar aumentaban. Con la canoa podría cubrir una distancia considerablemente mayor que a pie.
Se inclinó sobre la embarcación, asqueado por la visión del cadáver.
El cuerpo estaba de espaldas, el brazo derecho encorvado hacia la cabeza de manera que la mano esquelética descansaba en la nuca. Una pierna se extendía hacia arriba, y la otra se desplomaba sobre un lado de la canoa. Los huesos de los pies se habían separado del tobillo y yacían sobre la mojada vegetación color pardo, en la que resaltaban con su claridad.
En el fondo de la canoa había una oxidada cantimplora, un remo de madera y un lío de ropa podrida.
Wentik levantó el extremo de la canoa, pero lo soltó apresuradamente cuando el cadáver rodó coa lentitud hacia el costado. Debajo del cuerpo había un montón de barro verde oscuro, rebosante de gusanos blancos.
Wentik retrocedió, estremecido.
Durante varios minutos se quedó sin saber qué hacer a cierta distancia de la canoa. Igual que un hombre que ha descubierto cierta sabandija repulsiva de la que debe ocuparse, él sabía que tendría que mover el cadáver, pero le costaba resignarse a hacerlo. Se preguntaba cómo debía de obrar. Por fin, cogió un pañuelo y lo anudó tan fuerte como pudo sobre su nariz y labios. Después arrastró hacia la canoa una rama rota que había encontrado entre la maleza.
Desviando la mirada, Wentik empujó el extremo de la rama por debajo de la canoa e intentó levantarla haciendo palanca. A la tercera vez que empujó, la punta de la rama se rompió y finalmente se partió por la mitad.
Irritado, lanzó al agua el extremo que sostenía, se acercó a la canoa y la alzó personalmente. La punta se levantó, y el cadáver cayó fuera dando un horrible golpe vago contra la madera antes de rodar orilla abajo hacia el riachuelo. Una de las piernas se desmembró y quedó en el trayecto fuera del agua.
Todavía temblando, Wentik contempló cómo el cadáver se estabilizaba hasta quedar flotando apenas bajo la superficie. Los rasgos estaban desdibujados casi por completo, pero le pareció que el cuerpo flotaba con la cara hacia arriba, aunque no podía asegurarlo... Permaneció inmóvil un instante en la observación del cadáver, mientras la despaciosa corriente recogía poco a poco los restos e iniciaba su travesía de tres mil kilómetros hacia el mar.
Wentik empujó la canoa hasta la orilla, y la sumergió.
Al principio el barro verde y los gusanos se mantuvieron sujetos a la tosca madera, pero al fin, tras repetidas inmersiones, Wentik tuvo toda la canoa limpia.
Observó el claro. La nube de insectos convocados por el cadáver ya se había disipado. Sólo su enjambre privado se mantenía allí.
Una vez asegurada la canoa de nuevo en la orilla, Wentik se alejó un poco y se sentó en una rama baja de un árbol a comer parte del insípido alimento deshidratado. Pero no soportó más de un par de bocados. El recuerdo del cadáver seguía demasiado fresco.
Después de lavarse la cara y enjuagarse la boca con agua de la cantimplora, regresó a la canoa, que ya se había secado con el calor. Wentik examinó el diseño; a pesar de lo tosco de las herramientas con que había sido tallada, se la notaba sólida y firme; con ella tendría pocas probabilidades de volcar, a menos que encontrara rápidos.
Wentik empujó la canoa y subió, cogió el remo y se echó a navegar con la corriente. Instalado en la popa empezó a sopesar las dificultades de una navegación efectiva. La canoa no era fácil de dominar; giró varias veces en redondo en medio del curso del rio antes de que pudiera coger el control.
En cuanto notó que la embarcación avanzaba bajo su dominio, dejó de remar y sacó la crema repelente de insectos para untarse una vez más la cara y los brazos.
Al cabo de ochocientos metros el riachuelo se ensanchó y el sol cayó sobre Wentik. Aunque árboles y lianas seguían sobresaliendo por encima del agua, había una sensación de espacio. Wentik sintió que podía confiar en hallar el río principal, el Aripuana, antes de que anocheciera. A partir de entonces ya no habría gran dificultad en llegar a la aldea o a la misión. Se relajó en la popa y se dejó llevar hacia la confluencia a una velocidad constante de ocho kilómetros por hora.
Ya no volvió a ver el cadáver. Debió de haber quedado atrás al cabo de unos pocos minutos de navegación, y lo más probable era que se hubiera hundido, o lo hubiesen devorado los habitantes del río, o se hubiera descompuesto hasta tal punto que el contacto con el agua hubiera provocado su desintegración total.
La fauna del río era menos abundante o menos evidente que la de tierra. Fuera cual fuese la razón, Wentik vio muy pocas cosas que pudieran amenazarlo realmente. En el pasado había leído sobre la piranha que se encontraba en todos los ríos de la región amazónica, y que un grupo de esos peces podía despellejar el cuerpo de un hombre en segundos. También había leído sobre los caimanes gigantes y las serpientes de agua que, bastante pacíficos si se los dejaba tranquilos, podían matar a un hombre sin esfuerzo si se los provocaba. Pero no vio nada de eso.
Por entonces la tarea de remar —limitada sobre todo a mantener la canoa en un curso recto y vigilar cuidadosamente de las obstrucciones que se presentaran— era suave. Eso le permitió volver a pensar, lo que no hacía desde que hubo dejado a Jexon.
El aspecto más reconfortante de su situación presente era, por supuesto, que por muy extraño que para él fuera el paisaje, estaba en su propia época. Que si de algún modo lograba volver a Inglaterra, la vería, excepto por la guerra, como siempre la había visto.
Resultaba difícil concebir la guerra. Con cataclismos importantes, es preciso más que un mero reportaje para convencer a alguien subjetivamente involucrado que el hecho ha ocurrido realmente. Wentik había leído sobre la guerra en los libros. Y Jexon le había hablado al respecto. Para los brasileños, los nuevos brasileños del siglo XXII, la guerra no sólo era un hecho, era historia.
Pero para Wentik, el conocimiento adquirido acerca de un hecho no lograba transmitirle por fuerza su significación total. Porque él estaba involucrado subjetivamente.
En Londres, su familia. En el norte de Inglaterra, sus padres. En Sussex, su universidad. En la zona oeste de Londres, las empresas para las que trabajaba. Pero todavía más que eso, toda una serie de recuerdos, impresiones e imágenes que continuaban conformado una identidad. Que Wentik aceptara la destrucción de todo lo anterior significaba que consentía la eliminación de una parte de sí mismo.
Su mundo proseguía inalterado...
Después de dos horas en el río llegó a la confluencia, y la navegación continuó por las aguas algo más turbulentas del Aripuana. Después de consultar sus mapas prefirió mantenerse sobre la orilla derecha, y en otras tres horas se topó con la misión católica romana.
Читать дальше