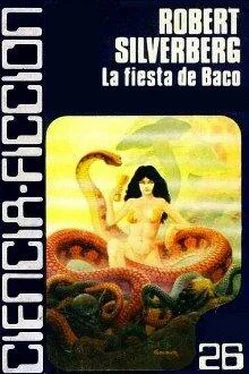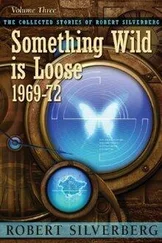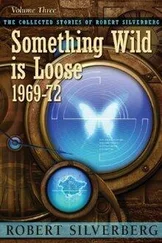—¿Significa que no nos quieren, John? ¿Que nos están ocultando la ciudad?
—No lo sé, Claire.
—Estoy asustada.
—No tengas miedo. Dentro de unos minutos sabremos la respuesta.
Cuando están a unos quinientos metros de las mesetas, Claire pierde el control. Solloza y sale corriendo hacia delante, entre los cactos, hacia la separación de las mesetas. John la llama, le dice que lo aguarde, pero ella sigue corriendo, desvaneciéndose entre las profundas sombras. Incomodado por su enorme mochila, corre tras ella tropezando, jadeante. La ve desaparecer entre las mesetas. Débil y mareado la sigue, y pocos momentos después llega a la entrada del cañón.
No hay ciudad.
No ve a Claire.
La llama. Sólo le responden unos ecos burlones. Desconcertado, entra en el cañón, mirando las escarpadas laderas de las mesetas, recordando calles, avenidas, casas.
—¿Claire?
Nadie. Nada. Y llega la noche. Se abre camino por el terreno disparejo y rocoso hasta que llega al otro extremo del cañón; mira las mesetas, mira el desierto y no ve a nadie. La ciudad la ha devorado y la ciudad ha desaparecido.
—¡Claire! ¡Claire!
Silencio.
Fatigado, deja caer la mochila y se sienta durante un largo rato. Finalmente, extiende el saco de dormir. Se mete en él, pero no duerme. Espera que pase la noche y, cuando llega el amanecer, busca nuevamente a Claire, pero no hay rastros de ella. Muy bien. Muy bien. Se rinde. No hará preguntas. Carga con la mochila y comienza el largo camino de vuelta a la carretera.
A media mañana, llega al coche. Se vuelve y mira el desierto, resplandeciente a la luz del mediodía. Luego se mete en el auto y se aleja.
Entra en su apartamento del bulevar Hollywood. Desde aquí emprendió el camino hacia el desierto, hace muchos meses; ahora ha vuelto al punto de partida. Una gruesa capa de polvo cubre los muebles baratos y utilitarios. El aire huele a cerrado. Todas las cortinas están corridas. Vagabundea entre el vestíbulo y el saloncito, entre el saloncito y el dormitorio, entre el dormitorio y la cocina, entre la cocina y el vestíbulo. Se quita las botas y se acuesta en la gastada alfombra del saloncito, boca abajo, con los ojos cerrados. Tan cansado. Tan vacío. Descansaré un poco.
—¿John?
Es la voz del Orador.
—Déjeme en paz —dice Oxenshuer—. La he perdido. Lo he perdido a usted. Creo que me he perdido a mí mismo.
—Te equivocas. Ven con nosotros, John.
—Lo hice. No estaban allí.
—Ven ahora. ¿No sientes la llamada de la ciudad? La Fiesta ha terminado. Ya va siendo hora de que te instales aquí.
—No pude encontrarlos.
—En aquel momento seguías perdido en tus sueños. Ven ahora. Ven. El santo te llama. Jesús te llama. Claire te llama.
—¿Claire?
—Claire.
Lentamente, Oxenshuer se pone de pie. Cruza la habitación y abre las cortinas. La ventana da al bulevar Hollywood, pero mirando hacia fuera ve solamente las rojas llanuras de Marte, erosionadas y llenas de cráteres, brillando con la luz roja del mediodía. Vogel y Richardson están allí, saludándolo con los brazos. Sonriendo. Llamándolo. Las láminas delanteras de sus cascos brillan a la fría luz de las estrellas. Ven, le gritan. Te estamos aguardando. Oxenshuer responde a su saludo y va hacia otra ventana. Allí también ve un desierto deshabitado. ¿Será Marte, también, o el desierto de Mojave? Es incapaz de decirlo. Todo es seco, inhóspito y bello, con la serena y trascendente belleza de la desolación. Ve a Claire a cierta distancia. Ella le da la espalda. Se dirige con paso firme y confiado hacia las mesetas gemelas. Entre éstas se alza la Ciudad de la Palabra de Dios, dorada y radiante bajo la cálida luz del sol. Oxenshuer asiente. Es el momento. Irá hacia ella. Irá hacia la ciudad. La Fiesta de san Dionisos ha terminado y la ciudad lo llama.
Reúnenos. Llévanos al océano.
Ayúdanos a nadar. Danos de beber.
Vino en mi corazón hoy,
sangre en mi garganta hoy,
fuego en mi alma hoy.
Te alabamos, oh Señor.
Oxenshuer corre, estirando el paso. Ve las mesetas; ve la empalizada. El sonido de lejanos cánticos resuena en sus oídos. «¡Por aquí, hermano!», grita Matt. «De prisa, John», grita Claire. Corre. Tropieza, y se recupera y vuelve a correr. Vino en mi corazón hoy. Fuego en mi alma hoy. «Dios está en todas partes —le dice el santo—. Pero, ante todo, Dios está dentro de ti.» El desierto es un mar, el gran océano tibio que acuna, la inmortal madre marina de todas las cosas, y Oxenshuer se interna alegremente en él, deriva, flota y deja que se apodere de él y lo lleve donde quiera.