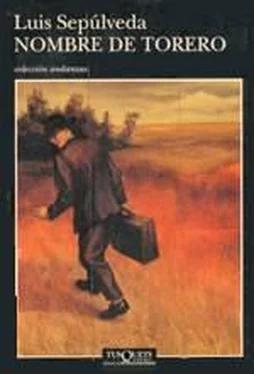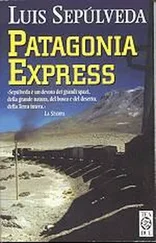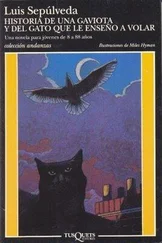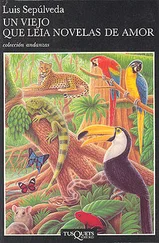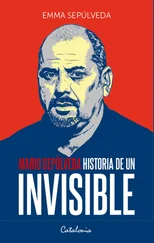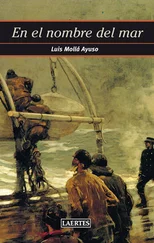Fumando, el viejo miró detenidamente los objetos que lo acompañaban desde hacía más de veinte años. La mayoría de ellos, como la casa misma, provenían de su ingenio y de sus manos hábiles. La casa era una amplia nave construida con los restos de un velero yanqui que había naufragado en los arrecifes de Cabo Cameron. Buenas y nobles maderas de Oregon que servían de paredes con las junturas convenientemente calafateadas, y las tablas de la cubierta, pulidas por las olas de todos los mares, hacían de cálido suelo. La vivienda medía unos setenta metros cuadrados. La puerta principal estaba orientada al suroeste, mirando hacia Bahía Inútil, y la trasera al noreste, con vista a los Altos del Boquerón. Un muro divisorio levantado con los paneles del infortunado velero separaba la bodega de la vivienda y, en ella, una chimenea de piedra laja tan alta como un caballo hablaba de plácidos inviernos mientras afuera la nieve lo cubre todo. En la parte posterior, un sendero de tablones
bordeado de manzanos conducía hasta el retrete. Era una de las mejores casas de la región, alhajada ahora con un techo nuevo de relucientes calaminas. El viejo esbozó una sonrisa al sentir que empezaba a despedirse de ella sin el menor asomo de dolor.
– Pueden venir, cabrones. Estarán muy cerca de lo que buscan, pero no conseguirán encontrarlo porque ustedes no saben más que mirar en las cloacas -murmuró en su antiguo idioma y observó a la mujer dando cabezadas en la silla.
– Griselda.
No respondió. Dormía sentada con las manos enlazadas sobre el regazo. Sí. La conoció hacía veinte o más años. Recordó aquel tiempo cuando hastiado de vivir como un cormorán viejo en el cabo sur de la Isla Navarino, decidió que ya se había ocultado demasiado tiempo, que la pesada fortuna guardada en una caja de latón empezaba a no ser más que una molesta ironía del destino, y se trasladó a la Tierra del Fuego para ejercer de mecánico en el aserradero de Lago Vergara.
Nadie hacía ni hace preguntas en la Tierra del Fuego. Todo afuerino que llega hasta esos confines lo hace escapando de otros, de algo, o de sí mismo. El pasado no existe en esas latitudes.
Vivió un par de años en el aserradero, entre hombres nobles y fugitivos de la ley, hasta que un día, recorriendo Bahía Inútil, descubrió los restos del velero, y la recia textura de aquellas maderas le indicó que era hora de levantar una casa.
Alguien le dijo entonces que la soledad era mal vista y le mencionó a Griselda, la viuda de Abel Echeverría, un buzo marisquero que cierta aciaga mañana descendió a los bancos de cholgas del fiordo Almirantazgo y volvió a salir a la superficie tres meses más tarde, envuelto en media tonelada de hielo y treinta millas más al sur. Allí lo encontró Nilssen, un viejo que vive vagabundeando por los mares australes en un cúter ya legendario, el Finisterre. Nilssen y su socio, un gigantesco alacalufe al que llaman Pedro Chico, lo remolcaron de regreso a Puerto Nuevo y, como era invierno, lo sepultaron en el mismo ataúd de hielo en el que lo encontraron.
Al viejo Franz le llevó sus buenos años romper la resistencia de la viuda y, cuando por fin en una corta noche de verano consiguió ser aceptado entre sus sábanas, los dos descubrieron que sus vidas estaban demasiado impregnadas de recuerdos que obligan ál silencio y que lo único que podían hacer juntos era tratar de construir recuerdos nuevos, limpios de la infección de la distancia y que, cuando se consiguen, ofrecen el más cálido de los amparos. Como eso toma tiempo, se decidieron por una relación entre gringo solo y ama de casa puertas afuera, que la mujer legitimaba tratándolo invariablemente de usted.
– ¡Griselda, vieja foca!
– Sí, don Franz…, disculpe. Parece que me dormí.
– Qué macana. Me vea la pija y quiere meterse en mi cama.
– Usted está intratable, don Franz. Será mejor que me vaya. Mañana le cambio la ropa de cama, mire cómo la dejó de grasa.
– ¿Hace frío afuera?
– Sí. Ya le dije que el estrecho cambió de color. Cualquier noche nos cae la primera helada.
– Pobres pajarracos.
– ¿Pajarracos? ¿Qué pajarracos?
– Los chimangos. Cuando fui al camino vi volar a dos y, al cambiar el techo, volví a ver a varios. Deben de pasar frío allá arriba.
– Le dejo la tetera puesta y el mate cebado.
Antes de salir, la mujer se echó encima un grueso poncho y se cubrió la cabeza con un gorro de lana. Le dio las buenas noches tirando un par de leños a la chimenea y cerró la puerta tras sus pasos.
El viejo escuchó el alegre ladrido del perro de Griselda. Bajó de la cama, se acercó a la ventana deseando verla alejarse montada en la dócil yegua tordilla, pero el vidrio sólo le ofreció el reflejo de su propia imagen cansada.
Hans Hillermann se sirvió otro vaso de vino. Se echó una campera sobre los hombros, arrastró una silla y se sentó frente a la chimenea. De un bolsillo de la campera sacó la carta que recibiera siete días atrás. La leyó por última vez y la arrojó a las llamas.
– Llegaron, Ulrich. Gracias por el aviso. No sé cuántos son, pero llegaron. Salud. Qué pena que no alcanzaras a probar el vino chileno, Ulrich. Es grueso y oscuro como la noche alemana. Salud, camarada. Te esperé cuarenta y tantos años. Pude fundir esa mierda brillante y venderla al peso, pero te esperé confiado en que alguna condenada mañana aparecerías. Qáé bello hubiera sido sentarnos con una botella de vino frente al Estrecho de Magallanes y charlar mientras arrojábamos al mar nuestra fortuna inútil. Fue un bonito sueño, Ulrich, muy bonito, mas está visto que el gato puede robarle un bife al carnicero, pero jamás la vaca entera. Salud, Ulrich. Los voy a joder en tu nombre.
Hans Hillermann se levantó, fue hasta el anaquel donde guardaba los vinos y el tabaco, tomó la escopeta de dos cañones y un par de cartuchos. Enseguida caminó hasta la mesa de la victrola, giró el magneto y dispuso la aguja sobre los surcos del disco.
Aufdie Repperbahn nachts um hulb eins… -canturreó y no dijo nada más, porque en ese preciso momento su pulgar derecho aplastaba los dos gatillos. Hans Albers siguió cantando solo, y unas gotas de sangre salpicaron las relucientes calaminas.
4 Santiago de Chile: vueltas de la vida
A las nueve de la mañana el sol pegaba fuerte sobre el aeropuerto de Santiago. Vaya. Estaba pisando suelo chileno luego de dieciséis años por el mundo. ¿Por qué no saliste conmigo, Verónica? ¿Por qué ninguna bruja nos vendió el bálsamo para ver el futuro? ¿Por qué la fiebre de aquello tan inexplicable y que llamábamos consecuencia se interpuso entre el amor y nos dejó en frentes diferentes? ¿Por qué fui tan imbécil? ¿Por qué?
– Belmonte, Juan Belmonte -dijo el agente de Interpol examinando el pasaporte.
– Sí. Ese es mi nombre. ¿Pasa algo?
– Nada. Estamos en democracia. No pasa nada.
– ¿Entonces?
– Es que se llama igual que un famoso torero, ¿lo sabía?
– No. Es la primera vez que me lo dicen.
– Hay que leer. Belmonte fue un gran torero. Caramba, lleva varios años sin venir a Chile.
– Así es. Soy un turista consuetudinario y el mundo está lleno de lugares interesantes.
– No me interesa saber qué hizo en el extranjero ni los motivos por los que salió. Sin embargo le daré un consejo y gratis: éste no es el país que dejó al salir. Las cosas han cambiado y para mejor, asi que no intente crear problemas. Estamos en democracia y todos felices.
El tipo tenía razón. El pais estaba en democracia. Ni siquiera se molestó en decir que habían, o que se había, recuperado la democracia. No. Chile "estaba" en democracia, lo que equivalía a decir que estaba en el buen camino y que cualquier pregunta incómoda podía alejarlo de la senda correcta.
Читать дальше