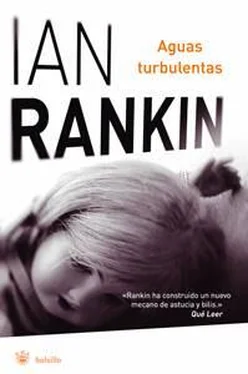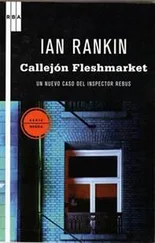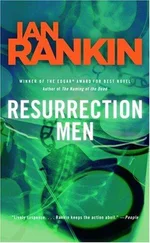Pero ella no tenía por qué dar credibilidad a semejantes relatos.
Lo más frustrante, además, era que Kennet Lovell era una pieza secundaria en el caso de Burke y Hare que figuraba únicamente en una escena horripilante, pero en la historia de la medicina de Edimburgo su papel era mucho más gaseoso dadas las importantes lagunas de su biografía. Después de mucho consultar, lo único que Burchill sabía con certeza sobre Lovell era que había terminado la carrera y que, además de a la práctica de la medicina, se había dedicado a la enseñanza; intervino en la autopsia de Burke, y tres años después, al parecer, estaba en África aunando sus útiles conocimientos médicos con su tarea de misionero; pero no se sabía el tiempo que había permanecido allí. A finales de la década de 1840 estaba otra vez en Escocia para abrir una clínica en la ciudad nueva de Edimburgo, teniendo probablemente por clientela a la gente acomodada de la zona. Un historiador suponía que había heredado gran parte del patrimonio del reverendo Kirkpatrick, pues había «mantenido buenas relaciones con el eclesiástico merced a una larga correspondencia de años». A Jean le habría gustado ver aquellas cartas, pero ningún libro las citaba. Hizo una nota para indagar más al respecto; tal vez hubiera alguna en la parroquia de Ayrshire, o quizás alguien del Colegio de Médicos podría orientarla de algún modo. Lo más probable es que las hubieran destruido al morir Lovell o hubieran ido a parar al extranjero. Era asombrosa la cantidad de documentación histórica que acababa en colecciones privadas, sobre todo de Canadá y Estados Unidos, donde era prácticamente inaccesible.
Había seguido muchas pistas impracticables, frustrada por su impotencia, para saber si realmente existían documentos o cartas. En aquel momento se acordó del profesor Devlin y de su mesa, obra de Lovell, que, según él, tenía afición a la carpintería… Volvió a hojear la documentación que ella había recopilado, segura de que no había ninguna mención de ello. O bien Devlin tenía algún libro o alguna prueba que lo demostraba y que ella no había encontrado, o era una mitomanía del viejo. Solía darse el caso frecuente de gente convencida de que un objeto antiguo que tenían había pertenecido al príncipe Carlos el Apuesto o a Walter Scott. Si al final el único testimonio de que a Lovell le gustaba la carpintería era la palabra de Devlin, la hipótesis de que era él quien había dejado los ataúdes en Arthur's Seat se vendría abajo. Se recostó en la silla, defraudada consigo misma. Había trabajado sobre una hipótesis que podía resultar falsa. Lovell había abandonado Edimburgo en 1832 y los niños habían descubierto la cueva con los ataúdes en junio de 1836. ¿Era posible que hubieran transcurrido tantos años sin que nadie los descubriera?
Cogió de su mesa una copia Polaroid, una fotografía del retrato de Lovell que había hecho en el Colegio de Médicos. No parecía un hombre que hubiera sufrido estragos por vivir en África; tenía un rostro juvenil de cutis claro y terso. Por detrás, ella había anotado a lápiz el nombre del pintor. Se levantó, fue al despacho de su jefe y encendió la luz. En una estantería con gruesos volúmenes de consulta encontró el que necesitaba y buscó el nombre del pintor, J. Scott Jauncey: «Trabajó en Edimburgo entre 1825 y 1835; paisajista principalmente, aunque es autor de algunos retratos». Tras ello había marchado a Europa, donde residió muchos años, antes de afincarse en Hove. Por consiguiente, Lovell había posado para aquel cuadro en sus primeros años en Edimburgo, antes de sus viajes. Jean pensó si un retrato al óleo no sería un lujo privativo de los acomodados, pero acto seguido se le ocurrió que quizás era un encargo del reverendo Kirkpatrick para tenerlo en su parroquia de Ayrshire y darse importancia por su mecenazgo.
En ese caso, tal vez podría también hallar una clave en el Colegio de Médicos, siempre que tuvieran datos sobre la historia del cuadro antes de que llegara a la institución.
– El lunes -dijo en voz alta. Iría el lunes.
De momento tenía el fin de semana por delante y el concierto de Lou Reed.
Al apagar la luz del despacho de su jefe, volvió a oír el ruido, esta vez más cerca. La puerta exterior de la oficina se abrió de golpe y se encendieron las luces. Retrocedió un paso sobresaltada y vio que era la mujer de la limpieza.
– Qué susto me ha dado -dijo llevándose la mano al pecho.
La mujer se limitó a sonreír mientras dejaba en el suelo una bolsa de basura y salía al pasillo a buscar la aspiradora.
– ¿Puedo empezar? -preguntó.
– Adelante -dijo Jean-. Yo ya he terminado.
Mientras recogía los papeles de la mesa notó que el corazón seguía latiéndole con fuerza y advirtió que le temblaban un poco las manos. Había deambulado sola por el museo de noche muchísimas veces, pero esta era la primera vez que le sucedía. La foto Polaroid de Kennet Lovell la miraba. Le pareció que, de algún modo, Jauncey no había sabido favorecer a su modelo: Lovell tenía aspecto juvenil, sí, pero había frialdad en sus ojos y tenía un rictus que confería a su rostro un aire calculador.
– ¿Se va directamente a casa? -preguntó la mujer de la limpieza al entrar a vaciarle la papelera.
– A lo mejor paso por la tienda de licores.
– Lo que no mata engorda, ¿no? -dijo la mujer.
– Algo por el estilo -respondió ella a la par que una imagen intempestiva de su marido irrumpía en su mente.
En ese momento se acordó de otra cosa y se acercó a la mesa, cogió el bolígrafo y añadió a las notas que había tomado un nombre: Claire Benzie.
– Dios, qué fuerte sonaba -dijo Rebus.
Cuando salieron del Playhouse ya era de noche.
– No vas mucho a conciertos, ¿verdad? -preguntó Jean, a quien también le zumbaban los oídos, consciente de que, además, hablaba demasiado alto para compensar.
– Hace tiempo que no -contestó él.
Había sido un concierto multitudinario con público de todas las edades: quinceañeros, viejos punkis y hasta personas de la edad de Rebus, tal vez incluso un par de años mayores. Reed interpretó muchas canciones nuevas que Rebus no conocía, sin excluir algunas de las clásicas. Rebus recordaba que la última vez que había estado en el Playhouse debía de ser seguramente en un concierto de UB40, por la época en que sacaron su segundo disco. No quería saber ni cuánto tiempo hacía.
– ¿Vamos a tomar algo? -sugirió Jean.
Habían estado bebiendo aquí y allá desde mediodía: vino en la comida, luego una copa rápida en el Oxford y, tras un buen paseo por Dean Village hasta Leith, parándose a ratos para sentarse en un banco y charlar, en el pub The Shore se habían tomado otras dos pensando en cenar pronto, pero el almuerzo en el Café Saint Honoré los había dejado llenos.
Después de regresar por Leith Walk hasta el Playhouse, como era temprano entraron en Conan Doyle a tomarse otra y luego una más en el bar del Playhouse.
Sin saber por qué, Rebus dijo:
– Pensaba que tú rehuías la bebida.
Se arrepintió inmediatamente de haberlo dicho, pero Jean se encogió de hombros.
– ¿Lo dices por lo de Bill? No tiene nada que ver. Bueno, seguramente en muchos casos sí, porque hay quien se vuelve alcohólico o no toma nunca más una gota en su vida. Pero la culpa no la tiene la bebida sino la persona que bebe. Yo no dejé de beber durante todo el tiempo en que Bill tuvo ese problema, y nunca le sermoneé; después, tampoco dejé de beber porque para mí no es una cosa imprescindible. -Hizo una pausa-. ¿Y en tu caso?
– ¿En mi caso? -repitió Rebus encogiéndose de hombros-. Yo bebo para ser sociable.
– ¿Y cuando te empieza a hacer efecto?
Читать дальше