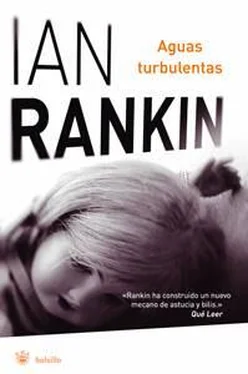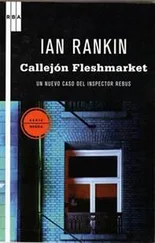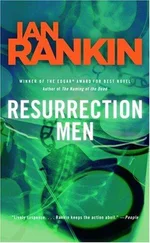– Bien -dijo-, si no mete la pata y la investigación da resultado, ya veremos cómo mejorar su situación, ¿de acuerdo?
Era una clara insinuación del posible ascenso a sargento. Hood sabía que Carswell podía hacerlo, pues ya había apadrinado a un agente joven del departamento, el inspector Derek Linford. El problema era que ni Carswell ni Linford podían ver a John Rebus, lo que significaba que tendría que ir con mucho cuidado; ya había declinado ir a tomar una copa con el inspector y el resto del equipo, pero sentía remordimiento de haber estado hacía poco a solas con él en un bar, porque era la clase de detalles que, si llegaba hasta Carswell, podía perjudicarlo. Volvió a pensar en las palabras de Templer: «Si les cuentas algo, te acosan más y más», y otra imagen acudió a su mente: el abrazo a Siobhan. Tenía que tener cuidado a partir de ese momento de con quién hablaba y lo que decía, cuidado de con quién se juntaba y cuidado con lo que hacía.
Tenía que ir con cuidado para no crearse enemigos.
Volvieron a llamar a la puerta. Era una funcionaría.
– Esto es para usted -dijo entregándole una bolsa y sonriéndole al tiempo que salía del despacho.
La abrió y dentro había una botella de José Cuervo Gold con una tarjeta:
Con nuestros mejores deseos para su nuevo cargo. Piense en nosotros como niños que se resisten a ir a la cama sin que les cuenten una historia.
Sus nuevos amigos del cuarto poder
Sonrió creyendo ver en ello la mano de Allan Gillies, pero en ese momento cayó en la cuenta de que no le había dicho cuál era su bebida favorita y sin embargo el periodista había acertado. Se le borró la sonrisa. Aquella botella no era un simple obsequio sino una demostración de fuerza. En aquel momento sonó su móvil y lo sacó del bolsillo.
– Diga.
– ¿Agente Hood?
– Al habla.
– He creído conveniente presentarme, ya que por lo visto me he perdido una invitación.
– ¿Quién llama?
– Mi nombre es Steve Holly; lo conocerá de mis artículos.
– Lo he visto.
Holly era uno de los que precisamente no formaban parte de la lista de «principales» de Gill Templer, y a quien ella misma había descrito sucintamente como «mierda».
– Bien, ya nos veremos en alguna conferencia de prensa o similares, pero consideré que debía saludarlo previamente. ¿Ha recibido la botella?
Ante el silencio de Hood, el periodista se echó a reír.
– El viejo Allan siempre lo hace. Él lo considera una cortesía, pero usted y yo sabemos que es un truco de fiesta.
– ¿Ah, sí?
– Yo no soy tan guarro, como seguramente habrá advertido.
– ¿Advertido? -repitió Hood frunciendo el entrecejo.
– Piénselo, agente Hood.
Había colgado. Hood permaneció mirando el teléfono y de pronto se percató de que a los periodistas les había dado el número del despacho, el del fax y el del busca, pero estaba seguro de haberse reservado el número de su móvil, ya que Templer lo había prevenido al respecto:
«Cuando los vaya conociendo verá que hay uno o dos con quienes se compenetra; esto varía según el oficial de enlace, pero a esos que le digo se les puede dar el número del móvil como signo de confianza. Pero no a los demás, porque no lo dejarían vivir en paz y si le bloquean la línea se queda sin contacto con los compañeros. Formamos dos bandos, Grant: ellos y nosotros».
Ahora, uno de «ellos» tenía el número de su móvil. La única solución era cambiarlo.
En cuanto al tequila, se lo llevaría a la conferencia de prensa y se lo devolvería a Allan Gillies diciéndole que había dejado de beber. Esta excusa le hizo pensar que no andaba muy lejos de la verdad. Tenía que cambiar bastante si estaba dispuesto a llegar lejos. Dispuesto sí que estaba.
* * *
El departamento de Investigación Criminal de Saint Leonard comenzaba a vaciarse. Los agentes que no intervenían en el caso de homicidio pasaban ya por el reloj para fichar y empezar su fin de semana, pese a que había más de uno dispuesto a hacer turno en sábado si se lo proponían y algunos permanecerían disponibles por si surgía algún caso nuevo. Pero para la mayoría era ya fin de semana y todos caminaban raudos canturreando. En Edimburgo vivían últimamente una temporada de tranquilidad: algunos crímenes y un par de redadas por drogas; aunque la Brigada Antidroga era presa de cierta humillación porque, a raíz de un soplo sobre un piso en una casa de protección oficial de Gracemount, donde se veía una ventana tapada con papel de aluminio, cerrada día y noche, irrumpieron convencidos de que iban a hacer una importante captura de hachís, y resultó ser la habitación redecorada de un quinceañero, en la que la madre había puesto una cortina plateada pensando que resultaba moderno.
«¡Qué manía de modernizar las habitaciones!», había dicho un agente de la Brigada Antidroga.
Aparte de aquello, se habían producido ciertos incidentes aislados que no constituían ni mucho menos parte de una ola de delincuencia. Siobhan consultó el reloj. Había llamado a la Brigada Criminal para que la asesorasen sobre ordenadores y, sin darle tiempo a explicarse del todo, Claverhouse le había dicho: «Ya está alguien en ello. Va para allá». Lo estaba esperando y, mientras, había intentado hablar otra vez con Claverhouse, pero no contestaban. Seguro que se había marchado a casa o estaba en el pub, y a saber si no enviaba a nadie hasta el lunes. Esperaría diez minutos más; también ella tenía cosas que hacer: al día siguiente, ir al fútbol si le apetecía, aunque su equipo jugaba fuera de casa; y el domingo podía dar un paseo en coche a algún sitio que no conociera, como Linlithgow Palace, Falkland Palace o Traquair. Una amiga a quien no veía hacía meses la había invitado a su fiesta de cumpleaños el sábado por la noche. No tenía previsto ir, pero…
– ¿Es usted la agente Clarke?
Dejó en el suelo la cartera que llevaba, y ella por un segundo pensó que era un vendedor a domicilio. Se irguió en la silla y advirtió que estaba bastante gordo y tenía el pelo corto y un mechón tieso en la coronilla. Dijo llamarse Eric Bain.
– He oído hablar de usted -dijo Siobhan-. ¿No lo llaman Cerebro?
– A veces, pero, la verdad, prefiero que me llamen Eric.
– De acuerdo, Eric, tome asiento.
Bain acercó una silla y, al tensarse la tela de su camisa azul pálido, entre los botones quedó al descubierto su piel ligeramente rosada.
– Bien -dijo-. ¿De qué se trata?
Siobhan le explicó todos los pormenores y él escuchó atentamente sin dejar de mirarla a la cara. Ella notó que respiraba con cierta dificultad y pensó si llevaría un inhalador en el bolsillo. Probó a mirarlo con simpatía a los ojos, tranquila, pero su gruesa talla y la proximidad la molestaban. No podía abstraerse de aquellos dedos gordezuelos desnudos, de aquel reloj de pulsera lleno de botoncitos y de unos pelos de barba bajo el mentón que habían escapado del afeitado matinal.
Él no hizo una sola pregunta en todo el rato, y sólo al final le pidió que le mostrara los mensajes.
– ¿En pantalla o impresos?
– Da lo mismo.
Siobhan sacó las hojas del bolso y Bain arrimó la silla para leerlos sobre la mesa desplegados en orden cronológico.
– Esto son sólo las claves -dijo él.
– Sí.
– Necesito todos los mensajes.
Siobhan conectó el portátil y, al mismo tiempo, el móvil.
– ¿Compruebo si hay algún mensaje?
– ¿Por qué no? -dijo él.
Tenía dos de Programador.
«Se agota el plazo. ¿Quieres continuar?»
El siguiente era de una hora más tarde:
«¿Comunicación o cese?»
Читать дальше