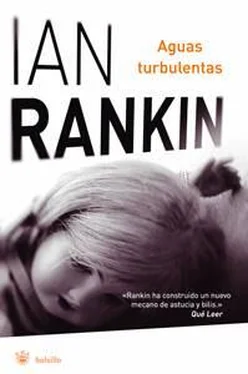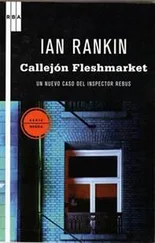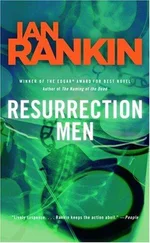Se echaron a reír y dejaron de hablar del tema. Siendo sábado y más de las once de la noche, la calle estaba llena de alborotadores borrachos.
– ¿Adonde vamos? -preguntó ella.
Rebus consultó el reloj pensativo. Había muchos bares que se le ocurrían, pero no a los que apeteciera ir con ella.
– ¿Qué tal un poco más de música?
Ella se encogió de hombros.
– ¿Qué clase de música?
– Música acústica. Pero tendremos que estar de pie.
– ¿Está camino de tu piso? -preguntó ella pensativa.
Él asintió con la cabeza.
– Es un local un poco cutre…
– Lo conozco -dijo ella mirándolo a los ojos-. Bueno…, ¿me lo vas a preguntar?
– ¿Si quieres quedarte esta noche?
– Quiero que me lo pidas.
– No tengo más que un colchón en el suelo.
Ella se echó a reír y le apretó la mano.
– ¿Es que lo haces aposta?
– ¿Qué?
– Tratar de disuadirme.
– No es que… -Se encogió de hombros-. No quiero que tú…
– No te preocupes -lo interrumpió ella con un beso.
– ¿Sigue en pie lo de la copa? -preguntó Rebus subiéndole la mano por el brazo hasta apoyarla en su hombro.
– Creo que sí. ¿Está muy lejos?
– Cerca de los puentes. Es un pub que se llama Royal Oak.
– Bien, vamos.
Caminaron cogidos de la mano. Rebus trataba de vencer la sensación de incomodidad y miraba a los que pasaban a su lado por si se tropezaban con algún conocido, un colega o cualquier delincuente. No sabía realmente qué le habría molestado más.
– ¿Nunca te relajas? -preguntó Jean.
– Pensaba que lo simulaba bastante bien.
– Ya advertí en el concierto que parte de tu ser estaba ausente.
– Es deformación profesional.
– Yo creo que no. Gill sabe desconectarse, y me imagino que la mayoría de tus colegas también.
– Quizá no tanto como tú piensas -replicó acordándose de Siobhan e imaginándosela sentada en casa frente al portátil; de Ellen Wylie reconcomiéndose en solitario; o de Grant Hood con la cama llena de papeles, aprendiéndose nombres de memoria. Watson, ¿qué haría? ¿Estaría pasando una bayeta húmeda por superficies impecables? Sí, desde luego, había quienes como Hi-Ho Silvers o Joe Dickie apenas llegaban a conectarse cuando entraban a trabajar y no se preocupaban por desconectarse al concluir la jornada. Otros, como Bill Pryde y Bobby Hogan, trabajaban con ganas pero olvidaban el trabajo al salir del departamento y operaban el milagro de separar vida privada y profesión.
En cuanto a él, lo había supeditado todo desde hacía tiempo al trabajo porque eso le evitaba tener que afrontar las amarguras de la vida conyugal.
Jean lo sacó de su ensimismamiento con una pregunta.
– ¿Hay de camino alguna tienda que esté abierta las veinticuatro horas?
– Más de una. ¿Por qué?
– Por el desayuno. No sé por qué pienso que tu nevera no será precisamente la cueva de Aladino.
* * *
El lunes por la mañana, Ellen Wylie volvió a su mesa de la comisaría de Torphichen Street, que en el cuerpo era conocida como «West End». Pensaba que trabajaría mejor allí, que era más espacioso. Sus compañeros estaban ocupados con un par de puñaladas del fin de semana, un atraco, tres rencillas domésticas y un incendio provocado. Al pasar junto a ellos le preguntaron por el caso Balfour, pero a ella lo que la inquietaba era la llegada de Reynolds y Shug Davidson, que formaban una especie de binomio, por si comentaban algo sobre su actuación en la tele, pero no lo hicieron. Tal vez se compadecieran de su aflicción o, más probablemente, su silencio era como una solidaridad, porque aun en una ciudad tan pequeña como Edimburgo existía rivalidad entre comisarías, y si la agente Wylie resultaba perjudicada por la investigación del caso Balfour, aquello repercutía sobre West End.
– ¿De vuelta a la base? -preguntó Shug Davidson.
Ella negó con la cabeza.
– Estoy siguiendo una pista y aquí trabajo mejor.
– Ah, pero así te marginas de la caza espectacular.
– ¿De qué?
– De la foto de la fama, del intríngulis indagatorio, del centro de la acción -contestó él sonriendo.
– Con estar en el centro de West End me basta -replicó ella.
Davidson le dirigió un guiño aprobatorio, Reynolds la obsequió con un aplauso y ella sonrió: estaba con los suyos.
En todo el fin de semana no había dejado de darle vueltas al hecho de que la habían excluido, quitándole el puesto de enlace de prensa para condenarla a esa zona crepuscular en que trabajaba el inspector Rebus, asignándole además como castigo el antiguo suicidio de un turista. Nuevo agravio.
Por eso había decidido que, si ellos no la querían, ella tampoco tenía ninguna necesidad de ellos. En West End era bienvenida. Tenía en su mesa los mensajes que había recogido al entrar; una mesa para ella sola y no una compartida con diez personas con un teléfono que no dejaba de sonar; y tampoco había ningún Bill Pryde que pasase por su lado como una exhalación, con la carpeta sujetapapeles y su chicle antinicotina. Allí se sentía a gusto y podía llegar tranquilamente a la conclusión de que le habían encomendado una tontería.
Sólo le faltaba probarlo a plena satisfacción de Gill Templer. No había parado: telefoneó a la comisaría de Fort William y habló con un sargento muy atento llamado Donald Maclay que recordaba bien el caso.
– El cadáver apareció en la ladera del Ben Dorchory, donde llevaba un par de meses porque es un paraje apartado. Gracias a que pasó un campesino por allí, porque si no habría podido estarse años. Con arreglo al reglamento, no encontramos nada que permitiera la identificación y en los bolsillos no llevaba nada.
– ¿Ni siquiera algún dinero?
– Nada. Las etiquetas de la ropa eran anodinas. Preguntamos en hoteles, pensiones, etcétera, y comprobamos la lista de personas desaparecidas.
– ¿Y el revólver?
– ¿El revólver?
– ¿Había huellas?
– ¿Después de tanto tiempo? No.
– Pero ¿lo comprobaron?
– Ah, claro.
Wylie anotaba con abreviaturas casi todos los hechos.
– ¿Y restos de pólvora?
– ¿Cómo dice?
– Si había restos de pólvora en la piel. Fue un disparo en la cabeza, ¿no?
– Exacto. El forense no encontró quemaduras ni restos en el cuero cabelludo.
– ¿No es algo extraño?
– No, cuando alguien se ha volado media cabeza y ha habido intervención de las alimañas.
– Ya -dijo Wylie concluyendo sus anotaciones.
– Tenga en cuenta que más que un cadáver era un espantapájaros. Tenía la piel apergaminada y en esa colina sopla un viento del demonio.
– ¿No lo catalogaron como un caso de muerte sospechosa?
– Nosotros actuamos en concordancia con los hallazgos de la autopsia.
– ¿Podría enviarme el expediente?
– Si me lo pide por escrito, desde luego.
– Gracias -dijo ella tamborileando con el bolígrafo en la mesa-. ¿A qué distancia estaba el revólver?
– A unos siete metros.
– ¿Creen que lo separaría algún animal?
– Si. O bien que fue un efecto del rebufo. Se acerca el arma a la cabeza, se aprieta el gatillo y se produce un fuerte retroceso, ¿comprende?
– Sí, claro. Y después, ¿qué más?
– Al final hicimos una reconstrucción facial y divulgamos el retrato robot.
– ¿Y qué?
– Nada. La verdad es que pensábamos que era mucho mayor…, de más de cuarenta años, y ese es el aspecto que se le dio en el retrato robot. Yo no sé cómo se enterarían los alemanes.
Читать дальше