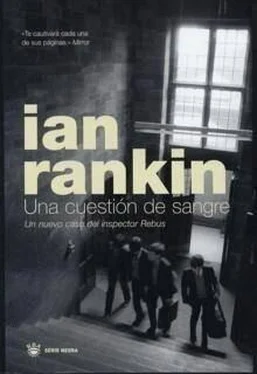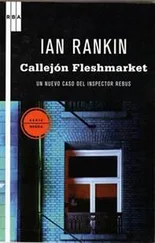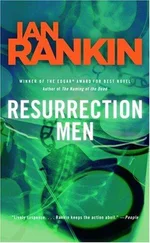– Ray, soy Siobhan. ¿Puedes decirme algo?
– Buenos días, sargento Clarke. ¿No te dije que te llamaría en cuanto encontrara algo, si lo encontraba?
– O sea ¿que no has descubierto nada?
– O sea, que estoy de trabajo hasta el cuello. O sea, que no he tenido tiempo de hacer nada respecto a tu carta, por lo que sólo puedo presentarte mis disculpas y alegar que soy un simple ser humano.
– Perdona, Ray -dijo ella con un suspiro pellizcándose el puente de la nariz.
– ¿Has recibido otra?
– Sí.
– ¿Una ayer y otra hoy?
– Exacto.
– ¿Me la vas a enviar?
– Creo que me quedaré con ésta, Ray.
– Te llamaré en cuanto tenga algo.
– Ya lo sé. Perdona que te haya molestado.
– Siobhan, habla con alguien.
– Ya lo he hecho. Adiós, Ray.
Cortó la comunicación y llamó a Rebus al móvil, pero no contestaba. No se molestó en dejarle un mensaje. Dobló el papel, volvió a meterlo en el sobre y se lo guardó en el bolsillo. Tenía encima de su mesa el portátil de un adolescente muerto: su tarea de aquel día. El ordenador guardaba más de cien archivos; algunos serían programas, pero la mayoría eran documentos creados por Derek Renshaw. Ya había examinado algunos -correspondencia y deberes del colegio-, pero no había nada sobre el accidente de coche en el que había muerto su amigo. Parecía estar diseñando una fanzine de jazz. Había páginas maquetadas y fotos escaneadas, algunas bajadas de la Red. Derek tenía mucho entusiasmo, pero redactar no era su fuerte: «Miles fue un innovador, desde luego, pero luego fue más bien un cazatalentos que dio oportunidades a muchos noveles pensando en que algo se le pegaría…». Esperaba que Miles hubiera sido capaz de quitarse lo que se le había pegado, pensó Siobhan. Se sentó ante el portátil y lo contempló tratando de concentrarse. No paraba de darle vueltas en la cabeza a la palabra C.O.D.Y.; quizá fuese una pista… que conducía a alguien con ese apellido. No creía conocer a nadie que se apellidara Cody, pero por un instante tuvo la idea absurda de que Fairstone estaba vivo y que el cadáver calcinado era el de un tal Cody. Desechó aquella idea, inspiró hondo y decidió ponerse a trabajar.
Y se dio contra una pared. No podía entrar en el correo electrónico de Derek Renshaw sin la contraseña. Cogió el teléfono y llamó a South Queensferry, agradecida de que contestara la hermana en vez del padre.
– Kate, soy Siobhan Clarke.
– Sí.
– Tengo aquí el ordenador de Derek.
– Me lo ha dicho mi padre.
– El caso es que se me olvidó preguntar la contraseña.
– ¿Para qué la necesita?
– Para ver los últimos mensajes en la bandeja de entrada del correo electrónico.
– ¿Por qué?
La joven replicaba en tono exasperado, como con ganas de interrumpir la conversación.
– Porque es nuestro trabajo, Kate. -Se hizo un silencio-. ¿Kate?
– ¿Qué?
– Pensaba que me habías colgado.
– Ah… de acuerdo.
Se cortó la comunicación. Kate Renshaw acababa de colgar. Siobhan lanzó una maldición para sus adentros y decidió intentarlo más tarde o decirle a Rebus que lo hiciera él. Al fin y al cabo, era de la familia. Por otra parte, tenía la carpeta con los mensajes antiguos de Derek y para eso no necesitaba contraseña. Descubrió que el joven había guardado los mensajes de cuatro años. Esperaba que hubiera sido cuidadoso y hubiese limpiado toda la basura. Llevaba cinco minutos revisándolos y ya estaba aburrida de encontrar últimos resultados deportivos y crónicas de partidos de rugby cuando sonó el teléfono. Era Kate Renshaw.
– Lo siento mucho -dijo la voz.
– No te preocupes. No pasa nada.
– Sí que pasa. Usted sólo intentaba hacer su trabajo.
– Eso no significa que a ti tenga que gustarte. Si te digo la verdad, a mí hay veces que tampoco me gusta.
– La contraseña es Miles.
Naturalmente. No habría tardado ni cinco minutos en deducirlo.
– Gracias, Kate.
– A Derek le gustaba mucho conectarse. Al principio papá se quejaba de las facturas de teléfono.
– Supongo que Derek y tú estaríais bastante unidos, ¿no?
– Pues sí.
– No todos los chicos revelan la contraseña a su hermana.
Se oyó un resoplido, como una risita sarcástica.
– Es que la adiviné; la acerté a la tercera. El tenía que adivinar la mía y yo la suya.
– ¿Y te la adivinó?
– Estuvo varios días dándome la lata, cada poco venía con nuevas ideas.
Siobhan apoyó el codo en su propio ordenador y dejó descansar la cabeza en el puño. A lo mejor se prolongaba la conversación, porque Kate necesitaba hablar de sus recuerdos de Derek.
– ¿Teníais los mismos gustos musicales?
– Qué va. La música que a él le gustaba es ésa de mirarse el ombligo. El se pasaba horas en su cuarto, y si entrabas te lo encontraba con las piernas cruzadas en la cama y la cabeza en las nubes. Intenté llevarlo a alguna discoteca, pero me dijo que le deprimían. -Otro sonido despectivo-. Bueno, cada cual tiene sus gustos. ¿Sabe que una vez le dieron una paliza?
– ¿Dónde?
– En el centro, y creo que fue cuando empezó a no salir mucho de casa. Fueron unos chicos con quienes se tropezó a los que no les gustó su acento «pijo». Hay muchos de ésos, ¿sabe? Dicen que somos esnobs y que nuestros padres son unos ricachos de mierda que nos pagan el colegio. Lo que sucede es que ellos son de barrios pobres y casi todos acaban en el paro y ahí empieza todo.
– ¿Qué es lo que empieza?
– La agresividad. Recuerdo que en mi último curso en Port Edgar recibimos una carta «recomendándonos» no ir de uniforme por la ciudad si no íbamos en una excursión del colegio. -Lanzó un profundo suspiro-. Mis padres se privaron de todo para que nosotros pudiéramos ir a un colegio de pago y, mire por dónde, quizá fue eso el motivo de su ruptura.
– No lo creo, Kate.
– Muchas de sus peleas eran por cuestiones de dinero.
– De todos modos…
Se hizo un silencio.
– He estado buscando en internet, mirando cosas.
– ¿Qué clase de cosas?
– De todo… para intentar figurarme por qué lo hizo.
– ¿Te refieres a Lee Herdman?
– Hay un libro escrito por un americano; un psiquiatra o algo así. ¿Sabe cómo se titula?
– ¿Cómo?
– Los hombres malos hacen lo que los buenos sueñan. ¿Cree que es cierto?
– Tendría que leer el libro.
– Creo que lo que dice es que todos llevamos dentro el potencial de… bueno, ya sabe…
– No, de eso no sé nada -replicó Siobhan, que no había dejado de pensar en Derek Renshaw.
Lo de la paliza tampoco aparecía en los archivos del ordenador. Tenía muchos secretos.
– Kate, ¿puedo preguntarte una cosa?
– ¿Qué?
– Derek no estaba deprimido ni nada así, ¿verdad? Quiero decir que le gustaba el deporte, los partidos…
– Sí, pero cuando volvía a casa…
– ¿Prefería meterse en su cuarto? -preguntó Siobhan.
– Sí, a oír jazz y a navegar.
– ¿Tenía algunos sitios concretos preferidos?
– Entraba en un par de chats.
– ¿Sobre deportes y jazz?
– Ha dado en el clavo. -Hizo una pausa-. ¿Recuerda aquello que le dije sobre los padres de Stuart Cotter?
Stuart Cotter era la víctima del accidente de coche.
– Sí -contestó Siobhan.
– ¿Pensó usted que estaba loca? -añadió Kate en tono más suave.
– No te preocupes; lo investigaremos.
– Escuche, lo dije por decir. En realidad, no creo que los padres de Stuart fueran capaces de una cosa así.
– Comprendo, Kate. -Volvió a hacerse un largo silencio-. ¿Me has vuelto a colgar?
Читать дальше