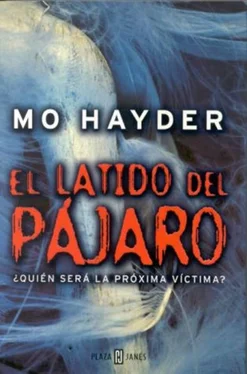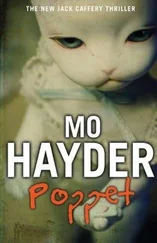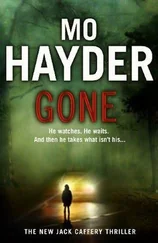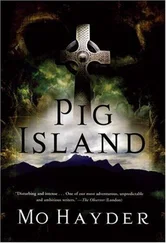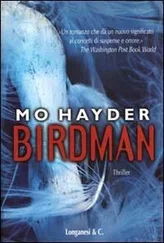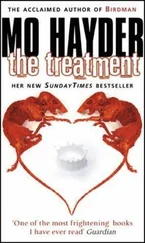– ¡Sí! -Cerró el grifo. Cabeceaba suavemente. ¡Sí quiero! ¡Sí quiero! -Ser reía al oír el tono cantarín de su propia voz. Peace lo quiere, dáselo a Peace.
Mientras él llenaba una segunda jeringuilla, Peace se dejó caer en el sillón y reclinó la cabeza con los ojos fijos en el techo y moviendo con fuerza un pie.
– Dáselo a Peace.
Sacudía los hombros y boqueaba, se revolvía en el sillón como al compás de una melodía, dejando caer pesadamente los brazos, riéndose como si aquello fuera lo más divertido del mundo.
Harteveld la observaba mientras preparaba la nueva dosis. Incluso en su nerviosa excitación conservaba suficiente sangre fría para tomarse su tiempo y disfrutar del momento.
En los últimos minutos, el aliento de la muerte realza la vida: solo una vez aquella chica había sido tan hermosa, así, desmadejada, tarareando bajito, tan sólo una vez: el día de su nacimiento. Ahora, iluminada por la suave luz de la cocina, recuperaba aquella misma esencia reflejada en ámbar.
– Recógete el pelo, Peace -dijo lentamente para que su voz no temblara. Levántatelo y deja que me ponga aquí detrás. No sentirás nada.
Ella obedeció con los ojos vidriosos mirando hacia la ventana para ver su propio reflejo.
– ¿Qué es?
– Sólo heroína. Pero si te la metes de esta forma, volarás como nunca lo has hecho.
Una gota de sudor cayó de la frente de Harteveld sobre el sillón de cuero, pero no tembló. Una vez, una sola vez, le había salido mal. La chica no quería y había tenido que maniatarla de pies y manos y amordazarla con una toalla. Se había revuelto como un animal, pero era menuda y Harteveld había conseguido aprisionarla contra el suelo, ignorando la caliente orina que le salpicaba las pantorrillas, y clavarle la aguja entre las vértebras cervicales…
Peace cabeceó una sola vez. Fue su último movimiento.
Harteveld se apoyó contra la pared y empezó a temblar.
Dos noches después, Harteveld estaba sentado en la oscuridad con Peace envuelta en plástico transparente a sus pies. Ya había estado con él lo suficiente. Había llegado el momento de decirle adiós y de hacer lo que debía.
Buscó las llaves del Cobra y abrió la puerta del invernadero.
Soñó con Rebecca debajo del lilo, con el pelo empapado por la lluvia, y despertó sobresaltado a las seis y cuarto de la mañana. Cuando bajó, Verónica ya estaba en la cocina preparando el desayuno y subiendo las persianas para que entrara sol. Llevaba un vestido sin mangas de seda tailandesa color aguamarina. Cogió una sartén de la repisa y puso un rizo de mantequilla en los arenques; había dos manchas de sudor bajo sus axilas. Picó un poco de perejil y Jack, medio dormido en el quicio de la puerta, se dio cuenta de que ella aún no había reparado en su presencia.
– Buenos días -dijo.
Ella levantó y se quedó mirándolo. Tenía el pelo desgreñado y llevaba la camiseta y el pantalón de deporte que había empezado a ponerse para dormir. Hasta ahora no le había hecho ningún comentario sobre su vestimenta, y desde luego no pensaba hacerlo en ese momento. Sacó la cafetera, le sirvió un tazón y se lo tendió.
– ¿Cómo te encuentras?
– Digamos que hoy no pienso ir a la oficina. -Sacudió la sartén y añadió un puñado de hierbas molidas. No es para mí, no puedo probar ni un bocado.
– ¿Qué te pasa?
– Anoche me sentí fatal. Esta mañana mi orina tenía un color rojizo y estos arenques me huelen petróleo.
– No pensaba despertarte -dijo él y le puso una mano en el hombro. Una mano neutra, sin una caricia. ¿Cómo te fue?
– Imagino que como cabía esperar. -Se apartó el pelo de la cara. ¿Qué significa eso?
– ¿Qué?
– Esa cosa que hay en el vestíbulo.
– ¡Ah, eso! bueno… – La Barbie de Penderecki seguía envuelta en plástico en el recibidor encima de su Samsonite. No había conseguido sacársela de la cabeza en toda la noche. A las dos de la madrugada se había despertado con la convicción de que tenía relación con el Hombre Pájaro y se había levantado para sacarla de la habitación de Ewan y dejarla en el vestíbulo para no olvidarlo. No es nada -murmuró, sólo una corazonada. -Sin advertirlo cogió un trozo de verdura de la tabla. ¿Qué es esto, ginseng?
– Jengibre, tonto. Estoy preparando mi Dal Kofta para la fiesta.
– ¿Estás segura de que quieres organizar esa fiesta?
– Naturalmente que sí. Quiero comprobar si todos se parecen a David Caruso.
– No lo creo. -Caffery asomó la cabeza por la ventana echando una ojeada al jardín trasero de Penderecki. Desde que me dejó la muñeca se ha quedado muy tranquilo.
– No seas tan curioso -dijo ella, y exprimió zumo de limón sobre los arenques y los puso en una fuente. Ven, siéntate y come.
A las siete ya estaba desayunando, vestido y afeitado. Tengo que decirle a Verónica que me gustaría planchar mi propia ropa, pensó.
En la oficina. Essex tenía noticias.
Había conseguido encontrar a la familia de Petra Spacek y Rebecca estaba en lo cierto. Petra había sido alérgica al maquillaje, nunca se lo ponía. La ausencia de una reacción alérgica demostraba que le había sido aplicado poco antes de asesinarla o posmortem.
Por lo que Caffery sabía acerca del Hombre Pájaro dudaba que hubiera sido antes de matarla.
Se refugió en su despacho para fumar un cigarrillo antes de que él y Essex se dirigieran al St. Dunstan. La muñeca, en su mortaja de plástico, yacía como una crisálida de plata sobre el escritorio. Junto a ella, un portafolios azul con una copia de una carta dirigida a Paul Condon de Spanner, la asociación de derechos del sadomasoquista, unida a un comentario de un agente anónimo del departamento de pruebas.
Dentro, perfectamente ordenadas, fotografías de cada una de las muestras de la parafernalia sadomasoquista incautada por la brigada antivicio durante los últimos diez años. Caffery se había enterado más de lo que hubiera querido sobre potros y barras para colgar, máscaras con penes, ataduras guateadas, anillos con pinchos y de esparto, pinzas de cirugía y máscaras de caucho para el «sometido».
Todavía pensaba en las marcas en la frente de las víctimas. En vano había buscado algo que habitualmente utilizaran los sadomasoquistas para perforar la piel. Los cortes que exhibían las víctimas eran demasiado pequeños, demasiado limpios para haber sido causados por cualquiera de los instrumentos que aparecían en las fotos. Si el Hombre Pájaro les había puesto una máscara con pinchos o rasposa, la carne hubiera aparecido irritada, escoriada, con marcas esparcidas por toda la cara. Pero las lesiones eran tan precisas y regulares como los orificios en el cuero cabelludo de una muñeca.
Una muñeca.
Desenvolvió la Barbie y cogió su cabeza. Recordó a Rebecca hablándole sobre Petra mientras se apoyaba en el sillín de su bicicleta, con sus bronceados dedos hurgando en las puntadas de las correas de lona y sus preciosos ojos oscuros deslumbrados por el sol.
Con todo ese maquillaje parecía una muñeca, le había dicho.
¡Ya lo tenía! Sintió un hormigueo en las manos. Ése era el eslabón. Maquillaje. Pinchazos. Maquillaje. Orificios de pinchazos. Sigue. ¡Vamos, Jack, piensa! ¿Por qué no se los hizo a Kayleigh? ¿En qué era distinta?
Era la única que no presentaba esas marcas. Hacia el momento de su muerte, le habían cortado por los hombros su larga melena. Era rubia, casi tan rubia como los pelos de peluca que habían encontrado. Peluca. Maquillaje, pinchazos. Los dedos morenos de Rebecca. Como una muñeca ton todo ese maquillaje. El corte de pelo había dejado la melena de Kayleigh casi del mismo largo que el cabello de la peluca.
Читать дальше