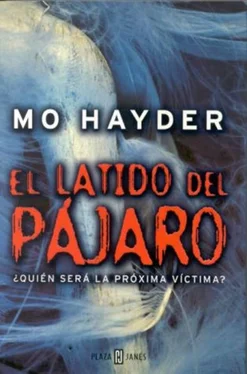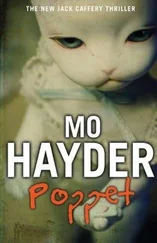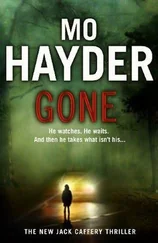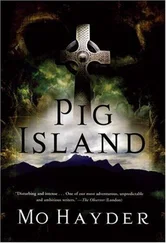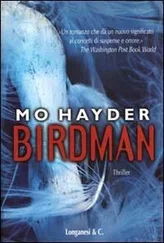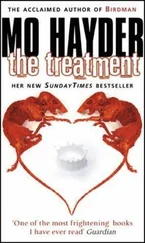– De acuerdo… -Hablaba con ligereza, como si estuviera a punto de reírse. He recordado algo acerca de Petra.
– ¿Qué?
– Algunas veces antes de caer profundamente dormida, justo en ese momento en que parecen juntarse todos los sueños de noches anteriores…
– Sé a qué te refieres. -Caffery conocía muy bien ese instante. Era en ese lugar donde a menudo encontraba a Ewan y a Penderecki.
– Tal vez no tiene importancia, pero anoche estaba medio dormida y recordé a Petra diciéndome que era alérgica al maquillaje. Nunca se lo ponía. Puedes comprobarlo en mis pinturas. Siempre esta muy pálida. El sol rasgó las nubes e hizo parpadear a Rebecca. Pero en la foto que me enseñaste de ella parecía una… una muñeca. He visto objetos inanimados que parecían más reales que ella.
– Siento que lo vieras.
– No lo sientas.
– Rebecca…
Ella ladeó la cabeza y le miró. Una gota de lluvia cayó en su mejilla.
– ¿Qué pasa?
– ¿Por qué no me hablaste de Géminis? -preguntó Caffery.
– ¿Qué pasa con él?
– Ese día se fue con Shellene. ¿Por qué no me lo dijiste?
Ella cruzó los brazos y se miró los pies.
– ¿Por qué crees que no lo hice?
– No lo sé.
– No seas ingenuo. Trafica con drogas, se las pasa a Joni. Por eso no te lo dije.
– ¡Joder! -Caffery sacudió la cabeza. Rebecca, ¿no te das cuenta de lo importante que es?
– Por supuesto que sí. ¿Crees que he podido pensar en otra cosa? -Se mordió el labio. Pero Géminis no tiene nada que ver con esto.
– Muy bien, de acuerdo. Él se frotó la frente. Coincido contigo, pero el problema está en que soy el único. Todos los mandamases opinan que Géminis es su mejor opción. Está metido en un lío, Rebecca, en un auténtico y jodido problema.
– No ha sido él. No comprendo cómo siquiera puedes pensar…
– ¡No lo pienso! Acabo de decírtelo: ¡No creo que sea él!
– ¡Caray! -Sintiéndose aturdida giró el manillar para alejarse de él. No hace falta que te pongas así.
– Rebecca, escucha… -se suavizó sintiéndose estúpido. Lo siento. Es sólo que necesito un poco de ayuda. Necesito que alguien sea honesto conmigo y, para variar, me dé una tregua.
– ¡Por el amor de Dios! -murmuró ella. Todos necesitamos una tregua. Y a ti te pagan para que pongas esto en claro.
– Rebecca…
Pero ella no se dio la vuelta. Siguió pedaleando, con su jersey resbalando sobre su hombro moreno, dejando a Caffery en medio de la calle durante varios minutos, enfadado y confuso, mirando fijamente el punto exacto en que había sido tragada por la ciudad.
Lucilla, sin haber conseguido perder los cuarenta kilos que le recomendaban los médicos, sufrió un segundo infarto en 1985 que le produjo arritmias incontrolables y resultó fatal en menos de treinta minutos.
Después del funeral, Henrick regresó a Greenwich con Toby y pasearon juntos por el parque.
Henrick se detuvo al lado de la Figura de pie de Henry Moore. Se quedó mirando a su hijo y, tranquilamente, le contó con su acento holandés la historia que había mantenido en secreto durante casi sesenta años. Le contó que ella había sido una enfermera holandesa a la que había visto por última vez en Ginkel Heath el 20 de septiembre de 1944. Más tarde la habían dado por muerta en la batalla de Arnhem, junto al resto de los miembros de la brigada en que prestaba servicio. Siguió creyéndolo así hasta que, treinta y cinco años después, ella reapareció como viuda reciente de un acaudalado cirujano belga y trabajando en un orfanato de Sulawesi.
Mientras Henrick hablaba, Toby miraba hacia el valles, donde el rosa pálido de las columnas de la Quenn ’s House resplandecía como el interior de una concha. Poco a poco iba comprendiendo que, durante la mayor parte de su matrimonio, su padre había estado cumpliendo condena.
Un mes después de su conversación, Henrick vendió la finca de Surrey, entregó otros dos millones de libras a su hijo y se trasladó a Indonesia.
Con su padre en el extranjero y el dinero reciente, Toby se hundió más y más y sólo acudía a las oficinas de Sevenoaks en contadas ocasiones. Tan sólo se ponía el traje para asistir a las reuniones del comité del St. Dunstan.
El resto del tiempo ni siquiera se afeitaba. Lo pasaba como si estuviera en vacaciones perpetuas, vistiendo chaquetas de lino, carísimas camisas y mocasines de piel. El opio, y más tarde la cocaína y la heroína, estaban haciendo su labor. Enmascaraban sus peores impulsos, le sedaban y tranquilizaban, no dejando rastro de deterioro físico. Tenía mucho cuidado en no almacenar gran cantidad en Croom’s Hill, utilizando el solitario apartamento de Lewisham como piso franco. Ninguno de sus contactos sabía la dirección y siempre podía acudir a ese lugar e ir aumentando sus reservas.
Durante más de una década mantuvo un precario control sobre su vida.
Pero a final de los noventa las fiestas adoptaron un matiz distinto, un nuevo desenfreno. Ahora, junto a los vasos helados con Cristal o Stolichnaya servía cocaína en boles japoneses miso decorados con ramas de sauce. Chicas que había conocido en los clubes de Mayfair deambulaban fumando cigarrillos St. Moritz y tirando del dobladillo de sus minifaldas. También compraba más cerca de su casa utilizando una discreta red de contactos que le llevaba hasta los proveedores. Algunos de sus viejos conocidos intentaron verle acudiendo a sus fiestas, pero pronto fueron superados por el nuevo tipo de invitados: las chicas y sus acompañantes.
– Esto es una locura, ¿verdad? -le dijo una de las chicas a Harteveld, que se había refugiado en el sillón de nogal de la biblioteca después de inyectarse un chute de heroína.
– ¿Perdón? -dijo levantando la vista con aire confundido. No te he entendido, perdona.
– He dicho que todo esto es una locura.
Era una chica de unos veinte años, alta y delgada, con una larga melena color castaño y cimbreante cintura. Era la primera vez que la veía. Parecía extrañamente fuera de lugar con su ligero maquillaje, su vestido de lana gris con botones y sus zapatos bajos.
¿Es de verdad una de las chicas?, se preguntó, y contestó:
– Sí. Imagino que debe de serlo, supongo.
– Nunca he visto nada igual. Aparentemente ese tipo proporciona chutes a todo el mundo. Solamente tienes que ir al cuarto de baño y ahí está… repartiéndolos como si fueran caramelos. Incluso te pincha él mismo si te da miedo hacerlo.
Incrédulo. Harteveld la miró con ceño.
– ¿Sabes quién soy?
– No. ¿Debería conocerte?
– Soy Toby Harteveld, y ésta es mi casa.
– ¡Ah! -sonrió sin pestañear. Así que tú eres Toby Harteveld.
Encantada, Toby. Por fin te conozco. Tienes una casa maravillosa. Y ese Patrick Heron que tienes en el descansillo… ¿es un original?
– Por supuesto.
– Es exquisito.
– Gracias. Dime… -Se levantó del sillón haciendo un esfuerzo y extendió una mano temblorosa. En cuanto a la heroína, supongo que no rechazarás una invitación, ¿verdad?
– No, gracias -repuso ella con una sonrisa. Con las drogas soy un auténtico desastre. O vomito o hago algo igual de lastimoso.
– Pues… ¿un schnapps tal vez? Vamos al invernadero. Allí tengo… déjame pensar… un Frida Khalo. Creo que puede interesarte.
– ¿Un Frida Khalo? ¿Me tomas el pelo? ¡Claro que me interesa!
El invernadero, en la parte de atrás de la casa, estaba helado. De la casa llegaban haces de luz color mango que iluminaban las macetas con arbolitos arrojando sombras aterciopeladas sobre el suelo de piedra. El bullicio de los invitados se oía amortiguado y se olía a fertilizante y a tierra fría y húmeda. Mientras sus pensamientos vagaban, Harteveld se rascaba los brazos. ¿Qué estaban haciendo en ese lugar? ¿Qué pretendía de ella?
Читать дальше