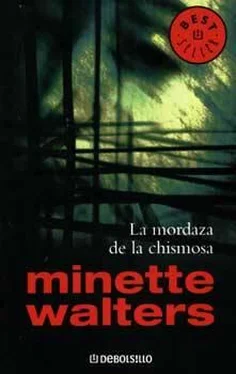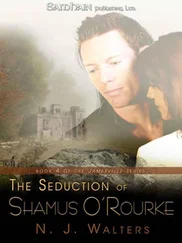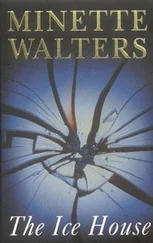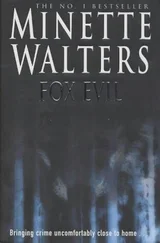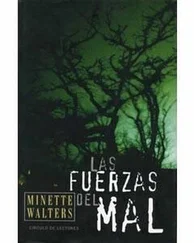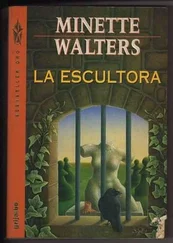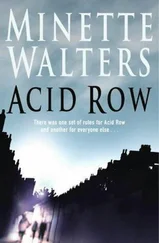Los ojos de él destellaron en el cansado rostro.
– En ese caso, tal vez sea tu propio lado oscuro lo que te asusta. ¿Hay un fuego en tu interior que amenace descontrolarse? ¿Un alarido de frustración que sería capaz de derribar tu precario castillo de naipes? Será mejor que reces para pedir brisas suaves y nada de viento fuerte, ángel mío, o te encontrarás con que has estado viviendo en un mundo de ilusiones.
Ella no respondió y la habitación se llenó de silencio, con sus tres personajes curiosamente abstractos como los retratos de las paredes. Al detective Cooper se le ocurrió, fijo en fascinada inmovilidad en la silla, que Jack Blakeney era un hombre terrible. ¿Devoraba a todo el mundo de la manera en que estaba devorando a su esposa? «¿Un alarido de frustración que derribaría tu precario castillo de naipes.» Cooper había mantenido a su propio alarido bajo control durante años, el grito de un hombre atrapado en los lazos de la rectitud y la responsabilidad. ¿Por qué Jack Blakeney no podía hacer lo mismo?
Se aclaró la garganta.
– ¿Le dijo la señora Gillespie, señor, qué intenciones tenía con respecto a su testamento?
Jack había estado observando a Sarah con atención. Ahora miró al policía.
– No con mucho detalle. Una vez me preguntó qué haría si tuviese dinero.
– ¿Qué le contestó?
– Le dije que lo gastaría.
– Su esposa me ha dicho que desprecia usted el materialismo.
– Muy cierto, así que lo usaría para fomentar mi espiritualidad.
– ¿Cómo?
– Tomaría cantidades de drogas, alcohol y sexo.
– A mí me parece muy materialista, señor. No hay nada de espiritual en rendirse a los sentidos.
– Depende de cómo sea uno. Si se es un estoico como Sarah, el desarrollo espiritual se produce a través del deber y la responsabilidad. Si se es un epicúreo, como yo, aunque debo apresurarme a decir que el pobre viejo Epicuro probablemente no reconocería en mí a un adepto, se produce mediante la gratificación del deseo. -Alzó una ceja con aire divertido-. Por desgracia, la gente frunce el entrecejo ante los epicúreos modernos. Hay algo infinitamente despreciable en un hombre que se niega a reconocer sus responsabilidades y prefiere llenar su copa en la fuente del placer. -Estaba observando con atención a Cooper-. Pero eso sólo se debe a que la sociedad está compuesta por ovejas y es fácil para la propaganda de los publicistas lavarles el cerebro a las ovejas. Puede que no crean que la blancura de la colada de una mujer es el símbolo de su éxito, pero están condenadamente seguras de que sus cocinas tienen que estar bien limpias de gérmenes, sus sonrisas igual de blancas, sus hijos igual de bien educados, sus maridos ser igual de trabajadores incansables, y su decencia moral igual de obvia. Con los hombres, la cosa es todavía peor. Se supone que deben convencerlos de que tienen cojones, pero en realidad los persuaden de llevar un jersey limpio, afeitarse con regularidad, tener al menos tres amigos, no emborracharse nunca y hablar de manera divertida en el pub. -Su severo rostro se abrió en una sonrisa-. Mi problema es que prefiero drogarme hasta perder la cabeza y tirarme a una virgen de dieciséis años, en especial si tengo que quitarle las mallas de gimnasia con lentitud para hacerlo.
«Cristo -pensó Cooper, alarmado, mientras sentía el peso de la mirada del otro sobre su cabeza inclinada-. ¿Podía también leer la mente, el bastardo?»
Fingió anotar algo en su libreta de notas.
– ¿Le explicó todo eso de una manera así de gráfica a la señora Gillespie, o se quedó en lo de gastar el dinero de ella si lo tuviera?
Jack le echó una mirada a Sarah, pero ella contemplaba el retrato de Mathilda y no desvió los ojos.
– Tenía una piel fantástica para su edad. Creo que dije que prefería drogarme y tirarme a una abuela.
Cooper, que era más respetable de lo que él se daba cuenta, se sintió tan escandalizado como para alzar la mirada.
– ¿Qué dijo ella?
Jack estaba divirtiéndose.
– Me preguntó si me gustaría pintarla desnuda. Yo dije que me gustaría, así que se quitó la ropa. Si reviste algún interés para usted, le diré que lo único que Mathilda llevaba puesto cuando hice los bocetos, era la mordaza de la chismosa. -Sonrió mientras sus perspicaces ojos sondeaban al policía-. ¿Lo excita eso, sargento?
– De hecho, sí -replicó por fin, Cooper-. ¿Estaría también en la bañera, por casualidad?
– No. Estaba muy viva y tendida sobre la cama en toda su gloria. -Se enderezó y encaminó hacia un mueble de cajones que había en un rincón-. Y tenía un aspecto condenadamente fantástico. -Sacó un cuaderno de bocetos del cajón inferior-. Mire. -Arrojó la libreta al otro lado de la habitación, y ésta aleteó hasta caer a los pies del policía-. Como si estuviera en su casa. Son todos de Mathilda. Uno de los seres grandiosos de la vida.
Cooper recogió la libreta y pasó las páginas. En efecto, representaban a la señora Gillespie desnuda sobre la cama, pero a una señora Gillespie muy diferente del trágico cadáver de la bañera y de la bruja amargada con boca cruel de la pantalla del televisor. Dejó la libreta junto a sí, en el piso.
– ¿Durmió con ella, señor Blakeney?
– No. Ella nunca me lo pidió.
– ¿Lo habría hecho si ella se lo hubiese pedido? -La pregunta había sido formulada antes de que Cooper tuviera tiempo de considerar la prudencia de formularla.
La expresión de Jack era ilegible.
– ¿Tiene eso algo que ver con su caso?
– Estoy interesado en el carácter de usted, señor Blakeney.
– Entiendo. ¿Y qué le diría el que yo fuera capaz de aceptar la invitación de una anciana para que durmiera con ella? ¿Que yo soy un pervertido? ¿O que soy infinitamente compasivo?
Cooper profirió una risilla.
– Diría que es señal de que necesita que le revisen la vista. Incluso a oscuras, la señora Gillespie difícilmente podría haber pasado por una virgen de dieciséis años. -Sacó los cigarrillos del bolsillo-. ¿Le importa si fumo?
– Como si estuviera en su casa. -Con un puntapié envió una papelera al otro lado de la habitación.
Cooper encendió el mechero y lo acercó al cigarrillo.
– La señora Gillespie le ha dejado a su esposa tres cuartos de millón de libras, señor Blakeney. ¿Lo sabía usted?
– Sí.
El sargento no había esperado esa respuesta.
– Así que la señora Gillespie sí que le dijo cuáles eran sus intenciones.
– No -replicó Jack, volviendo a sentarse sobre el banco de las pinturas-. Acabo de pasar dos deliciosas horas en Cedar House. -Le dirigió una mirada impasible a Sarah-. Joanna y Ruth tienen la errónea impresión de que yo tengo alguna influencia sobre mi esposa, así que hicieron todo lo posible para ser encantadoras.
Cooper se rascó la mandíbula y se preguntó por qué la doctora Blakeney toleraba esto. El hombre estaba jugando con ella de la misma manera que el grácil gato clava las garras en un ratón medio destrozado. El misterio no era por qué había decidido divorciarse de él de modo tan repentino, sino por qué lo había aguantado durante tanto tiempo. Sin embargo, existía una sensación de desafío no respondido, porque un gato permanece interesado sólo mientras el ratón le sigue el juego, y Cooper tenía la clara sensación de que Jack pensaba que Sarah estaba decepcionándolo.
– ¿Lo sabía antes de eso?
– No.
– ¿Está sorprendido?
– No.
– ¿Los pacientes de su esposa le dejan dinero con frecuencia, entonces?
– No por lo que yo sé. -Le sonrió al sargento-. Si se lo han dejado, nunca me lo dijo a mí.
– ¿Por qué no está sorprendido, entonces?
– Déme una buena razón por la que debería de estarlo. Si me hubiera dicho que Mathilda le había dejado su dinero a la Fundación de Caridad de la Policía o los Viajeros de la Nueva Era, tampoco me sorprendería. Era su dinero y podía hacer lo que quisiera, y que tenga buena suerte. Le advierto que me alegro de que haya sido a mi esposa -hizo un hincapié ofensivo en la palabra- a quien le haya tocado el bote. Eso hará que las cosas me resulten considerablemente más fáciles a mí. No me importa admitir que en este momento ando algo corto de fondos.
Читать дальше