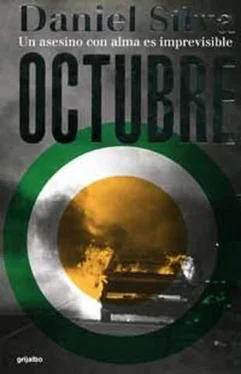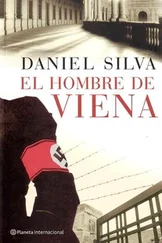El ascensor volvía a estar estropeado, así que bajó a pie. Dios, cómo se alegraba de salir de ese antro. Estaba enfadada con Kyle Blake por haberle mandado a un hombre como Campbell, pero podría ser peor, se dijo. Podría estar en la cárcel o muerta como todos los demás. El frío le sentó bien, y caminó largo rato. De vez en cuando se detenía ante un escaparate para comprobar si la seguían, aunque estaba bastante segura de que no era así.
Por primera vez en mucho tiempo tenía hambre. Entró en un pequeño café y en su francés deplorable pidió una tortilla de queso y un café créme. Encendió un cigarrillo y miró por el ventanal. Se preguntó si siempre viviría de aquel modo, en ciudades desconocidas, rodeada de personas desconocidas.
Quería acabar lo que habían empezado; quería ver muerto al embajador Cannon. Sabía que la Brigada de Liberación del Ulster ya no era capaz de manejar el asunto, pues ni siquiera existía ya. Si quería ver muerto al embajador, otro tendría que encargarse de matarlo. Había acudido a Roderick Campbell en busca de ayuda, pues el escocés conocía a la clase de hombres que necesitaba, hombres que mataban por el único motivo del dinero.
Cuando el camarero le llevó la comida, Rebecca comió a dos carrillos. No recordaba la última vez que había ingerido comida de verdad. Se acabó la tortilla y regó parte de la baguette con café. El camarero volvió y se quedó atónito al ver su plato vacío.
– Es que estaba hambrienta -confesó Rebecca con timidez.
Pagó la cuenta y salió. Tras subirse el cuello de la cazadora, paseó por las calles silenciosas de Montparnasse. Al cabo de unos instantes oyó un coche a su espalda. Se detuvo en una cabina telefónica y fingió marcar un número mientras observaba el coche. Era un Citroën negro de tres volúmenes, con dos hombres en los asientos delanteros y uno en el posterior. Tal vez la policía francesa. Tal vez la inteligencia francesa, pensó a renglón seguido. Tal vez amigos de Roderick. Tal vez nada.
Apretó el paso; de repente estaba sudando a pesar del frío. El conductor del Citroën pisó el acelerador, y el ruido del motor se intensificó. Dios mío, van a atropellarme. Volvió la cabeza. El coche pasó junto a ella y frenó unos metros más adelante.
La portezuela trasera derecha se abrió y a ella se asomó el hombre sentado en el asiento posterior.
– Buenas tardes, señorita Wells.
Rebecca estaba estupefacta. Dejó de andar y se lo quedó mirando. Llevaba el cabello rubio engominado y peinado hacia atrás, y su tez pálida parecía quemada por el sol.
– Suba al coche, por favor. No es seguro hablar en la calle.
Hablaba con el acento de un inglés culto.
– ¿Quiénes son ustedes?
– No somos las autoridades, si es eso lo que le preocupa -aseguró el hombre-. De hecho, somos todo lo contrario.
– ¿Qué quieren?
– Se trata más bien de lo que quiere usted.
Rebecca titubeó.
– Por favor, no tenemos demasiado tiempo -insistió el hombre rubio con la mano extendida-. Y no se preocupe, señorita Wells; si quisiéramos matarla, ya lo habríamos hecho.
De Montparnasse fueron a un bloque de pisos en el Distrito Quinto, un lugar en la rué Tournefort con vistas a la plaza de la Contrescarpe. El hombre rubio se alejó en el Citroën. Un hombre calvo de tez rubicunda le quitó el arma de Roderick y la escoltó hasta el interior de un piso que parecía casi en desuso. El mobiliario era masculino y cómodo, consistente en sofás negros de línea informal y sillas agrupadas en torno a una mesa de café de vidrio. Había también librerías de teca con libros de historia, biografías y libros de suspense escritos por autores estadounidenses e ingleses. Las demás paredes aparecían desnudas, con marcas desvaídas dejadas por cuadros. El hombre cerró la puerta y marcó un código de seis dígitos en un teclado, seguramente para activar el sistema de seguridad. Luego extendió la mano sin decir palabra y la condujo al dormitorio.
La habitación estaba a oscuras salvo por un pedazo cerca de la ventana, iluminado por la luz lluviosa que se filtraba a través de la persiana medio subida. Al cabo de unos instantes, un hombre habló entre las sombras. Tenía una voz seca y precisa, la voz de un hombre al que no le gusta repetir las cosas.
– Tenemos entendido que busca a alguien capaz de asesinar al embajador estadounidense en Londres -dijo-. Creo que podemos ayudarla.
– ¿Quién es usted?
– Eso no es de su incumbencia. Pero le aseguro que somos perfectamente capaces de ejecutar su plan, y de una forma mucho más limpia que en Hartley Hall.
Rebecca temblaba de furia, lo que el hombre de las sombras pareció detectar.
– Me temo que en Norfolk les jugaron una mala pasada, señorita Wells -comentó-. Cayeron de cabeza en la trampa que les tendieron la CIA y el MI5. El jefe de la operación era el yerno del embajador, que trabaja para la CIA. Se llama Michael Osbourne. ¿Quiere que siga?
Rebecca asintió con un gesto.
– Si acepta nuestra oferta, la ayudaremos sin cobrar nuestra tarifa habitual. Le aseguro que es bastante alta para un trabajo como éste, sospecho que fuera del alcance de una organización como la Brigada de Liberación del Ulster.
– ¿Están dispuestos a hacerlo gratis? -exclamó Rebecca con incredulidad.
– Exacto.
– ¿Y qué quieren de mí?
– A su debido tiempo, reivindicará la autoría del atentado.
– ¿Y ya está?
– Ya está.
– ¿Y luego?
– No tendrá ninguna obligación para con nosotros, salvo la de guardar silencio acerca de nuestra colaboración. Si habla de ello, nos reservamos el derecho de tomar medidas de castigo.
Hizo una pausa para permitir que su advertencia hiciera mella en Rebecca.
– Tal vez le resulte difícil moverse cuando todo acabe -prosiguió al cabo de unos instantes-. Si lo desea, podemos ofrecerle servicios que la ayudarán a seguir en libertad. Podemos proporcionarle documentación falsa, ayudarla a cambiar de aspecto, contactar con determinados gobiernos dispuestos a proteger a fugitivos a cambio de dinero o favores… Una vez más, estaríamos dispuestos a prestarle dichos servicios de forma gratuita.
– ¿Por qué? -inquirió Rebecca-. ¿Por qué están dispuestos a trabajar gratis?
– No somos una organización filantrópica, señorita Wells. Estamos dispuestos a colaborar con usted porque tenemos intereses comunes.
De repente brilló la llama de un encendedor, dejando al descubierto por un instante una parte de su rostro antes de que volvieran a hacerse las tinieblas. Cabello plateado, tez pálida, boca dura, ojos glaciales…
– No puede quedarse en París -aseguró-. Las autoridades saben que está aquí.
Rebecca se sintió como si acabaran de echarle un vaso de agua helada por la nuca. La idea de que la detuvieran y la llevaran de vuelta a Gran Bretaña encadenada la ponía físicamente enferma.
– Tiene que marcharse ahora mismo. Le sugiero Bahrein. El jefe de las fuerzas de seguridad es un antiguo colega mío. Estará a salvo, y a decir verdad, hay sitios peores que el Golfo Pérsico en marzo. Hace un tiempo magnífico en esta época del año.
– No me interesa pasarme el resto de mis días tumbada junto a una piscina en Bahrein.
– ¿Qué quiere decir, señorita Wells?
– Que quiero participar en la operación. Aceptaré su ayuda, pero quiero estar presente cuando el embajador muera.
– ¿Está entrenada?
– Sí.
– ¿Ha matado alguna vez?
Rebecca recordó aquella noche dos meses antes, el granero en el condado de Armagh en el que había matado a Charlie Bates.
– Sí, he matado -asintió con voz neutra.
– El hombre en el que he pensado para la misión prefiere trabajar solo -señaló el hombre-, pero sospecho que comprenderá la conveniencia de contar con una compañera para esta operación en concreto.
Читать дальше