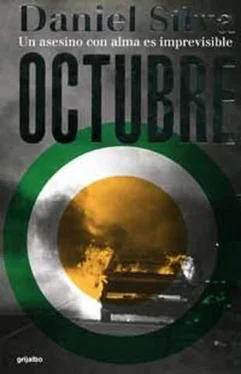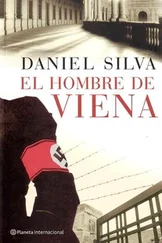– ¡Al suelo!
Graham Seymour y los demás agentes presentes en el centro se lanzaron al suelo en el instante en que Gavin Spencer disparaba a la pared y la puerta desde el pasillo.
Cada dormitorio del ala se comunicaba con el contiguo por una puerta. Michael corrió a la habitación de al lado y de allí cruzó otras dos hasta llegar al dormitorio chino.
Oía a Spencer en el pasillo, respirando pesadamente, sin duda por el dolor. Michael atravesó la habitación y se apoyó contra la pared junto a la puerta.
Spencer disparó una breve ráfaga contra la puerta y la abrió de una patada. Cuando entró en la habitación, Michael lo golpeó en la cabeza con la culata de la Browning.
Spencer dio un traspié, pero no cayó.
Michael lo golpeó de nuevo.
Spencer se desplomó y soltó la Uzi.
Michael se abalanzó sobre él, agarrándole el cuello con una mano y apuntándole a la cabeza con la otra. Desde el pasillo le llegó el sonido de pasos de los hombres del SAS.
– No te muevas -masculló.
Spencer intentó zafarse de él. Michael oprimió el cañón del arma contra la herida que le había hecho en el hombro. Spencer profirió un grito de dolor y dejó de moverse.
Dos hombres del SAS irrumpieron en la estancia con las armas apuntadas hacia Spencer. Graham Seymour llegó al cabo de unos segundos. Michael le quitó el pasamontañas y sonrió al reconocer el rostro.
– Vaya, vaya, vaya -canturreó, volviéndose hacia Graham-. Mira a quién tenemos aquí.
– Gavin, querido -exclamó Graham con aire indolente-. Cuánto me alegro de verte…
Rebecca Wells presenció los acontecimientos desde el escondrijo del bosque. Los disparos habían cesado, y las sirenas cada vez más cercanas aullaban en la noche. Los primeros coches patrulla llegaron a la finca seguidos de algunas ambulancias. Los hombres habían caído en una trampa por su culpa.
Intentó controlar su furia y pensar con claridad. A buen seguro, los británicos los habían vigilado desde el principio. Probablemente había agentes en las zonas de acampada, agentes que la habían seguido mientras se familiarizaba con Hartley Hall. Comprendía que le quedaban pocas alternativas; si volvía a la caravana o intentaba esconderse en el bosque, acabarían por detenerla.
Tenía tres horas antes del amanecer, tres horas para alejarse lo más posible de la costa de Norfolk. El Vauxhall no le serviría; estaba aparcado junto a la caravana, sin duda vigilado por la policía.
Si quería escapar de Norfolk, sólo tenía una opción. Caminar.
Recogió la mochila; en ella guardaba el dinero, los mapas y la Walther automática. Norwich estaba a treinta kilómetros hacia el sur. Podía llegar a mediodía, comprar una muda, registrarse en un hotel para ducharse, comprar tinte capilar en la droguería y cambiar de aspecto. Luego podía ir en autobús hasta Harwich, donde había una gran terminal de ferrys europeos. Podía tomar el transbordador nocturno hacia Holanda y llegar al continente a la mañana siguiente.
Sacó el arma de la mochila, se caló la capucha y echó a andar.
Ámsterdam – París
Delaroche adoraba Ámsterdam, pero ni siquiera Ámsterdam, con sus casas de tejados a dos aguas y sus pintorescos canales, logró disipar la bruma gris de la depresión que se adueñó de él aquel invierno. Tenía un piso en un edificio sobre un pequeño canal que discurría entre Herengracht y el Singel. Era un piso de habitaciones espaciosas, ventanas abovedadas y puertas acristaladas con vistas al agua, pero Delaroche mantenía las persianas bajadas salvo cuando trabajaba.
El piso estaba vacío a excepción de los caballetes, la cama y un gran sillón situado junto a las cristaleras donde leía hasta bien entrada la noche casi todos los días. En el vestíbulo de entrada se veían dos bicicletas apoyadas contra la pared, una de carreras italiana que utilizaba para dar largos paseos por la campiña llana de Holanda y una de montaña alemana para las calles adoquinadas del centro de Ámsterdam. Se negaba a dejarlas aparcadas delante del edificio como los demás inquilinos, pues en Ámsterdam existía un enorme mercado negro de bicicletas robadas, incluso de los viejos cacharros que conducían casi todos los habitantes de la ciudad. Su bicicleta de montaña no habría durado ni dos minutos aparcada en la calle.
Contra su costumbre, estaba obsesionado con su cara. Varias veces al día iba al baño y se miraba al espejo. Nunca había sido un hombre vanidoso, pero detestaba su nuevo rostro, pues ofendía su sentido artístico de la proporción y la simetría. Cada día realizaba un dibujo a lápiz de su cara para documentar el lento proceso de recuperación. Por las noches, cuando yacía solo en su cama, jugueteaba con los implantes de colágeno de las mejillas.
Por fin se curaron las incisiones y la inflamación remitió, dejando al descubierto un rostro de facciones aburridas, feas. Leroux, el cirujano plástico, había tenido razón; Delaroche ya no se reconocía. Sólo los ojos eran los mismos, agudos y penetrantes, pero insertos ahora en un marco definido por la mediocridad.
Los requisitos de seguridad de su profesión le habían impedido pintar su propio rostro, pero poco después de llegar a Ámsterdam inició un detallado autorretrato… Un hombre feo mirándose al espejo y viendo un reflejo hermoso de sí mismo. El reflejo era Delaroche antes de la operación. Se vio obligado a trabajar de memoria porque no tenía fotos de su antiguo rostro. Conservó el retrato unos días, apoyado contra la pared de su estudio, pero la paranoia pudo con él, de modo que hizo pedazos el lienzo y lo quemó en la chimenea.
Algunas noches, cuando se aburría o estaba demasiado inquieto para quedarse en casa, Delaroche iba a los clubs nocturnos que salpicaban Leidseplein. En el pasado había evitado los bares y los clubs nocturnos porque solía atraer en exceso la atención de las mujeres, pero ahora podía estar sentado en un local durante horas sin que nadie lo molestara.
Aquella mañana se levantó temprano y preparó café. Encendió el ordenador, leyó el correo electrónico y algunos periódicos online hasta que la chica alemana se despertó en su cama.
Había olvidado su nombre… Algo así como Ingrid o Eva. Era una chica de caderas anchas y pechos generosos que llevaba el pelo teñido de negro para parecer más sofisticada. A la luz grisácea de la mañana, Delaroche se dio cuenta de que no era más que una niña, veinte años a lo sumo. Algo en su torpeza le recordó a Astrid Vogel. Se enfureció consigo mismo. La había seducido por el desafío que representaba, como ascender una cuesta empinada en bicicleta después de una larga excursión.
La chica se levantó y se envolvió el cuerpo en una sábana.
– ¿Café? -preguntó.
– En la cocina -repuso Delaroche sin alzar la mirada.
La chica tomaba el café a la alemana, con mucha leche. Fumó uno de los cigarrillos de Delaroche y lo observó en silencio mientras éste leía.
– Tengo que irme a París -anunció Delaroche al cabo de un rato.
– Llévame contigo.
– No -repuso él en voz baja, pero firme.
Antes, al emplear ese tono, una chica como ella tal vez se habría puesto nerviosa e impaciente por alejarse de él, pero ella se limitó a mirarlo por encima del borde de la taza con una sonrisa. Delaroche sospechaba que se debía a su rostro.
– Aún no he acabado contigo -dijo la chica.
– No tengo tiempo.
La chica frunció los labios con aire juguetón.
– ¿Cuándo volveré a verte?
– Nunca.
– Venga. Quiero conocerte mejor.
– No.
Delaroche apagó el ordenador. La chica le besó y se alejó. Sus ropas estaban esparcidas por el suelo. Vaqueros negros desgarrados, camisa de franela, camiseta con el logo de un grupo de rock del que Delaroche nunca había oído hablar.
Читать дальше