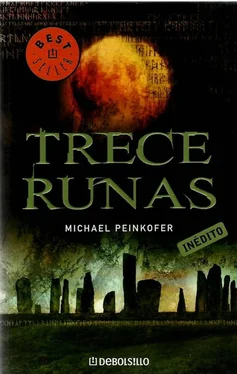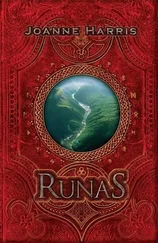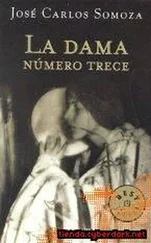– No. No conseguirá usted la espada, Dellard. ¡Antes tendrá que pasar sobre mi cadáver!
– ¿Ah sí? ¿Y cree que tendré el menor escrúpulo en matarle? Ya hace demasiado tiempo que los suyos se inmiscuyen en nuestra labor.
Sin mostrar ninguna emoción, el religioso miró sin miedo hacia las bocas de las pistolas que le apuntaban.
– No debería hacerlo, Dellard -le conjuró-. Si renueva el maleficio, hará que sobre todos nosotros se abatan la desgracia y la ruina, una guerra que dividirá al país y en la que los hermanos lucharán entre sí. Morirán miles de personas.
– Así es -replicó Dellard complacido-. Y de las cenizas de esta guerra surgirá un nuevo poder. Los antiguos señores serán expulsados, y se erigirá un orden nuevo.
– ¿De verdad cree en eso?
– No lo dude ni por un momento.
– Entonces es usted un loco, Dellard, porque nunca vencerá -profetizó el abad Andrew-. Todo lo que tiene que ofrecerles a los hombres es miedo, violencia y terror.
– Eso basta para gobernar -replicó el traidor, convencido.
– Tal vez. La cuestión es cuánto durará su dominio. Quiere hacer revivir el pasado y resucitar una era que hace tiempo terminó. Fracasará en su propósito, Dellard, y todos nosotros estaremos ahí para presenciar su caída.
– Con todos los respetos por sus dotes de clarividencia, apreciado abad -replicó el inspector-, creo que como oráculo no vale usted demasiado: cuando haya contado hasta tres, estará usted muerto. Uno…
– Dele la espada, abad Andrew -le imploró sir Walter-. Este hombre carece de escrúpulos.
– No, sir Walter. Durante toda mi vida me he preparado para este momento. No claudicaré ahora que ha llegado.
– Entonces será su último momento -replicó Dellard malignamente-. Dos…
– ¡En nombre de Dios, Dellard! ¡Es solo una espada, una vieja arma! ¿Qué cree que puede hacer?
El abad se volvió y dirigió a sir Walter una mirada de inteligencia.
– Hoy aún duda -dijo en voz baja-; pero muy pronto, sir Walter, también usted creerá.
– ¡Tres! -gritó Dellard.
Entonces, los acontecimientos se precipitaron.
Quentin, que había llegado por su cuenta a la conclusión de que el abad Andrew no debía sacrificar su vida inútilmente, quiso adelantarse para entregar la espada a Dellard y a su gente; pero el abad le retuvo con mano de hierro, y un instante después se escuchó el estampido de las pistolas de los sectarios.
– ¡No! -gritaron Quentin y sir Walter al unísono; pero ya era demasiado tarde.
Durante un instante, el abad Andrew se mantuvo aún en pie, mientras su cogulla se teñía de oscuro a la altura del pecho. Luego se desplomó.
Sir Walter acudió enseguida a su lado, mientras los encapuchados se adelantaban para arrebatar la espada a Quentin. Conmocionado, el joven apenas opuso resistencia. En aquel momento solo le preocupaba el estado del abad Andrew.
Dos balas habían alcanzado al religioso en el hombro, y una tercera, directamente en el corazón. La sangre manaba a borbotones de la herida y empapaba la cogulla del monje. En un instante, los rasgos del abad Andrew se volvieron blancos como la cera.
– Sir Walter, joven señor Quentin -susurró, mientras les dirigía una mirada desmayada.
– ¿Sí, venerable abad?
– Lo hemos… intentado todo… Lo siento tanto… Cometí un error…
– Usted no podía hacer nada -le dijo sir Walter para consolarlo, mientras Quentin trataba desesperadamente de contener la hemorragia. Sin embargo, no pudo conseguirlo, y pronto sus ropas se tiñeron también con la sangre del abad.
– Lo hemos dado todo… luchado… muchos siglos… No deben vencer.
– Lo sé -le tranquilizó sir Walter.
El abad asintió con la cabeza. Luego, con un último esfuerzo, sujetó bruscamente a sir Walter por el hombro y se incorporó. Con ojos turbios, le miró y susurró con voz ronca sus últimas palabras:
– Ceremonia… no debe realizarse…, impídalo…
Las fuerzas le abandonaron, y su tronco se inclinó hacia atrás. Una vez más su cuerpo destrozado se enderezó convulsivamente. Luego la cabeza del abad cayó de lado, y todo terminó.
– No -suplicó Quentin en un susurro, incapaz de aceptar lo ocurrido-. ¡No! ¡No!
Sir Walter permaneció un instante inmóvil ante el cadáver, en silenciosa oración; luego, le cerró los ojos. Cuando levantó la mirada de nuevo, su rostro tenía una expresión que Quentin nunca le había visto antes. Sus rasgos reflejaban un odio feroz.
– Asesinos -increpó a Dellard y a sus partidarios-. Miserables criminales. El abad Andrew era un hombre de paz. ¡No les había hecho nada!
– ¿Realmente lo cree, Scott? -El inspector sacudió la cabeza-. Es usted un ingenuo, ¿sabe? Ni siquiera ahora, que conoce tantas cosas, ha podido comprender la verdadera importancia de este asunto. El abad Andrew no era un hombre de paz, Scott. Era un guerrero, exactamente igual que yo. Hace siglos que ahí fuera se desarrolla un combate en el que se decide el destino y el futuro de esta tierra. Pero no creo que usted y su torpe sobrino sean capaces de entenderlo.
– Aquí no hay nada que entender. Es usted un cobarde asesino, Dellard, y haré todo lo que esté en mi mano para que usted y sus partidarios respondan por sus crímenes.
Dellard suspiró.
– Me parece que no ha comprendido absolutamente nada. Supongo que solo lo hará cuando lo vea con sus propios ojos.
– ¿De qué está hablando?
– De un largo viaje que realizaremos juntos, ¿o creía seriamente que les arrebataríamos la espada y luego les dejaríamos marchar? Sabe usted demasiado, Scott, y tal como están las cosas, puede considerarse afortunado de no haber corrido la misma suerte que el venerable abad.
A una seña suya, sus hombres se adelantaron y sujetaron a sir Walter y a Quentin. Mientras sir Walter protestaba enérgicamente, Quentin trató de defenderse con los puños; pero la lucha fue breve: los hombres los golpearon sin contemplaciones y ambos se desplomaron sin sentido.
Ninguno de los dos fue consciente de que los sujetaban y los arrastraban a un lugar desconocido, donde pronto se desencadenarían acontecimientos sombríos…
El despertar fue duro; no solo porque a Quentin le retumbaba el cráneo y un dolor lacerante le martilleaba en las sienes, sino también porque el recuerdo volvió. El recuerdo de la galería subterránea, de la espada de la runa y del encuentro con los encapuchados.
Quentin se estremeció al recordar cómo el abad Andrew había muerto ante sus ojos. Recordó la risa sarcástica de Dellard, que se había revelado como un traidor, y de repente cobró conciencia de que se encontraba prisionero.
Un suave gemido surgió de su garganta y abrió los ojos. Lo que vio, sin embargo, no era en absoluto lo que había esperado. Porque en lugar de verse rodeado de criminales enmascarados, se encontró ante los encantadores rasgos, de una belleza ultraterrena, de Mary de Egton.
– ¿Estoy… muerto? -fue la única pregunta que se le ocurrió en el momento. Al fin y al cabo era totalmente imposible que Mary se encontrara precisamente allí; de modo que debía de haber muerto y había llegado al cielo, donde se cumplían todos sus deseos y sueños.
Mary sonrió. Su rostro estaba más pálido de como lo recordaba, y sus largos cabellos estaban revueltos; pero aquello no alteraba en nada su belleza, que de nuevo le dejó fascinado.
– No -replicó la joven-. No creo que esté muerto, mi querido señor Quentin.
– ¿No?
Se incorporó a medias y miró alrededor desconcertado. Se encontraban en una minúscula habitación de techo bajo y suelo y paredes de madera. La luz llegaba solo a través de una estrecha reja que había en el techo, y en ese momento Quentin se dio cuenta de que su prisión se movía. Perezosamente se bamboleaba de un lado a otro, y desde fuera llegaba amortiguado el matraqueo de los arneses y el sonido de los cascos de los caballos.
Читать дальше