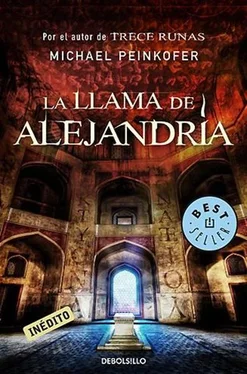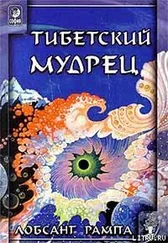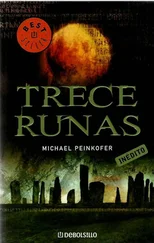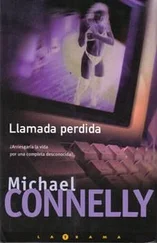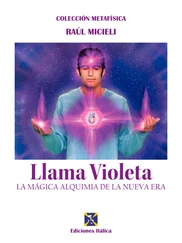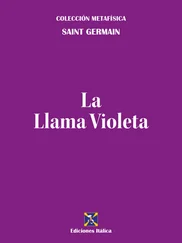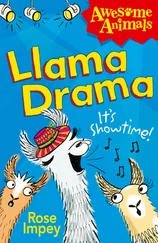Un maítre de aspecto solemne la recibió y la acompañó a una mesa que se hallaba justo debajo del cénit de la cúpula, en el centro de la sala. Sarah comprobó que Du Gard valoraba más la puntualidad que su cochero; ya estaba allí, y su sonrisa forzada delataba que llevaba rato esperándola.
– Lady Kincaid… -dijo mientras se levantaba, luego hizo una ligera reverencia y se dispuso a besarle la mano-. Me alegro de que haya podido venir. Ya pensaba que había rehusado mi invitación…
– De ninguna manera, estimado Du Gard -replicó Sarah con dulzura, y se sentó dejando al francés a media reverencia y sin haber cumplido su propósito-. Pero usted mismo me recomendó que me adaptara a las costumbres locales y como su cochero se ha retrasado…
– D'accord , usted gana. -Se sentó también y la sonrisa desapareció de sus labios-. ¿Vamos a seguir con este juego toda la noche? -preguntó.
– ¿Qué juego?
– Yo la humillo, usted me humilla… Pensaba que podríamos dejarlo.
– Depende de usted -replicó Sarah. – ¿En qué sentido?
– Necesito información -aclaró Sarah.
– ¿Información? ¿Sobre qué?
– Ya lo sabe. Sobre el cubo que le dio mi padre.
– Oui, imagino que quiere saber más cosas -admitió Du Gard-. Y lamento mucho tener que confesarle que no poseo esa información.
– Tonterías. -Sarah meneó la cabeza, malhumorada-. Usted me oculta algo, Du Gard.
– ¿Que yo le oculto algo? -El francés le dedicó una mirada abiertamente recriminatoria-. Alors , ¿no le han enseñado buenos modales en Inglaterra? La invito a cenar y lo único que se le ocurre es hacerme reproches.
– En cualquier caso, sabe más de lo que dice -insistió Sarah, que se había hecho el firme propósito de no dejarse impresionar por el dominio del arte dramático de Du Gard.
– Es posible, ma chére . Mi oficio me permite conocer cosas que pretiero guardarme, pero ninguna afecta a su padre ni al artefacto.
– ¿Está seguro?
– Bien sur .
– ¿De dónde procede el cubo?
– Ya se lo dije: su padre vino a verme y me lo dio.
– ¿Y no le dijo nada? ¿Ni una palabra?
– Non -respondió Du Gard simple y llanamente.
Sarah entornó los ojos y lo escrutó con detenimiento. Pero, por más que se esforzó en ver qué se escondía tras la fachada de la cara pálida de Du Gard, no lo consiguió. O era el mentiroso más astuto que jamás había conocido o decía simple y llanamente la verdad, pensó Sarah. Pero ¿qué motivos tendría para mentirle?
– ¿Ha intentado averiguar algo sobre el cubo? -se interesó Du Gard.
– Naturalmente.
– ¿Y?
– Sin éxito. -Sarah se mordió los labios-. Estoy segura de que las letras griegas tienen un sentido pero, hasta que no descubra cuál es, no podré avanzar.
– ¿Y el emblema?
– Conozco el estilo, pero no soy capaz de determinarlo. Por otro lado, el símbolo me resulta algo familiar, aunque no puedo decir exactamente de qué se trata. Es como si hubiera visto el emblema alguna vez, pero… -Se interrumpió y meneó la cabeza-. Todo esto es bastante desconcertante.
– Eso parece -afirmó Du Gard-. Quizá debería concederse un descanso y procurar tomar distancia.
– ¿Qué insinúa?
– Mon Dieu , ustedes, los británicos, son siempre tan tenaces, igual que los allemands , que olvidan siempre que la vida tiene su propio ritmo y nadie puede determinarlo.
– Claro, y ustedes, los franceses, lo saben de sobra -replicó Sarah irónicamente-. Eso explica por qué su cochero llegó tarde al hotel. Seguramente, las siete no se ajustaban a su ritmo…
– ¿No ha oído hablar nunca del savoir vivre francés? -preguntó Du Gard, pasando por alto la ironía-. ¿Del arte de vivir? No debería tomarse las cosas tan a pecho, Sarah. Intente olvidar, al menos por una noche, lo que tanto la preocupa.
– Es más fácil decirlo que hacerlo -objetó Sarah.
– Ya lo sé. Aun así, debería hacerme caso e intentarlo. Después todo le resultará más fácil, ya lo verá. -Para subrayar sus palabras, Du Gard levantó la copa, en la que brillaba un líquido rojo como el rubí, y dijo con una sonrisa-: Santé .
Sarah dudó un momento; luego no pudo más que sonreír y aceptar la propuesta. El hombre que la noche anterior, a esa misma hora, le había parecido un timador superficial, ejercía sobre ella cierto influjo del que le costaba escapar, aunque no sabía si se debía a su encanto, a su acento, a su inteligencia o, simplemente, a las miradas que le dedicaba. Quizá a todo ello…
– Cheers -replicó Sarah levantando la copa que el camarero ya le había llenado.
Los dos intercambiaron una mirada por encima del cristal brillante y del radiante líquido rojizo. Luego brindaron y bebieron.
El vino tinto era suave y seco, entraba con aquella facilidad de la que acababa de hablar Du Gard.
– Excelente -alabó Sarah mientras volvía a dejar la copa sobre la mesa-. ¿Qué es?
– Me extraña que lo pregunte -contestó Du Gard-. Es un clarete. Un Burdeos y, por lo que sé, goza de mucha popularidad entre sus compatriotas. Estoy seguro de que su padre, un hombre de mundo, tiene algunas botellas en su bodega.
– Es posible, no lo sé. -Sarah sonrió un tanto avergonzada-. Confieso que nunca he entrado en la bodega de Kincaid Manor.
– ¡Qué lastima! -Du Gard chasqueó la lengua, compasivo-. Debería ocuparse más de las cosas hermosas de la vida, Sarah, en vez de estar siempre con sus libros.
– Mis libros -replicó Sarah con contundencia- son mis mejores amigos. Siempre están ahí y me permiten compartir sus conocimientos; y, al contrario que algunos profesores, no se burlan de mí por ser mujer.
– Muy loable por su parte -comentó Du Gard sonriendo, y tomó otro sorbo de vino-. Y bastante aburrido también…
Sarah se disponía a preguntarle qué quería decir con eso, cuando dos camareros se acercaron a la mesa con los entrantes. Los platos estaban cubiertos con unas campanas de plata que no permitían saber qué había en ellos. A Sarah se le hizo la boca agua: ocupada en sus investigaciones, apenas había comido nada en todo el día y tenía mucha hambre. Pero, cuando retiraron las campanas de los platos, su apetito estuvo a punto de esfumarse…
– ¿Qué es eso? -preguntó mirando con recelo.
– Caracoles con salsa a las finas hierbas -contestó Du Gard utilizando el tono de quien habla de algo obvio-. ¿No me diga que nunca los ha probado?
– Sinceramente, no -dijo Sarah y, al ver que Du Gard sonreía aún más ampliamente, se apresuró a añadir-: Pero he comido escorpiones asados y pescado podrido en Siam, y serpiente en la India. Conozco el sabor del lagarto crudo, y en Hong Kong me sirvieron perro.
– C'est tout afait exceptionnel -exclamó Du Gard, al que se le había borrado la sonrisa de la cara-. Me temo que la cocina francesa no puede competir con esos extravagantes bocados. Pero confíe en mí y pruebe los caracoles, son realmente exquisitos.
– Confío en usted -aseguró Sarah, sonriendo-. Al menos en este tema.
– Me tranquiliza oírlo -replicó Du Gard, y sus miradas se cruzaron durante un instante más de lo que los estrictos apóstoles de la moral en Londres habrían considerado aceptable.
Observó cómo Du Gard cogía unas pequeñas pinzas que los camareros habían puesto en la mesa y agarraba uno de los caracoles. Después utilizó el tenedor para extraer la carne y la colocó en una cuchara con abundante salsa a las finas hierbas, que se llevó a la boca con sumo placer. Du Gard rió al ver la cara de recelo de Sarah. Para no seguir poniéndose en evidencia, la joven hizo lo mismo que Du Gard, con un éxito sorprendente. Los caracoles tenían un sabor mucho más delicioso de lo que había imaginado.
Читать дальше