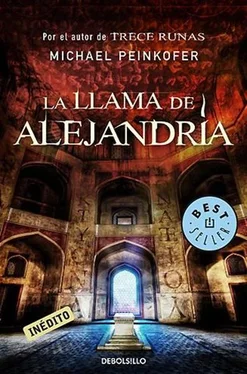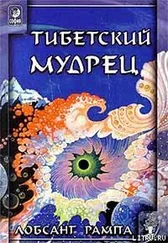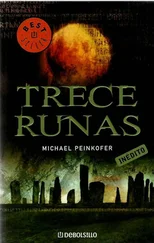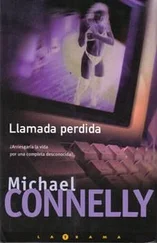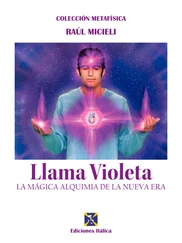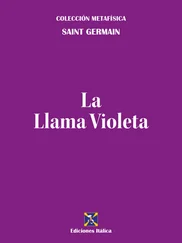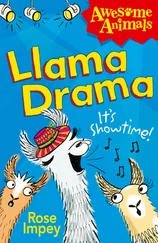a la misma hora
Pierre Recassin,
conservador del departamento
de Antigüedades Orientales
Aparecía escrito en letras sobrias sobre el cristal opalino de la puerta en la que se afanaba una figura embozada y vestida de negro de pies a cabeza.
En la penumbra que penetraba a través de los ventanales en los pasillos del ala de administración, solo originada por la tenue luz de la luna, el intruso tenía dificultades para meter la llave en la cerradura. Por fin lo consiguió y la hizo girar con manos temblorosas.
El clic que se produjo y que resonó en el corredor hizo que se quedara un momento inmóvil. Miró con cautela a su alrededor, luego tiró del picaporte, abrió la puerta y desapareció en el interior oscuro de la sala sin ventanas.
Encendió una cerilla y el mobiliario se desprendió de la oscuridad: estanterías vacías y un viejo escritorio situado en el centro de la pieza. En la alfombra podía verse una mancha oscura, que se notaba que habían intentado limpiar, aunque todos los intentos habían resultado infructuosos.
El intruso se quedó inmóvil, mirándola como hechizado, y seguramente habría permanecido así más rato si la cerilla que se consumía entre sus dedos no le hubiera recordado dolorosamente que tenía una misión que cumplir. Se deslizó rápidamente hacia el escritorio y encendió la lámpara de gas que había encima; la puso al mínimo para que no descubrieran la luz y comenzó la búsqueda.
Primero registró los cajones del escritorio y los sacó del todo para estar seguro de que no tenían un compartimiento secreto o doble fondo; luego se puso a revisar las estanterías, golpeando la madera por todas partes cada vez que suponía que detrás había un escondrijo. Pero no encontró nada.
Finalmente se puso a examinar las paredes, golpeó aquí y allá, en todos los sitios que le parecieron sospechosos, y con ello atrajo la atención de quien no quería.
Enfrascado en la búsqueda, el intruso no se dio cuenta de que dos vigilantes uniformados se acercaban por el corredor. El ruido de los golpes, demasiado precisos y regulares para ser causados por un animal, los habían alarmado y, al ver la luz mortecina que salía al pasillo a través del vidrio opalino, empuñaron el revólver. Se hicieron una señal y al instante irrumpieron en la sala, donde el intruso encapuchado había aceptado que la búsqueda era inútil.
Se dio la vuelta, profiriendo un grito ensordecedor, cuando la puerta restalló contra la pared. Sus ojos, abiertos como platos por el susto, avistaron a los uniformados y las armas que empuñaban, y supo que el juego había acabado.
– Quieto o disparamos -gritó uno de los vigilantes con voz temblorosa-. ¡Ya te tenemos, bribón!
El intruso no hizo amago de huida ni de ofrecer resistencia. Levantó las manos, obediente, para que supieran que no iba armado. En los orificios abiertos en la máscara para poder ver brillaba algo húmedo.
– ¿Quién eres y qué haces aquí? -gruñó el vigilante-. ¡Quítate la máscara!
El encapuchado vaciló. Estaba inmóvil como una estatua de sal, temblando de arriba abajo. El tono duro parecía intimidarlo.
– ¿No me has oído? Quítate esa maldita cosa enseguida, te digo, o te…
El intruso también accedió a esa orden. Con manos temblorosas agarró la máscara y tiró de ella a la vez que echaba hacia atrás la cabeza.
Entonces, los sorprendidos fueron los vigilantes, porque debajo de la tela negra apareció una larga cabellera rubia y una cara que conocían muy bien.
– Madame Recassin -exclamó uno de ellos con espanto-. ¿Qué diantre hace usted aquí?
Diario personal de Sarah Kincaid
Esta mañana me he despertado con una extraña sensación y, abrigada en las habitaciones que ocupo en un hotel cercano al Pont Neuf, ya no recordaba los horrores de la noche anterior.
He abierto los ojos y me encontraba de nuevo entre muebles blancos, paredes tapizadas de rosa y cortinas con olor a flores. La luz de una mañana soleada de verano que se filtraba por las persianas ha desvanecido el recuerdo de mi perseguidor, junto con las impresiones de los bajos fondos de los que fui huésped durante una noche. Muy animada, me he acercado a la ventana, la he abierto y, mientras paseaba la mirada por el río y la isla de la Cité, donde se alzan impactantes las siluetas del palacio de Justicia y las memorables torres de Notre Dame, era incapaz de concretar lo que de verdad había pasado la noche anterior.
¿Realmente me había perseguido una misteriosa figura sin rostro, que llevaba una capa negra como la noche? ¿O aquella vivencia de pesadilla ha sido un engaño, una personificación de la estrambótica realidad que impera en Montmartre durante las horas nocturnas y del cual fui víctima?
He decidido no pensar más en ello y atenerme a los hechos, que ya son bastante interesantes y estimulantes de por sí. El misterioso cubo que me entregó Maurice du Gard es la primera señal de vida que he recibido en semanas de mi padre, pero también me plantea un enigma científico: ¿a qué cultura pertenece el extraño artefacto? ¿De dónde procede y de qué época es? Y sobre todo: ¿para qué servía?
Considero más urgente responder estas preguntas que perseguir a un fantasma que probablemente solo existe en mi imaginación, y por eso he pasado el día investigando. Puesto que me está vedada la entrada en la biblioteca de La Sorbona, he ido a la del Museo del Louvre y he procurado averiguar algo sobre el artefacto y su origen; hasta ahora, sin éxito. Supongo que las letras griegas en las caras del cubo son abreviaturas, mensajes crípticos como era habitual en la Antigüedad. Pero, mientras no tenga un punto departida sobre lo que ocultan, la búsqueda del origen del cubo se asemeja a buscar una aguja en un pajar.
Frustrada por la infructuosa búsqueda, que no me permite avanzar y solo me plantea nuevas preguntas, confío en que pueda darme más información el hombre que me entregó el cubo y que me invitó a cenar esta noche.
Un adivino llamado Maurice du Gard…
París, rué de la Bastille,
18 de junio de 1882
A Sarah la contrariaba tener que reconocerlo, pero estaba impresionada: el restaurante que había elegido Maurice du Gard ofrecía un aspecto magnífico.
Un cochero llamado Justin había pasado a recogerla por el hotel a las siete y cuarto; los franceses no solo cenaban a horas intempestivas, sino que, al parecer, no valoraban demasiado la puntualidad británica. Sarah partió por fin en un carruaje ligero de dos ruedas, no muy distinto a un hansom cab , para disgusto del buen Henderson, quien dejó marchar sola a su señora muy a pesar suyo. Sin embargo, Sarah estaba segura de que podía confiar en Du Gard, al menos en ese aspecto. Quizá el francés se dedicaba a un oficio dudoso, pero también era un caballero. Más recelos le despertaban los gustos de Du Gard, pero comprobó que se equivocaba.
Cruzó las imponentes puertas de entrada que le abrió un portero vestido de uniforme y entró en un espacioso comedor que estaba iluminado por unas lámparas de araña enormes. Las ventanas tenían vidrieras de colores, semejantes a las de las iglesias, y el suelo estaba cubierto de alfombras. A las mesas redondas se sentaban hombres y mujeres distinguidos, a los que servían camareros vestidos con librea; sin embargo, lo más impresionante era la gran cúpula de cristal que se arqueaba sobre la sala y a través de la cual podía verse el cielo crepuscular rojizo. Mientras la claridad del día desaparecía lentamente, el cristal de las lámparas de araña dispensaba una luz resplandeciente. Además, todas las mesas contaban con una lámpara, cuya luz invariable delataba que no funcionaban con gas, sino que allí ya había llegado la edad moderna en forma de electricidad.
Читать дальше