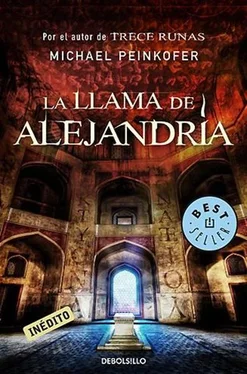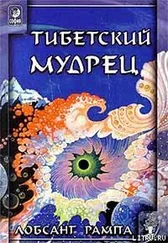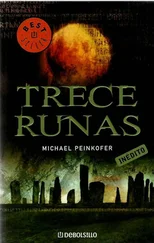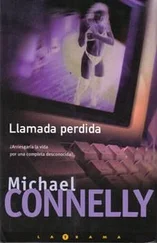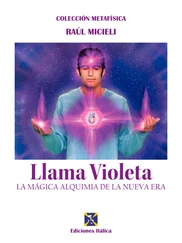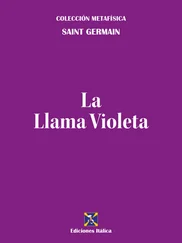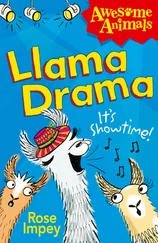– Hum -murmuró Du Gard-. Una historia misteriosa, n'est-ce pas ?
– Cierto.
– Y más misteriosa aún si tenemos en cuenta que hace dos meses asesinaron a Pierre Recassin, el conservador de la colección del Antiguo Oriente en el Museo del Louvre.
– ¿Y qué?
– ¿No lo comprende? La sospechosa no era otra que Francine Recassin, la hermana del asesinado. – ¿La conoce?
– Muy poco. Pero adivine quién me la presentó. – ¿Cómo quiere que lo sepa? -Sarah se encogió de hombros.
– Su padre -desveló Du Gard y, como por arte de magia, consiguió que el semblante de Sarah reflejara asombro.
– ¿Mi padre? ¿Quiere decir que él los conocía?
– Me los presentó hace un par de años, un día que fuimos a una recepción que ofrecían en el museo, y, si no recuerdo mal, dijo que Recassin era su amigo.
– Qué raro -murmuró Sarah, que nunca había oído aquel nombre antes.
Una vez más tuvo que reconocer que, por lo visto, hacía tiempo que su padre no lo compartía todo con ella. Unas semanas antes habría tachado de ridícula semejante sospecha, pero en ese momento ya no sabía qué pensar…
– El asesinato de Recassin se produjo hace ocho semanas -prosiguió Du Gard-. Entonces su padre también estaba en la ciudad y fue cuando me entregó el cubo.
– ¿Qué insinúa?
– Ni por asomo lo que usted supone -la tranquilizó el francés-. Evidentemente -dijo señalando la página del periódico-, puede tratarse de una casualidad, pero la experiencia me ha enseñado que no existen semejantes casualidades.
– ¿Quiere decir que esa mujer, Francine Recassin, sabe algo de mi padre?
– En cualquier caso, por preguntar no se pierde nada.
– Puede -admitió Sarah pensativa.
En aquel momento se acercaron unos grandes carritos de servir y les presentaron el siguiente plato.
– Lo que le dije. -Du Gard pidió que le cambiaran la servilleta-. La mayoría de los enigmas se resuelven cuando llega el momento, n'est-cepas ?
– Eso parece.
– Es evidente -añadió el francés, dedicando una mirada penetrante a Sarah- que ambos somos peregrinos en busca de la verdad. Quizá tenemos más en común de lo que hemos creído hasta ahora.
– Quizá -replicó Sarah, y sonrió.
Diario personal de Sarah Kincaid
Como se ha demostrado, Du Gard mantiene buenas relaciones con la policía parisina que le han permitido averiguar en poco tiempo dónde tienen detenida a Francine Recassin.
No puedo evitar encarar la cita con sentimientos encontrados. Probablemente obtendré indicaciones sobre dónde se halla mi padre actualmente y se resolverá el enigma del misterioso artefacto que me dejó. Por otro lado, madame Recassin es la prueba viviente de que mi padre me ha estado ocultado cosas. Y me pregunto qué más habrá que yo no sepa. ¿Cuántas personas más encontraré que conocen bien a mi padre y a las que yo nunca he visto?
Plasta ahora siempre pensé que disfrutaba de la plena confianza de mi padre y que lo conocía mejor que ninguna otra persona en el mundo, pero cuanto más averiguo de él, más me invade la sospecha de que mi padre tiene una segunda vida, desconocida para mí, de que existe otro hombre llamado Gardiner Kincaid, al que no conozco ni mucho menos tan bien como siempre había creído.
Me avergüenza reconocerlo, pero me siento ofendida. Naturalmente, no pretendo anteponer esa sensación al bienestar de mi padre, pero no puedo negarla.
Intento convencerme de que mi padre tenía buenas razones para comportarse así y de que esas razones se aclararán, pero ¿y si no existen tales razones?
Ese es el temor secreto que albergo en mi corazón y que procuro ocultar, sobre todo ante Du Gard. Todavía no sé qué pensar de él. ¿Es de verdad como afirma? ¿Puedo realmente confiar en él?
Todavía no tengo una respuesta clara a esa pregunta, pero necesito la ayuda que me ofrece el excéntrico francés, no puedo permitirme rehusarla.
Mis convicciones empiezan a tambalearse.
Se avecinan cambios inminentes…
Clínica Saint James, Neuilly-sur-Seine,
19 de junio de 1882
Las relaciones de Maurice du Gard obraron verdaderos milagros, y Sarah Kincaid y él obtuvieron permiso para visitar a Francine Recassin al día siguiente.
Sin embargo, si Sarah creía que la mujer que había sido sorprendida in fraganti en el Louvre se encontraba en una cárcel para presos preventivos, se equivocaba. Madame Recassin había sido recluida en la sección de aislamiento de la clínica Saint James, en Neuilly-sur-Seine , una población situada al oeste de París.
Por su propio bien, dijeron…
– Sinceramente, no me explico cómo han conseguido un permiso de visita -confesó el doctor Jean Didier, el médico responsable, mientras los guiaba por los corredores del edificio, que parecían no tener fin. Didier era un científico de aspecto severo, con bigote arreglado al estilo militar y cabellos engominados; las miradas de desaprobación que lanzaba a través de los cristales de sus gafas de montura metálica no dejaban lugar a dudas de que aquella interrupción no lo entusiasmaba-. No me canso de advertir lo importante que es para nuestros pacientes el más estricto aislamiento de su entorno.
– La dirección de la clínica ha tenido la amabilidad de hacer una excepción con lady Kincaid -explicó Du Gard cortes-mente-, y ello no habría sido posible si no se tratara de un asunto sumamente urgente.
– Aun así, debo pedirles que sean breves -señaló Didier-. La paciente 87 se encuentra en un estado sumamente delicado y no ha mejorado desde su ingreso.
– ¿Cuál es el diagnóstico?
– Enajenación mental -aclaró el médico lacónicamente.
– ¿Enajenación mental? ¿Eso es todo?
– Lady Kincaid… -Didier le dedicó una sonrisa compasiva-. Evidentemente, podría enumerarle toda una serie de tecnicismos en latín, pero no creo que eso contribuyera a esclarecérselo. Además, cuando se lleva tanto tiempo trabajando en esta profesión, se acaba cayendo en cierta rutina. Reconozco la locura cuando la veo.
– ¿Tan mal está madame Recassin?
– Lo bastante mal para retenerla aquí, por su propio bien y por el de los demás.
– ¿Cómo ha llegado a ese estado?
El doctor se detuvo y lanzó a Sarah una mirada crítica.
– ¿No ha leído los periódicos? ¿No sabe qué ocurrió hace dos meses?
– Lady Kincaid llegó hace unos días a París -dijo Du Gard, acudiendo en ayuda de Sarah antes de que ella pudiera responder-. Y la mayor parte de lo que ocurre en el continente no llega hasta el lejano Londres. ¿No es así, querida?
– Exactamente -confirmó Sarah-. Pero supongo que el doctor Didier se refiere al asesinato del hermano de madame Recassin…
– Así es -dijo este, y su rostro adoptó una expresión de desprecio-. Los asesinos no conocían la piedad ni la misericordia. De otro modo, se habrían conformado con cortarle el cuello a la desgraciada víctima y le habrían dejado la cabeza sobre los hombros.
– Un momento -intervino Sarah-. ¿Quiere decir que los asesinos de Recassin le cortaron la cabeza?
– Exactamente, lady Kincaid, y la paciente 87 fue quien encontró el cadáver. ¿Aún quiere que le explique por qué ha perdido la razón esa pobre criatura?
– No -musitó Sarah mientras un escalofrío le recorría la espalda-. Pero ¿por qué entró en el despacho de su hermano? ¿Qué quería?
Didier suspiró.
– Una característica típica de la locura es que obliga a sus víctimas a hacer cosas incomprensibles para los profanos. No intente nunca comprender a alguien que haya caído en la locura, lady Kincaid; solo conseguiría perder la razón. En el instante en que la paciente 87 vio el cadáver decapitado de su hermano, algo se quebró en su interior. Algo que abocó su conciencia a un abismo oscuro del que, a pesar de los progresos que ha hecho la medicina en las últimas décadas, no hay retorno. Phillipe Pinel, el fundador de esta clínica, ha demostrado que la locura puede curarse hasta cierto grado; pero, en el caso que nos ocupa, solo nos cabe procurar que la paciente no represente ningún peligro, ni para ella ni para los demás. ¿Me explico?
Читать дальше