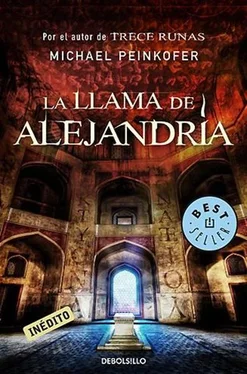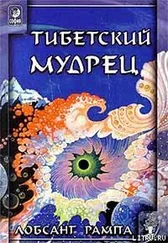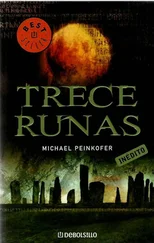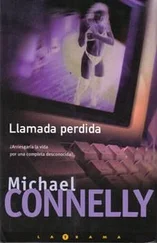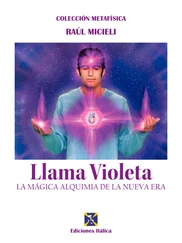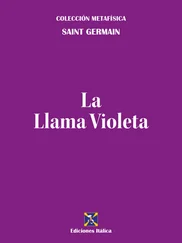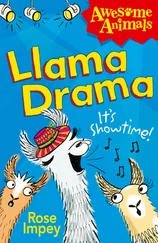Atosigada, Sarah miró atrás por encima del hombro. Su presentimiento no la había engañado: la figura oscura le seguía los pasos con determinación. ¿Quién era aquel tipo y qué quería? Sarah comprendió que no era el momento ni el lugar adecuados para preguntárselo. Tenía que irse de allí, deprisa, hacia la calle y el cochero que la esperaba…
Temiendo alejarse aún más de su meta, giró por un callejón que discurría en zigzag y subía por unos escalones empinados entre una maraña de casas. La asaltó el aroma aturdidor del opio y, a la luz macilenta que salía de las ventanas de los sótanos, Sarah distinguió a unos hombres cuyos rostros ensimismados de expresión pétrea apenas tenían ya nada de humanos. Era como si la mirada vidriosa y sin vida de sus ojos no quisiera regresar nunca más a la realidad. Estremecida, Sarah continuó avanzando a toda prisa; la sombra aún la perseguía.
Aceleró el paso. Habría querido librarse de las botas, que eran más un estorbo que una ayuda, pero si se paraba para desabrochárselas, el perseguidor la alcanzaría antes…
Siguió avanzando y tropezó en la penumbra con la basura tirada en el suelo. Intentó sujetarse, en vano. Sarah cayó de bruces sobre el pavimento sucio y se hizo sangre en los codos y en las rodillas. Notó que alguien se le acercaba por un lado, levantó la vista instintivamente y vio una horrible cara desfigurada que no tenía nariz. Sarah no pudo más que proferir un grito de terror, se puso en pie y siguió corriendo. Otra figura deformada, que llevaba una casaca militar sucia, se le aproximó cojeando desde la oscuridad.
– Una limosna para los veteranos… -murmuró con voz ronca, pero Sarah ya se había ido.
Mirando atrás, acosada, siguió avanzando deprisa por la callejuela que serpenteaba entre las fachadas negras. En las sombras que proyectaba la luz de la luna era imposible distinguir al perseguidor, pero Sarah sabía que le pisaba los talones. Podía oír sus pasos y su respiración jadeante, y descubrió con espanto que le estaba ganando terreno. Al caerse había perdido unos segundos preciosos, segundos que quizá le costarían la vida.
Sarah corrió tan deprisa como pudo, impulsada por el temor y el pánico más extremo, esperando ya la garra que se lanzaría sobre ella, la atraparía por la nuca, la arrastraría hacia las tinieblas y no tendría escapatoria…
Casi sin aliento, siguió el recodo que describía la callejuela y que, más que verse, se intuía en la oscuridad. Palpando con ambas manos las paredes húmedas, continuó avanzando y cayendo, y de repente distinguió el final de la calle, que se le apareció como un fanal lejano que la atraía. Le llegó un barullo de voces y música, la alegre animación del demimonde , que ahora le parecía falsa y forzada. Algo semejante al fruto que por fuera parece dulce y apetecible, aunque por dentro lo hayan devorado la podredumbre y los gusanos.
Una mirada atrás por encima del hombro…
En su propia sombra, proyectada por la luz del alumbrado, Sarah no consiguió distinguir nada, pero seguía oyendo la respiración de su perseguidor. Continuó corriendo, impulsada por el pavor, y lanzó un grito de desesperación al que nadie prestó oídos en medio de tanta animación. El final de la callejuela parecía inalcanzable; sus pasos, tremendamente lentos.
La alcanzó la frialdad aniquiladora que antes creyó notar y presintió que en aquel instante una mano helada la agarraría. Sarah se agachó instintivamente y notó aire en la nuca; tuvo la impresión de que algo había fallado el blanco por muy poco. Continuó corriendo a trompicones y enseguida llegó al final de la calle.
Luz viva y letreros de colores chillones, enanos con trajes de arlequín llenos de colorido, chisteras caladas por encima de caras enrojecidas por el alcohol, una canción entonada por una voz de contralto ronca y el lamentable vómito de un hombre bien vestido que estaba devolviendo: esas fueron las impresiones que la asaltaron a modo de chispazos. Sarah salió atropelladamente de la callejuela y fue a parar delante de un coche tirado por dos caballos que circulaba por la calle. Los animales relincharon y se encabritaron cuando el cochero detuvo la marcha abruptamente. Sarah retrocedió espantada, aceleró el paso y llegó por fin a la otra acera.
Se apoyó de espaldas a una pared resquebrajada y colmada de restos de carteles. El corazón le dio un vuelco mientras intentaba recuperar el aliento y miraba fijamente la acera de enfrente, donde desembocaba la callejuela que la acechaba como unas fauces hambrientas. Esperaba ver aparecer por allí en cualquier momento la gran sombra amenazadora que le había estado pisando los talones, pero no ocurrió nada.
No vio a la misteriosa figura ni apareció nadie por la callejuela. Fuera quien fuera su perseguidor, parecía haber abandonado la cacería.
Sarah respiró tan profundamente como le permitía el corsé de su vestido y exhaló un suspiro de alivio. Los chispazos de luz que había percibido en su entorno se desvanecieron y Montmartre volvió a presentarse como lo que realmente era, un río lleno de ruidos y colorido, que Sarah por fin volvía a apreciar.
De repente cayó en la cuenta de que no sabía dónde la había llevado su salvaje huida. ¿Dónde se encontraba? ¿Cómo se llamaba aquella calle?
Sarah se apartó de la pared y bajó de la acera. Entonces, de repente, una mano ruda le tocó la espalda y Sarah vio con el rabillo del ojo una figura oscura envuelta en una capa ancha…
– ¿Milady…?
Sarah se dio media vuelta, horrorizada, y vio los rasgos toscos de Henderson, su cochero.
– ¡Dios mío! -exclamó, y se dio cuenta de cómo le temblaban las rodillas. El ligero bronceado de su tez había dejado paso a una palidez enfermiza; un sudor frío le corría por la frente.
– Discúlpeme, milady -gruñó el cochero con un acento de Yorkshire inconfundible-, no quería asustarla. Pero, al no regresar a la hora pactada, he empezado a preocuparme por usted…
– Mi buen Henderson… -A pesar del profundo malestar que sentía después del miedo que había pasado, Sarah sonrió-. Mi temor era infundado. Debería haber supuesto que mi fiel Henderson saldría a buscarme.
– ¿Milady tuvo miedo?
Las facciones del cochero, curtidas por el viento y las inclemencias del tiempo, cambiaron de expresión; su preocupación pareció acrecentarse. Hacía muchos años que estaba al servicio de la familia Kincaid y conocía a Sarah desde eme era una niña. Entonces, en ausencia de lord Kincaid, Henderson siempre había considerado un deber personal ocuparse de la seguridad de Sarah, y nada había cambiado todavía. La había acompañado a Montmartre contra su voluntad y no le había hecho ninguna gracia tener que dejarla sola. Con razón, como después tuvo que reconocer Sarah…
– Un poco -dijo Sarah, quitándole importancia para tranquilizarlo, y esbozó una sonrisa que tenía que haber transmitido aplomo, pero que resultó bastante forzada-. Pero ya pasó. Me has encontrado y ahora me sacarás de aquí.
– Eso haré, milady -aseguró Henderson mirando enojado a su alrededor y con la fusta en la mano para intimidar a posibles atacantes.
Pero, de todas las personas, decentes y no tan decentes, que pasaban por la calle y por las aceras, ninguna parecía fijarse en ella. En las miradas ensimismadas de que hacían gala casi todos podía leerse que sus sentidos ya no estaban en el presente.
– Vámonos, milady -rezongó Henderson en tono de reprobación-. A su padre no le gustaría que usted estuviera aquí.
– No estés tan seguro, mi buen Henderson -replicó Sarah pensando en el paquetito en forma de dado que había tenido agarrado convulsivamente entre sus manos todo el tiempo-. No estés tan seguro…
Museo del Louvre,
Читать дальше