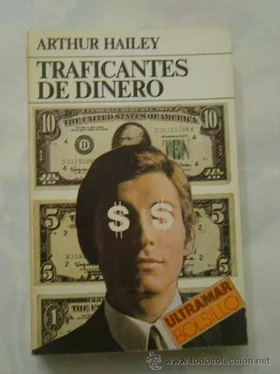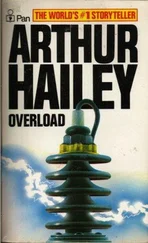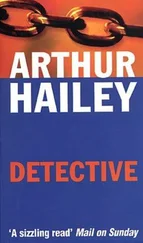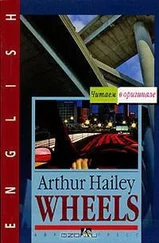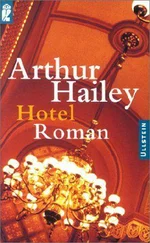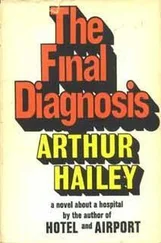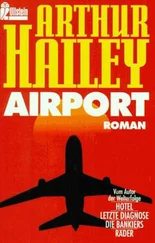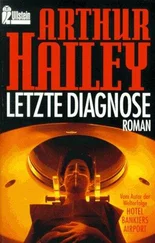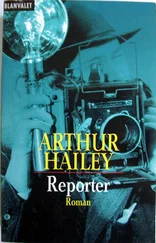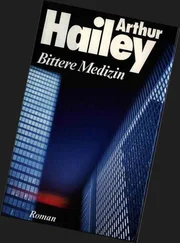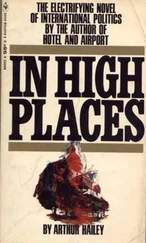La cápsula de acero estaba especialmente diseñada para contener nitrógeno líquido a temperatura bajo cero. El cuerpo, envuelto en una tela de aluminio, iba a ser sumergido en esa solución.
Una cápsula del tipo requerido -en verdad una botella gigante, conocida como «crio-cripto»- podía obtenerse en Los Angeles y la enviarían desde allí si el banco aprobaba el préstamo. Una tercera parte del préstamo era para pagar el almacenamiento de la cápsula en una cámara y para reemplazar el nitrógeno cada cuatro meses.
Cliff Castleman preguntó, con una voz que significaba mucho interés, a Edwina:
– ¿Ha oído hablar de las sociedades criónicas?
– Vagamente. Es pseudo científico. No tiene muy buena reputación.
– No mucha. Es pseudo realmente. Pero la verdad es que los grupos criónicos tienen muchos seguidores, y han convencido a Gosburne y a su mujer de que, cuando la ciencia médica haya adelantado más -digamos, de aquí a cincuenta o cien años- Andrea será descongelada, volverá a la vida y se curará. A propósito, los grupos criónicos tienen un lema: «Congelar-esperar-reanimar.»
– Horrible -dijo Edwina.
El funcionario de préstamos estuvo de acuerdo.
– En principio le doy a usted la razón. Pero veamos la cosa como la ven ellos. Creen. Además son gente adulta, razonablemente inteligente, profundamente religiosa. ¿Y quiénes somos nosotros, como banqueros, para ser juez y parte? Tal como yo lo veo, el único problema es: ¿puede pagar Gosburne el préstamo? He hecho cálculos y creo que puede, y que lo hará. Es posible que el tipo sea un imbécil. Pero el informe muestra que es un imbécil que paga sus cuentas.
De mala gana Edwina estudió la renta y las cifras de gastos.
– Será un esfuerzo financiero terrible.
– El tipo lo sabe, pero insiste. Trabajará en el tiempo libre. Y su mujer está buscando trabajo.
Edwina dijo:
– Tienen cuatro hijos menores.
– Sí.
– ¿Alguien le ha indicado que los otros chicos… los vivos… pronto necesitarán dinero para los estudios, para otras cosas y que esos veinticinco mil dólares estarían mejor empleados en ellos?
– Lo he hecho -dijo Castleman-. He tenido dos largas entrevistas con Gosburne. Pero, según dice, toda la familia ha analizado el asunto y han tomado una decisión. Creen que los sacrificios que deberán hacer valen la posibilidad de que Andrea vuelva algún día a vivir. Los chicos también afirman que, cuando sean mayores, se harán responsables del cuerpo.
– Dios mío -nuevamente los pensamientos de Edwina volvieron al día anterior. La muerte de Ben Rosselli, viniera cuando viniera, iba a ser digna. Esto convertía la muerte en algo feo, en una burla. ¿Acaso el dinero del banco, en parte dinero de Ben, podía usarse con aquel fin?
– Mistress D'Orsey -dijo el funcionario de préstamos-, durante dos días he tenido eso en mi escritorio. Mi primer sentimiento fue el mismo de usted… todo me parecía asqueante. Pero, he pensado la cosa y me he convencido. En mi opinión es un riesgo que debe aceptarse.
Riesgo aceptable . Básicamente, comprendió Edwina, Cliff Castleman tenía razón, porque los riesgos aceptables formaban parte del área propia del banco. También tenía razón al afirmar que en los asuntos personales el banco no podía ser juez y parte.
Naturalmente que este riesgo podía no dar resultado, pero, aunque fracasara, no se podía echar la culpa a Castleman. Su carrera era buena, sus «ganancias» mucho mayores que sus pérdidas. Lo cierto es que una carrera de «ganancias» totales era mal vista, un ocupado funcionario de préstamos menores estaba casi obligado a tener algunos préstamos en su contra o se esperaba que los tuviera. Si no era así, podía tener dificultades si una computadora avisaba que se exponía a perder negocios por precaución excesiva.
– Bien -dijo Edwina-, la idea me aterra, pero apoyo su informe.
Garabateó una inicial. Castleman volvió a su escritorio.
Y así, aparte de un préstamo para una hija congelada, el día se inició como cualquier otro.
Y siguió así hasta principios de la tarde.
En los días en que almorzaba sola, Edwina acudía a la cafetería del sótano de la Casa Central del FMA. La cafetería era ruidosa, la comida más o menos, pero el servicio era rápido y ella podía ir y volver en quince minutos.
Hoy había invitado a un cliente e iba a ejercer su privilegio de vicepresidente llevándolo al comedor privado de los funcionarios principales, en lo alto de la torre de los ejecutivos. Era el tesorero de la mayor tienda de la ciudad y necesitaba tres millones de dólares y préstamos a corto plazo para cubrir un déficit de caja resultado de ligeras caídas en las ventas además de adquirir mercaderías para Navidad, más costosas que de costumbre.
– Esta maldita inflación -se quejó el tesorero, paladeando un souflé de espinacas a la crema. Después, lamiéndose los labios, añadió-: Pero recobraremos el dinero dentro de dos meses, y algo más. Santa Claus siempre es bueno con nosotros.
La cuenta de la tienda era importante; de todos modos Edwina realizó un acuerdo cerrado, en términos favorables para el banco. Tras algunos reniegos del cliente, se pusieron de acuerdo cuando llegaban al postre de Melba de Duraznos. Los tres millones excedían la autoridad personal de Edwina, aunque no suponía que hubiera dificultades de aprobación en la Casa Central. Si era necesario, para apresurar la cosa, iba a hablar con Alex Vandervoort, que siempre la había apoyado en el pasado.
Fue durante el café cuando la camarera trajo un mensaje a la mesa.
– Mistress D'Orsey -dijo la muchacha-, míster Tottenhoe la llama por teléfono. Dice que es urgente.
Edwina se disculpó y fue al teléfono, en un anexo.
La voz del contador de la sucursal sonó quejosa.
– He estado intentando localizarla.
– Ya lo ha hecho. ¿Qué pasa?
– Tenemos una seria diferencia en la caja -siguió explicando. Una cajera había informado la pérdida hacía media hora. Desde entonces habían estado repasando. Edwina sintió el pánico y algo sombrío en la voz, y preguntó de cuánto dinero se trataba.
Lo oyó atragantarse.
– Seis mil dólares.
– Iré inmediatamente.
En menos de un minuto, tras pedir disculpas a su invitado, estaba en el ascensor expreso, camino a la planta baja.
– Dentro de lo que puedo ver -dijo Tottenhoe malhumorado- lo único que todos sabemos con certeza es que seis mil dólares en efectivo no están donde deberían estar.
El contador era una de las cuatro personas sentadas alrededor del escritorio de Edwina D'Orsey. Los otros eran, Edwina, el joven Miles Eastin, ayudante de Tottenhoe y una cajera llamada Juanita Núñez.
Era del cajón de Juanita Núñez de donde faltaba el dinero.
Había pasado media hora desde el regreso de Edwina a la sucursal principal. Ahora, mientras los otros la miraban desde el otro lado del escritorio, Edwina contestó a Tottenhoe.
– Lo que usted dice puede ser verdad, pero hay que hacer algo. Quiero que volvamos nuevamente sobre las cosas, lentamente y con cuidado.
Eran poco más de las 3 de la tarde. Los clientes en su totalidad se habían retirado. Las puertas exteriores estaban cerradas.
La actividad, como siempre, continuaba en la sucursal, aunque Edwina era consciente de miradas solapadas hacia la plataforma, miradas de otros empleados, que se habían dado cuenta de que algo andaba mal.
Se recordó a sí misma que era esencial conservar la calma, ser analítica, considerar cada fragmento de la información. Quería escuchar con cuidado los tonos de voz y las actitudes de cada uno, especialmente los de mistress Núñez.
Edwina también era consciente de que muy pronto debería notificar a la Casa Central la aparente fuerte pérdida de caja, tras lo cual intervendría el servicio de Seguridad y probablemente el FBI. Pero, mientras hubiera la más mínima posibilidad de encontrar una solución tranquila, antes de que llegara la artillería pesada, ella iba a intentarlo.
Читать дальше