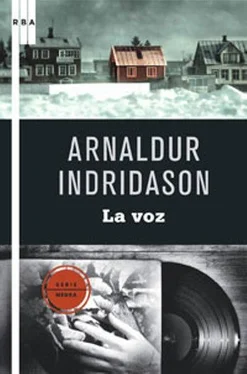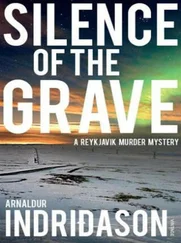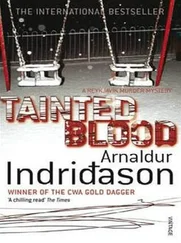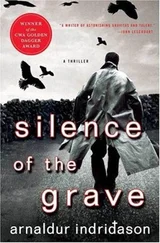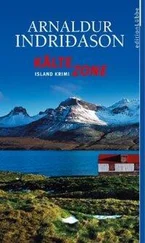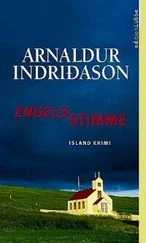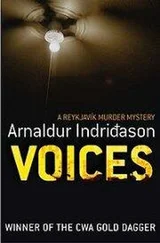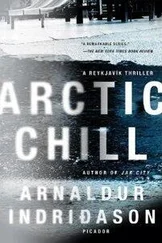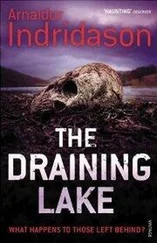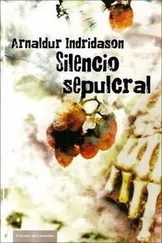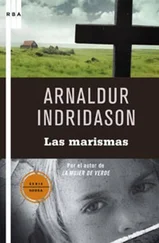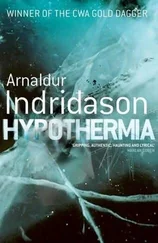Cuando Erlendur bajó al vestíbulo vio a Elínborg ante el mostrador de recepción. El recepcionista jefe señaló en su dirección, y ella se dio la vuelta. Estaba buscándolo y se dirigió hacia él con pasos rápidos y un gesto de preocupación que Erlendur casi nunca veía en ella.
– ¿Pasa algo? -le preguntó cuando se acercó.
– ¿Podemos sentarnos en algún sitio? -dijo ella-. ¿Ya está abierto el bar? ¡Dios mío, qué trabajo más horrible! No sé para qué se dedica una a esto.
– ¿Qué pasa? -preguntó Erlendur. La tomó del brazo y la acompañó al bar. La puerta estaba cerrada pero no con llave, y entraron. Aunque se pudiera acceder, el bar en sí estaba cerrado. Erlendur vio en un cartel que no abría hasta una hora más tarde. Se sentaron en un reservado.
– Además, la Navidad va a ser una catástrofe en mi casa -dijo Elínborg-. Nunca había hecho tan pocos pasteles. Y esta noche viene mi familia política y…
– Dime lo que ha pasado -dijo Erlendur.
– ¡Menudo caos! -dijo ella-. No le comprendo. No consigo comprenderle.
– ¿A quién?
– ¡Al niño! -dijo Elínborg-. No comprendo qué pretende.
Le contó a Erlendur que la noche anterior, en vez de marcharse a su casa a cocinar, se había ido a Kleppur. No sabía bien por qué, pero el caso del padre y su hijo no se le iba de la mente. Cuando Erlendur le indicó que a lo mejor ya estaba harta de preparar galletitas para su familia política, no le dedicó ni una sonrisa.
Ya había estado antes en el psiquiátrico para intentar hablar con la madre del muchacho, pero la mujer estaba tan enferma que no consiguió obtener ninguna información útil. Y lo mismo pasó cuando fue a verla esa tarde. La madre estaba sentada, balanceándose hacia delante y atrás sin saber en qué mundo vivía. Elínborg no sabía muy bien lo que pretendía sacar de ella, pero pensaba que podría saber algo sobre la relación entre padre e hijo que no hubiera salido antes a relucir.
Sabía que la madre solo permanecía ingresada en el psiquiátrico durante periodos cortos. La internaban cuando empezaba a tirar los medicamentos por el retrete de su casa. Cuando tomaba la medicación, solía estar perfectamente. Se ocupaba bien del hogar. Cuando Elínborg la mencionó en su charla con los maestros del niño, resultó que al parecer también se ocupaba bastante bien de él.
Elínborg estaba sentada en la sala de estar del servicio de psiquiatría, y una enfermera acompañó a la madre hasta allí. La veía rizándose el pelo con el dedo índice una y otra vez, mientras parecía recitar algo en voz tan baja que Elínborg no oía nada. Intentó hablar con ella pero era como si no estuviese allí. La mujer no mostró ninguna reacción ante sus preguntas. Parecía una sonámbula.
Elínborg pasó un buen rato sentada con ella, hasta que empezó a pensar en todos los tipos de galletitas que aún le quedaban por preparar. Se levantó para buscar a alguien que acompañara a la mujer a su habitación y encontró a un celador en el pasillo. Tendría unos treinta años y parecía practicar la halterofilia. Llevaba pantalones blancos y camiseta de manga corta, también blanca, y los poderosos músculos de sus brazos se hinchaban con cada movimiento. Iba rapado, y su rostro era redondeado y regordete, con unos ojos pequeños y hundidos. Elínborg no le preguntó su nombre.
La acompañó al salón.
– Vaya, si es la buena de Dora -dijo el celador. Se acercó a la mujer y la levantó, tomándola por un brazo-. Estás muy tranquila esta tarde.
La mujer se levantó, igual de abstraída que antes.
– Mira cómo te han drogado, pobrecilla -dijo el celador, y a Elínborg no le gustó el tono que empleó. Era como si estuviera hablándole a una niña de cinco años. ¿Y qué significaba eso de estar tranquila esta tarde? No pudo contenerse.
– Haz el favor de no hablarle como si fuera una niña pequeña -dijo más secamente de lo que pretendía.
El celador la miró.
– ¿Es que es asunto tuyo? -dijo.
– Tiene derecho a que se la trate con el mismo respeto que a cualquier otra persona -dijo Elínborg, reprimiéndose para no decir que era policía.
– Es posible -dijo el celador-. Y no creo que yo le esté faltando al respeto. Venga, Dora -dijo luego, llevando a la mujer por el corredor.
Elínborg caminaba justo detrás de ellos.
– ¿A qué te referías al decir que esta tarde está tranquila?
– ¿Tranquila esta tarde? -la imitó el celador, volviendo la cabeza hacia Elínborg.
– Dijiste que estaba tranquila esta tarde -dijo Elínborg-. ¿Tendría que estar de alguna otra forma?
– A veces llamo a Dora la Fugitiva -dijo el celador-. Está siempre escapándose.
Elínborg no le comprendió.
– ¿De qué me hablas?
– ¿No has visto la película? -dijo el celador.
– ¿Se escapa? -preguntó Elínborg-. ¿Del hospital?
– O cuando vamos de excursión a la ciudad -dijo el celador-. La última vez se escapó durante una excursión. Nos volvimos locos hasta que la encontrasteis en Hlemmur, en la estación de autobuses, y la trajisteis al hospital. Vosotros no fuisteis tan respetuosos con ella.
– ¿Nosotros?
– Sé que eres de la policía. Vosotros nos la entregasteis.
– ¿Qué día fue eso?
El hombre reflexionó un momento. Él estaba con ella y otros dos pacientes cuando se les perdió. En ese momento estaban en Laekjartorg. Recordaba perfectamente cuándo fue. Fue el mismo día en que superó su récord levantando pesas de banca.
La fecha coincidía con la agresión al niño.
– ¿No informasteis a su marido cuando se os escapó? -preguntó Elínborg.
– íbamos a llamarlo cuando la encontrasteis. Siempre les dejamos un margen de tiempo para que vuelvan. Si no, nos pasaríamos el tiempo en el teléfono.
– ¿Sabe su marido que la llamáis La Fugitiva?
– No la llamamos así. Es solo cosa mía. Él no lo sabe.
– ¿Sabe que se escapa?
– Yo no le he dicho nada. Siempre regresa.
– No puedo creerlo -suspiró Elínborg.
– Hay que sedarla un montón para que no eche a correr -dijo el celador.
– ¡Eso lo cambia todo!
– Ven, Dora -dijo el celador, y la puerta del servicio de psiquiatría se cerró tras él.
Elínborg miró fijamente a Erlendur.
– Estaba tan segura de que había sido él. De que era cosa del padre. Y ahora es posible que ella se escapara a casa, agrediera al niño y volviera a desaparecer. ¡Si la pobre criatura se decidiese a abrir la boca!
– ¿Por qué iba a agredir ella a su hijo?
– No tengo ni idea -dijo Elínborg-. A lo mejor oye voces.
– ¿Y los dedos rotos y los moretones a lo largo de años? ¿Siempre habría sido ella?
– No lo sé.
– ¿Has hablado con el padre?
– Vengo de verlo.
– ¿Y?
– Naturalmente, no me tiene especial aprecio. No ha podido ver al niño desde que entramos en su casa y lo dejamos todo patas arriba. Ni te cuento todo lo que me ha llamado…
– ¿Qué dijo de su mujer, de la madre? -la interrumpió Erlendur, impaciente-. Tiene que haber sospechado de ella.
– El niño no ha dicho nada.
– Excepto que echa de menos a su padre -dijo Erlendur.
– Sí, excepto eso. Su padre se lo encontró arriba, en su habitación, y creyó que había vuelto del colegio en ese estado.
– Tú fuiste al hospital a ver al niño y le preguntaste si fue su padre quien le pegó, y su reacción te convenció de que había sido el padre.
– Debo de malinterpretar al niño -dijo Elínborg, abatida-. Leí algo en su forma de reaccionar…
– Pero no disponemos de nada que demuestre que haya sido la madre. Ni tenemos nada que demuestre que no fue el padre.
Читать дальше