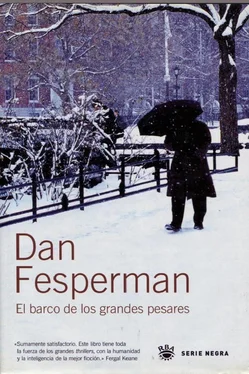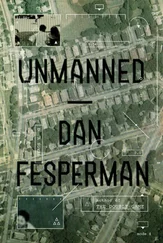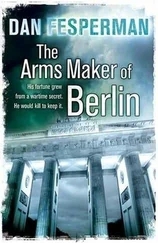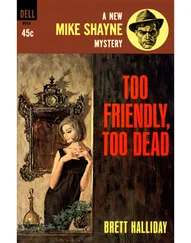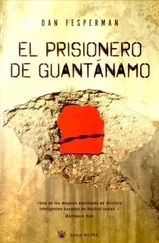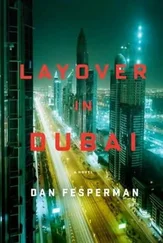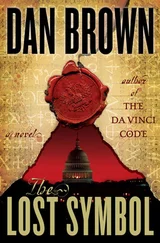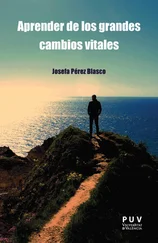– Puede ser -dijo Pine, en tono escéptico.
La tía Melania, que no había entendido ni una palabra de su inglés, dijo:
– ¿Quieres que te dé un consejo de anciana, Vlado? ¿Algo que dure más que una taza de café y una rebanada de pan caliente?
– ¿Por qué no? -dijo Vlado, esbozando una sonrisa. Pero vio que ella estaba seria.
– No vayas -señaló la fotografía-. Deja esas cosas donde tienen que estar.
– Me temo que ya es demasiado tarde para eso.
Ella asintió.
– Si no tienes más remedio. Puede que hasta sea para bien.
La expresión de su rostro decía todo lo contrario.
Robert Fordham contemplaba las calles de Roma desde su terraza en un cuarto piso, mientras se preguntaba en qué se había metido. Un cálido sábado de noviembre como aquél era fácil olvidar el tedioso desbarajuste que reinaba en Italia medio siglo atrás. Hoy sólo se veía prosperidad: muchedumbres elegantes que salían a disfrutar del aire fresco con una majestuosidad en mangas de camisa. Las mujeres de más edad compraban verduras en el mercado, las más jóvenes miraban escaparates. Cuando se cerraban los ojos, la exótica orquesta de las calles entraba a raudales: los zumbidos de las Vespas, las bocinas de los taxis, el minúsculo coro de los teléfonos móviles.
Pero, al cabo de una hora, y por su propia voluntad, estaría evocando el sombrío ambiente de la posguerra de 1946, y para una pareja de extranjeros, un estadounidense y un bosnio, un tándem como el que en otros tiempos le había hecho tanto daño.
Suspiró por su insensatez. Desde que había dado su consentimiento el día anterior por la mañana, su naturaleza cautelosa estaba desconcertada. Harto ya de llamadas telefónicas, de técnicos de reparaciones, de visitas que no fueran las de su ama de llaves, Maria, veía amenazas en cada rostro extraño. Aquella mañana, antes de dar su paseo habitual, se dio cuenta de que volvía a recurrir a los pequeños trucos de un oficio muy antiguo, dejando indicadores y señales para determinar si alguien había entrado en su apartamento, o lo había intentado, en su ausencia. Se detenía en todas las esquinas para mirar por encima del hombro, vigilaba sus flancos. Había escudriñado cada coche estacionado o de paso, en busca de un número excesivo de antenas, y se había sentido más aliviado de lo que estaba dispuesto a admitir cuando al regresar comprobó que su puerta estaba tal cual la había dejado.
No había más que remover un número suficiente de recuerdos de una época breve e intensa del pasado, pensó, para que los viejos hábitos y temores regresaran con ellos. Pero parte de él creía que pensar así sólo era prudencia. Seguía habiendo demasiada gente que no perdonaba, con memorias tan largas y claras como la suya, y Roma era su último refugio. Hacía tiempo que había abandonado las severas aldeas de tablones de Nueva Inglaterra por el desorden y la gloria eternos de aquella antigua urbe que se extendía a lo largo del Tíber, tras haberse impuesto la obligación de vivir y comer bien, al tiempo que se preocupaba lo menos posible del pasado.
¿Por qué, entonces, se había arriesgado a volver a aquella época en que la ciudad estaba agotada, cuando las carretillas de mano y los coches de caballos chirriaban en medio de una penumbra medieval de hambre y miseria? El señuelo no había sido desde luego la mujer que le había telefoneado para hacer la petición. Janet lo que fuera, supuestamente del Tribunal para Crímenes de Guerra. Se había mostrado muy simpática, y su buena fe cosechó resultados. Pero algo en su actitud llevaba el inconfundible tufillo de la Agencia, o de una organización semejante.
El Tribunal era el más reciente de los inventos que intentaba aprovechar su memoria. Los anteriores suplicantes fueron hombres anónimos vestidos de gris, que seguían intentando atusarse para disimular su descuido. Llamaban a su puerta, decían poca cosa y se marchaban asintiendo secamente con la cabeza cuando él rehusaba con buenos modales. Uno de los últimos se había hecho pasar por periodista, una iniciativa inteligente, pero no, gracias. Otro lo había abordado en un café, sin previo aviso, con la confianza y la cordialidad de un conocido olvidado hace tiempo. «Es que estaba de vacaciones, viejo, así que imagínate encontrarme aquí contigo. Hablemos de los viejos tiempos, ¿no te parece?» Aquél tampoco hizo negocio. Fordham conocía el valor y la seguridad del silencio tan bien como cualquier hijo de vecino. Después de todos aquellos años, ¿por qué darles una razón para moverse en su contra?
Habría dicho que no también en esta ocasión, hasta que oyó el nombre que le hizo enrojecer: Petric.
¿Podía haber alguna relación? ¿Y en un lugar tan insólito como el Tribunal para Crímenes de Guerra? Hacía años que no hablaba su idioma, aunque tenía idea de que había miles de bosnios que llevaban el apellido Petric. Pero tenía sus dudas, y por un breve instante, mientras escrutaba las aceras bajo sus pies, no vio a la gente que iba de compras con sus sillitas infantiles y sus motocicletas, sino que evocó visiones tenues de aquel otro tiempo: niños delgados y mugrientos con pantalones cortos oscuros trasvasando gasolina del jeep de su flota de automóviles, ancianos encorvados vendiendo cigarrillos reliados en la acera y prostitutas con el cabello negro como el azabache y todo su arrugado esplendor ofreciendo media hora de ternura por una miseria de liras o de vales canjeables del ejército de Estados Unidos. Por un poco más incluso acompañaban después al cliente a dar un paseo, agarrados del brazo, cruzando la Villa Borghese, donde los niños entre risitas se subían a los árboles de la orilla del estanque de los patos para tirar piedrecitas a los soldados estadounidenses y sus acompañantes.
La sombra que inevitablemente caía sobre tales recuerdos era una figura balcánica encorvada que desaparecía a la vuelta de la esquina, un rostro afilado, desnutrido, de ojos oscuros, un rostro que podía leer tus más profundas ambiciones y sacar el máximo provecho de ellas.
– Signore -dijo una voz de mujer, haciendo volver a Fordham al aquí y ahora. Era su ama de llaves, Maria-. Sus invitados han llegado.
Se alejó del sol y entró en la casa, donde las paredes enlucidas parecían retener su frescor de pleno invierno.
– Muy bien -dijo con resignación-. Dígales que pasen.
Una doncella esperaba a Vlado y a Pine en la puerta cuando llegaron al cuarto piso. El signore Fordham acababa de despertarse de su siesta, les informó con gravedad, aunque el hombre que salió a saludarlos parecía lejos de estar adormilado o poco preparado. Los miró con recelo, deteniéndose algo más de lo normal en Vlado. Luego avanzó con la mano tendida pero ligeramente temblorosa, como si le hubiera conmovido lo que acababa de ver. Sus ojos de color azul claro brillaban. El cabello blanco le cubría la cabeza, peinado hacia atrás desde una frente despejada. Era alto, más o menos de la misma estatura que Pine, y pese a ser un poco cargado de espaldas había algo militar en su porte. Vestía de manera casi formal para la ocasión, con pantalón de lana americana azul y camisa blanca almidonada.
– Bienvenidos a Roma, caballeros. Tenía la esperanza de que el asunto de Pero Matek no volviera a surgir nunca en mi presencia, pero no me sorprende mucho que así sea. Hace un día demasiado bueno para quedarse dentro, así que he pensado que podíamos salir a la terraza. ¿Café?
– Por favor -respondieron los dos, y Fordham hizo una seña con la cabeza a Maria.
– Una pequeña cuestión previa, si no tienen inconveniente. Si han traído alguna identificación del Tribunal, me gustaría verla.
Vlado miró a Pine mientras ambos sacaban sus carteras, y de ellas las tarjetas de identificación metidas entre el pequeño fajo de liras que habían cambiado en el aeropuerto. Fordham miró las tarjetas detenidamente y comparó sus caras con las fotografías antes de devolvérselas, sin pedir disculpas por su aparente falta de confianza.
Читать дальше