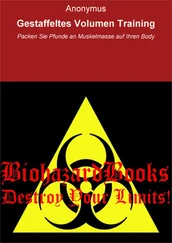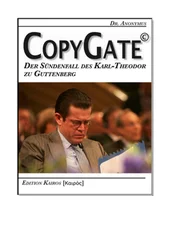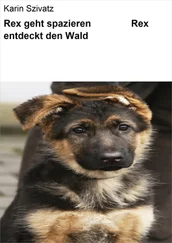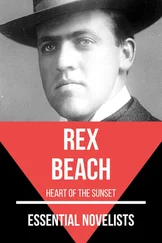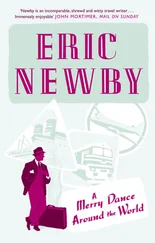– No puedo decirle nada más -añade con los ojos clavados en el suelo. Las carpetas son devueltas al archivador y los cajones cerrados con llave-. Lo siento.
Me marcho.
En aquellas ocasiones en las que mi cerebro deja de funcionar correctamente, ya sea porque esté soñando despierto, privado de sueño o, como es el caso más reciente, atiborrado de algunas hierbas perniciosas, el resto de mi cuerpo se muestra más que satisfecho de asumir el mando de las acciones y dirigirme a cualquier lugar al que crea que necesito ir. Y así es, imagino, como acabo en Alphabet City, una zona de Manhattan próxima a Greenwich Village que no está de moda y tampoco resulta muy beneficiosa para la salud. Una vez fuera del depósito de cadáveres me encuentro pensando en McBride, pensando en Burke, pensando en Ernie, y, súbitamente, estoy con el piloto automático puesto. Mis pies me llevan hasta el portal de un edificio oscuro cuyo yeso se cae a pedazos. Observo la pintura descáscarada de la fachada. ¡Ah, un local familiar!
Worm Hole es un bar y club nocturno de la avenida D, propiedad de Gino y Alan Conti, una pareja de alosaurios que han hecho algunos trabajos para la mafia de los dinosaurios. La habitación principal del bar está reservada para los mamíferos, según tengo entendido, y siempre hay un flujo regular de patéticos cuentes, bebedores profesionales, que comienzan a empinar el codo al mediodía y no pierden el conocimiento hasta las nueve de la mañana siguiente.
Pero una vez pasados los lavabos, que muestran carteles como «No orinar en el asiento», detrás de una pared falsa cubierta de grafitos, a través de una puerta de metal provista de dos cerrojos, un pasador con cadena y un brontosaurio llamado Skeech, se encuentra uno de los mejores bares para dinosaurios a este lado del río Hudson, un garito donde un tío puede satisfacer cualquier clase de vicio, herbáceo o de otro tipo. Creo que aquí pasé una buena parte de mi tiempo durante mi último viaje a Nueva York, aunque cuando entro en el local y me siento, me doy cuenta de que no reconozco a nadie. La mayoría están disfrazados, nada que los diferencie de los mamíferos a primera vista, pero algunos espíritus valientes han desnudado sus cabezas y dientes auténticos, posiblemente como una forma de advertir a los demás que permanezcan alejados y los dejen en paz.
– Albahaca, dos hojas -le digo a la camarera, una Diplodocus que lleva una pequeña abertura en la parte posterior del disfraz, de modo que la cola queda libre y se arrastra perezosamente sobre el suelo como si fuese una escoba. La combinación de disfraz humano y cola de saurio resulta a la vez fascinante y prohibida, y, como tal, tentadora para la mayoría de los cargados clientes que frecuentan el bar a esta hora de la noche. Cuando la camarera pasa junto a un grupo de velocirraptores, los tíos ríen como imbéciles y tratan de acariciarle la cola desnuda, pero un rápido movimiento de la punta del apéndice, que restalla como un látigo, les recuerda que deben comportarse como buenos chicos.
– ¿Vincent? ¡Por los clavos de Cristo! ¿Eres realmente Vincent Rubio?
Se trata de una hembra claramente sorprendida y feliz de verme. Pasos y una sombra que se proyecta sobre la mesa. Me convenzo de que debo alzar la vista.
– ¡Jesús, es él! -chilla. Y aunque no hubiese proferido todas esas exclamaciones, habría reconocido a Glenda Wetzel por su olor, una agradable mezcla de claveles y viejos guantes de béisbol. Glenda es una tía genial y no es que no desee verla, es sólo que, en este momento, no tengo ganas de ver a nadie.
– Hola, Glen -digo, poniéndome de pie para el abrazo y dejándome caer nuevamente en mi silla. Le hago señas de que se siente.
Glenda acerca una silla y se sienta.
– Mierda… Ha pasado…, ¿cuánto? ¿Un año?
– Nueve meses.
– Nueve meses… Joder. Tienes buen aspecto-dice.
– No es verdad.
No me siento con ánimos para jugar a la simulación.
– De acuerdo, no es verdad, pero hueles jodidamente bien, puedes creerlo.
Hablamos animadamente hasta que llega mi ración de albahaca -Glenda me lanza miradas preocupadas de soslayo mientras mastico ambas hojas a la vez e ingiero el compuesto en cantidades industriales-, y ella pide media cucharadita de tomillo en polvo.
– El tomillo nunca me ha causado demasiado efecto
– digo.
– A mí tampoco -reconoce Glenda-. Pero todo el mundo debe cultivar algún hábito.
Glenda es una colega, una investigadora privada, una vaga que entrega su tiempo a J &T Enterprises, la oficina gemela de TruTel aquí en Manhattan. Su jefe, Jorgenson, es el personaje análogo a Teiteibaum, lo que incluye la tensión sanguínea alta y las lamentables habilidades sociales. Los tíos de J &T fueron los que se hicieron cargo inicialmente de la investigación del caso McBride para el Consejo Metropolitano de Nueva York; tomaron aquellas fotografías ignominiosas que fueron pasando de mano en mano en la reunión de nuestro Consejo del Sur de California como si fuesen las páginas centrales de una revista porno en el vestuario de un instituto. Aún puedo verlas ahora: McBride, con su disfraz humano, copulando con una hembra humana y, por la expresión de su rostro enmascarado, disfrutando inmensamente del momento. EÍ rostro de la mujer había sido oscurecido mediante un procedimiento fotográfico conocido como «ennegrecer con un rotulador permanente», pero el lenguaje corporal servía para exhibir sus emociones con absoluta claridad.
– Mierda-dice Glenda, sin duda la hadrosaurio más deslenguada que conozco-. No puedo creerlo… quiero decir que la última vez… -Lo sé.
– … después de que los polis te metieron en ese avión de regreso a Los Ángeles…
– No revivamos aquel momento, ¿de acuerdo, Glen?
Ella asiente, avergonzada.
– De acuerdo, de acuerdo. -Y sus ojos vuelven a encenderse-. ¡Maldita sea, me alegro de volver a vertel¿En qué agujero de mierda te alojas?
– En el Plaza -digo, alzando las cejas. Aún debo registrarme en algún hotel o hacer una reserva, pero estoy seguro de que puedo conseguir una habitación.
– Mirad a este tío, tiene una cuenta de gastos, ¿verdad? -Mientras dure. -La albahaca ha comenzado a surtir efecto, y mis fosas nasales se agitan espontáneamente. Mi estado de ánimo comienza a cambiar, y el humor se eleva. Las feromonas de Glenda invaden mis sentidos y me pregunto por qué nunca la he invitado a salir. Es una hadrosaurio, de acuerdo, y habitualmente no son mi tipo, pero…-. ¡Cielos! -exclamo-, hueles realmente bien. Saludable, realmente… saludable.
Echándose a reír, Glenda aparta el pequeño cuenco de cerámica con restos de albahaca.
– Ya has tomado bastante de esa mierda -dice-, ¿En qué caso estás trabajando?
– Un incendio. En Los Ángeles.
Mis palabras salen lentamente. Las sílabas llegan tarde a la estación, aunque mi proceso de pensamiento cumple con el horario previsto.
– ¿Y algunas pistas te trajeron de regreso a Nueva York?
– McBride. Otra vez.
Sus ojos se abren como platos.
– ¿Oh, sí? Buena jodida suerte la tuya, compañero. Aunque no como para volverse loco.
Se requiere un esfuerzo especial para superar las enredaderas que crecen y se extienden por el interior de mi boca.
– ¿Conoces…, conoces… el caso McBride? -soy capaz de tartamudear.
– ¿Si conozco a McBride? -pregunta Glenda, arrastrando las palabras-. Trabajé durante un mes en el jodido caso en el que estaba implicado ese cabronazo pedazo de mierda.
– Debió de ser… fascinante.
– Joder, no. Fue jodidarnente aburrido. ¿Has montado vigilancia alguna vez en un puto edificio de seis pisos sin ascensor?
– ¿Un edificio… sin ascensor?
No creo que esas cosas existan en Los Ángeles.
Читать дальше
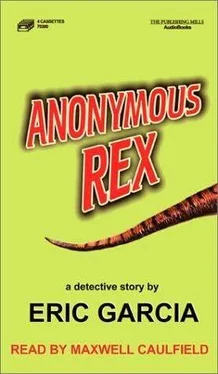
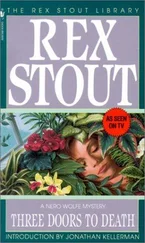
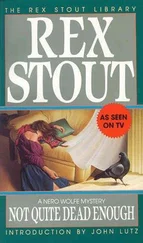
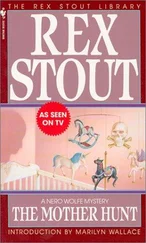
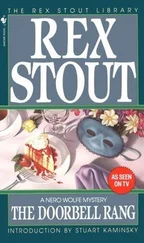
![Эрик Гарсия - Ящер [Anonimus Rex]](/books/290646/erik-garsiya-yacher-anonimus-rex-thumb.webp)