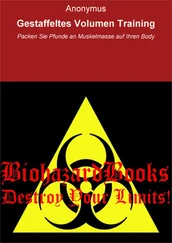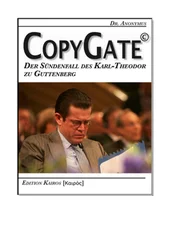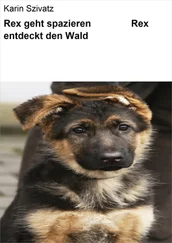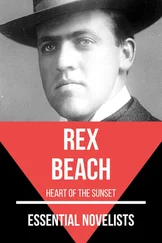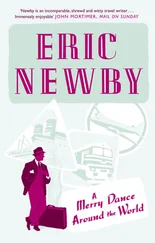– Puedo verla muy bien desde aquí -digo.
– Pero yo no puedo verle a usted. Miopía.
Me instalo a regañadientes en el sofá lo más alejado posible de mi testigo, pero es evidente que Sarah Archer tiene otras ideas. Levanta y cruza las piernas en el aire para depositarlas suavemente sobre mi regazo. Su pedicura es reciente, y las uñas exhiben un intenso color rojo.
– Bien, debe comprender que me resulta muy difícil hablar de Raymond. Puede ser que no haya sido su… esposa… -otra vez esa sonrisa burlona en los labios-, pero estábamos muy unidos. Incluso para tratarse de una querida.
– Entiendo. No pretendía molestarla…
– ¿No está cerrado el caso?
– Eso me dice todo el mundo.
– ¿Pero?
– Pero no sigo las indicaciones de todo e) mundo.
Apunta los dedos de los pies hacia mi pecho como si fuese una bailarina de ballet.
– ¿Puede imaginarse lo que supone estar en el escenario con tacones de ocho centímetros durante una hora? Es un suplicio para los pies, señor Rubio -dice Sarah.
– Lo imagino. -Es hora de presionarla un poco-. ¿Conoció alguna vez a un hombre llamado Donovan Burke?
– Éste es el momento de nuestra relación en que se supone que usted debe preguntarme si quiero un masaje en los pies.
– ¿Nuestra relación?
– Venga, pregúntemelo.
– Me gustaría hacerle algunas, preguntas más pertinentes -digo.
– Y yo estaré más que dispuesta a responderlas. -Extiende los dedos y las piernas, y los torneados músculos de sus pantorrillas captan mi atención. No me resultan tentadores-. Cuando acceda a darme un masaje en los pies.
Está claro que no tengo alternativa. Ella, efectivamente, podría echarme de su camerino en cualquier momento, y a pesar de las preguntas extras, mentiría si dijese que no estoy disfrutando de la forma en que se desarrolla esta entrevista. Se inicia un vigoroso frotamiento del pie. Los delicados pies que tengo entre las manos son firmes, aunque suaves, y si bien mi sentido del tacto está atenuado por la presencia de los guantes que me veo obligado a llevar para ocultar mis garras, soy incapaz de detectar en ellos una sola callosidad.
– Volviendo a la pregunta anterior, ¿conoció alguna vez a un hombre llamado Donovan Burke?
– Creo que no. Eso es muy agradable…, justo ahí, en el talón… Sí, eso es…
– ¿Ha estado alguna vez en el club Pangea?
– Por supuesto que he estado en ese club. Raymond era el dueño. -Se incorpora ligeramente con una sonrisa divertida, como si estuviese recordando algo largamente olvidado-. De hecho, canté una vez en ese club. El día de Año Nuevo creo. Hice un popurrí de canciones.
– Donovan Burke era el gerente del Pangea.
Sarah escupe un pequeño trozo de hielo dentro del vaso, y sus ojos evitan mi mirada.
– Así es.
– Así que volveré a preguntárselo: ¿conoció alguna vez a un hombre llamado Donovan Burke?
– Supongo…, supongo que sí.
– Supone que sí.
– Si era el gerente, entonces supongo que sí. Pero no lo recuerdo. Raymond tenía a un montón de gente en nómina. Gerentes, entrenadores, guardaespaldas…, incluso detectives, como usted.
Sacudo la cabeza.
– No hay detectives como yo.
– Yo no estaría tan seguro de eso. Hace algunos meses apareció otro detective de Los Ángeles que se mostraba más que feliz de darme la hora…
Un instante después me encuentro sobre Sarah Archer, el corazón golpeando mis costillas, la sangre corriendo enloquecida por mis venas. Creo que le he dado un susto de muerte a la pobre chica, ya que se hunde en el sofá como una mujer atrapada en arenas movedizas.
– ¿Cómo se llamaba? ¿Dónde lo vio? ¿Cuándo lo vio?
– Yo…, yo… yo… no lo recuerdo-tartamudea.
– ¿Su nombre era Ernie? ¿Ernie Watson?
– Tal vez…
– ¿Tal vez…, o sí?
– Puede ser que sí -dice ella. Sarah agita los pies, nerviosa, a mi espalda, y aunque no tengo ninguna razón para amedrentar a esta testigo, al menos ahora la ventaja es mía-. Era aproximadamente de su altura… Mayor, bien parecido.
– ¿Cuánto tiempo hace que le vio?
– Fue después de la muerte de Raymond… ¿Enero?
La época coincide. A Ernie lo mataron a principios de enero; hacía pocos días que había comenzado a investigar en el caso McBride.
– ¿Qué le preguntó Ernie?
– No mucho -dice Sarah-. Sólo hablamos un rato y me dijo que me llamaría más tarde. Me dio una tarjeta, un número local donde podía localizarlo… -Se inclina hacia una mesilla de noche. El albornoz se abre ligeramente, y deja al descubierto un pequeño trozo de piel desnuda y pálida. Busca en un pequeño bolso. Un momento después saca una tarjeta comercial y se incorpora en el sofá. El albornoz se cierra. En cualquier caso, yo no estoy mirando.
Es una tarjeta comercial de J &T, la agencia de Glenda. En ocasiones, los empleados de TruTel utilizan J &T como base de operaciones durante sus estancias en Nueva York; Ernie debió de hacer lo mismo. Esto puede significar que sus notas, que no pudieron ser encontradas, podrían ser descubiertas mediante una diligente búsqueda. Apunto en mi libreta mental que debo llamar a Glenda lo antes posible para que ella lo compruebe.
– ¿Intentó llamarle alguna vez a este número? -pregunto.
– Nunca tuve oportunidad de hacerlo -dice Sarah-. Y creo que tenía pensado volver a verme…, para hacerme más preguntas, supongo. Pero nunca volví a verlo.
No puedo impedir cierta vacilación en la voz, pero intento ocultarlo valientemente con una tos fingida.
– Ernie murió -digo simplemente.
En su rostro sólo hay sorpresa y preocupación.
– Lo siento -dice.
– Lo atropello un taxi.
– Lo siento -repite-. Al menos fue una muerte rápida.
Nuestra conversación es interrumpida por unos golpes en la puerta. Sarah me mira -«debe de ser el director de escena», dice-, yo vuelvo la vista, y antes de que alguno de los dos pueda responder, una carta se desliza por debajo de la puerta. Resbala sobre el suelo de madera como una araña albina y choca contra mis mocasines baratos antes de detenerse. El nombre de Sarah está escrito con letra temblorosa, como si hubiese sido garabateado por un alumno de tercer grado, inseguro de cómo dibujarlas cursivas.
Me inclino para cogerla y…
– ¡No lo haga!
Hay algo en la voz de Sarah que no había percibido antes, algo parecido al miedo. Si ella fuese un dinosaurio, lo habría detectado de inmediato… Su olor la habría delatado.
– Sólo iba a recogerla para…
– Lo sé -dice Sarah-. Preferiría elegir cuándo un hombre se inclina ante mí, gracias.
Pero, a pesar de su ocurrencia, el semblante de Sarah ha adquirido un tono más oscuro. Sus pies se mueven debajo de ella como si estuviesen engrillados, y puedo ver cómo actúan sus dientes sobre los labios: muerden, dejan marcas, hacen que casi brote sangre de ellos. Con las rodillas doblándose lentamente y el cuerpo siguiéndole a regañadientes, Sarah se acuclilla en el suelo y recoge el sobre, deslizando los dedos sobre las letras negras que componen su nombre.
– Algo malo -digo, y me sale una mezcla de pregunta y afirmación.
Ella agita la cabeza y hace crujir los dientes.
– No…, no. Todo está bien. -Una vena late en su sien-. Estoy muy cansada, señor Rubio. Quizá podríamos continuar esta conversación en otro momento.
Me ofrezco para prepararle un trago, para ir a buscar una botella de vino a la barra del club nocturno; pero ella rechaza la oferta. Sarah no se ha movido de su sitio junto al sofá. Parece que ha echado raíces en el parquet; delgados filamentos de recelo y temor se han hundido profundamente en el suelo.
– Tal vez…, tal vez será mejor que se marche -dice, y yo lo estaba esperando.
Читать дальше
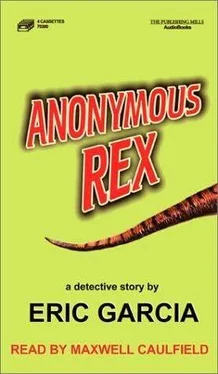
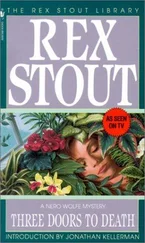
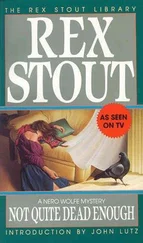
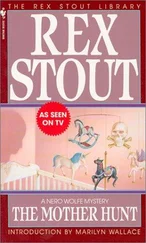
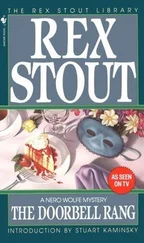
![Эрик Гарсия - Ящер [Anonimus Rex]](/books/290646/erik-garsiya-yacher-anonimus-rex-thumb.webp)