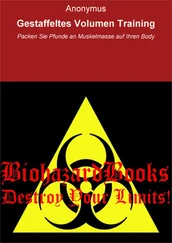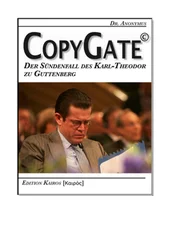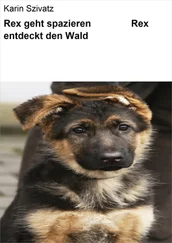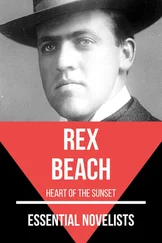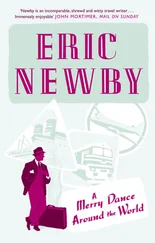– No, no, no… Usted otra vez no… -gimotea el ayudante del forense mientras retrocede cuando atravieso las puertas dobles de la morgue-. Llamaré a los guardias; lo haré.
– Me alegro de verle -digo, abriendo los brazos en un amplio y pacífico gesto que funciona bien con los perros y algunos de los humanos más estúpidos. No percibo ningún olor significativo, lo que quiere decir que este chico no es un dinosaurio; con esta clase de miedo, que está convirtiendo su frágil cuerpo en un miniseísmo, cualquiera de nuestra especie estaría produciendo feromonas como un schnauzer en celo.
– Tengo…, tengo un número al que llamar; puedo hacer que lo echen…
– ¿Le estoy haciendo daño?
– No…, por favor…
Decido hablar más lentamente y separando las palabras.
– ¿Le-estoy-haciendo-daño?
– No.
– No, claro que no -digo-. ¿Le estoy amenazando?
– No, aún no.
– Correcto. Y no lo haré. Esta vez he venido aquí por un asunto oficial. Se lo prometo.
Saco la tarjeta de identificación de TruTel que cogí del escritorio de una recepcionista y se la lanzo al ayudante. El tío retrocede como si le hubiera arrojado una granada, pero finalmente se inclina sobre el escritorio y mira la tarjeta mientras pasa los dedos por la superficie. Parece más tranquilo; petulante, pero más tranquilo.
– Me rompió la nariz -dice-. Tuvieron que volver a colocarla en su sitio.
– Tiene mejor aspecto -miento. No recuerdo qué aspecto tenía la vez anterior.
– A mi novia le gusta. Dice que me da aspecto de tío duro.
– Muy duro. -En realidad, no recuerdo ninguna escaramuza que incluyera una fuerza suficiente como para romper huesos, pero con un colocón de albahaca puede pasar cualquier cosa-. En esta ocasión no habrá broncas. Prometido. Para serle sincero, estoy buscando a su jefe de nuevo. Es imposible que siga de vacaciones.
La última vez se largó de la ciudad después de la muerte de Ernie y permaneció fuera hasta mucho después de que me sacaran a patadas de Nueva York.
– No, pero está muy ocupado.
– Como lo estamos todos. Por favor, dígale que a un detective privado le gustaría robarle unos minutos de su precioso tiempo; eso es todo.
Estoy tratando de ser lo más amable posible, y el esfuerzo hace que sienta una intensa picazón en los dientes.
Parece que el ayudante lo medita un momento, y luego, sin decir palabra, se da la vuelta y desaparece a través de una puerta que hay detrás del mostrador. Me gustaría husmear un poco, abrir algunos archivos, pero la puerta vuelve a abrirse cuando el forense -bata manchada de sangre, aroma a formaldehído mezclado con lo que debe de ser un olor natural a pino lustrado y pasta de chile- sale al corredor.
– Tengo un suicidio colectivo ahí dentro: tres chicos de un instituto decidieron quitarse la vida bebiéndose unos cuantos litros de JD. No resulta un espectáculo muy agradable, pero es un trabajo rápido.
– Entonces iré directo al grano -digo-. Me llamo Vincent Rubio y…
– Sé quién es usted. Es el tío que golpeó a Wally el enero pasado. -Wally observa desde el otro extremo de la habitación, y se encoge al oír su nombre-. En ocasiones el chico necesita un pequeño golpe en la cabeza, pero me gusta ser el que se lo da, ¿me entiende?
– Entendido -le contesto-, y ya me he disculpado por aquel desafortunado incidente. Lo que busco ahora son los informes de los casos de Raymond McBride y Ernie Watson, ambos fallecidos hace aproximadamente nueve meses. Tengo entendido que fue usted quien se encargó de las autopsias…
– Pensaba que el caso estaba cerrado.
– Lo estaba
– ¿Lo estaba?
– Lo está. Mi investigación no está relacionada con ellos.
El forense mira a Wally, al techo, al suelo. Se da un tiempo para tomar una decisión. Finalmente me hace señas para que lo siga. Atravesamos la sala de autopsias y entramos en su despacho, un espacio utilitario que sólo incluye un pequeño escritorio, un sillón y tres archivadores. Me quedo en la puerta, y él abre uno de los archivadores; bloquea con su cuerpo mi campo visual.
– Cierre la puerta, ¿quiere? -dice, y yo obedezco-. Prefiero que el chico no oiga lo que decimos. Es como un hijo para mí, pero un mamífero es siempre un mamífero, si entiende lo que quiero decir.
Ahora hay dos carpetas sobre el escritorio, y el forense -el doctor Kevin Nadel, según la placa que hay en la puerta del despacho- revisa su contenido rápidamente.
– McBride. Sí, es la misma información que les proporcioné a todos los demás. Conté veintiocho heridas de bala en su cuerpo, en varios sitios diferentes.
Pequeñas manchas azules marcan la superficie de un perfil humano, puntos distribuidos al azar a través de la cabeza, el torso, las piernas, aparentemente sin seguir un modelo definido.
Señalo una serie de números apuntados en el informe de la autopsia.
– ¿Qué significan estas marcas?
– El calibre de la munición empleada. Cuatro de los impactos eran aproximadamente del calibre 22, ocho correspondían a un 45, tres disparos fueron hechos con una escopeta, dos procedían de una nueve milímetros y once heridas corresponden a disparos efectuados con alguna clase de ametralladora automática.
– Espere un momento -digo-. ¿Me está diciendo que a McBríde le dispararon veintiocho veces con cinco armas diferentes? Eso es una locura.
– La locura no es de mi incumbencia. Ellos me traen unos fiambres; yo los abro, echo un vistazo y les digo lo que encuentro.
Saca una fotografía de la carpeta y me la muestra.
Es McBride, no hay duda, pero mucho menos vivo de lo que aparece en los diarios sensacionalistas. Ahí está, tumbado en el suelo de su despacho, con los brazos y las piernas extendidos, y aunque se trata de una instantánea en blanco y negro, reconozco las manchas de sangre que salpican el suelo, el sillón y las paredes. Las heridas puntean el cuerpo del magnate y, tal como ha dicho Nadel, son de tamaño y forma variados; a pesar de los diferentes calibres de la munición empleada, tienden a parecer iguales en esta clase de fotografías. Pueden creerme, he visto muchas más que mi ración de heridas similares.
Le devuelvo la fotografía.
– Continúe.
– En cuanto a su segundo cadáver… No recuerdo el caso, pero mis notas dicen que llegué a la conclusión de que la muerte del señor Watson fue de naturaleza accidental, provocada por un trauma craneal masivo a consecuencia de un accidente de tráfico.
– ¿Y no tiene ninguna razón para dudar de que haya sido así?-pregunto.
– ¿Debería tenerla? Tengo entendido que hubo testigos presenciales de ese accidente. Un coche atropello a ese tío y se dio a la fuga sin prestarle auxilio.
– Yo conocía a Ernie -digo-, el señor Watson. Él no era de la clase de persona que… No tiene ningún sentido que fuese atropellado de ese modo…
– Por eso a estos casos los llaman accidentes, señor Rubio.
Eso es indiscutible, pero incluso después de nueve largos meses de investigación, transpiración y exasperación, la muerte de Ernie me sigue repateando el estómago.
– Esto es muy importante para mí -le digo al forense-. No se trata sólo de un trabajo. Ese hombre… era mi socio; era mi amigo.
– Lo entiendo…
– Si le preocupa hablar conmigo…
– Yo no…
– Pero si es así, si está preocupado por su seguridad, puedo protegerle. Puedo llevarle a un lugar seguro.
No es del todo un farol. En algunas ocasiones, TruTel se ha hecho cargo de la cuenta de casas vigiladas si un testigo ha deseado suministrar información que haya podido reventar un caso.
Y por un momento, da la impresión de que el doctor Nadel está a punto de añadir algo más. Sus labios se abren, se inclina hacia adelante, y un breve resplandor ilumina su mirada: el brillo que siempre aparece justo antes de que un testigo decide contármelo todo… Y luego nada.
Читать дальше
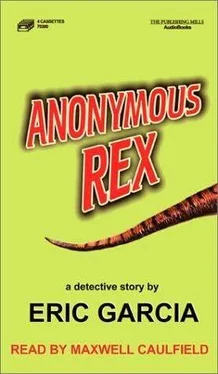
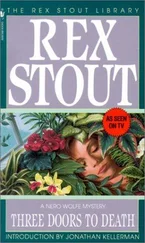
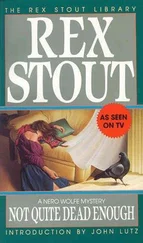
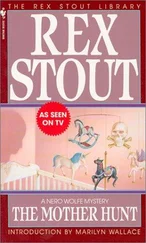
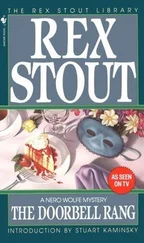
![Эрик Гарсия - Ящер [Anonimus Rex]](/books/290646/erik-garsiya-yacher-anonimus-rex-thumb.webp)