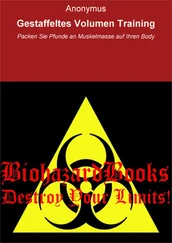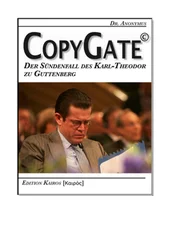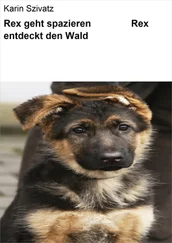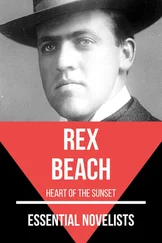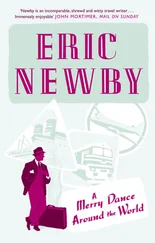– ¿Lo piensa o lo sabe?
– Nadie lo sabe; pero estoy segura.
– ¿Qué es lo que hace que esté tan segura?
– Me dijeron que su muerte se produjo por arma de fuego. ¿Es suficiente para usted?
Me encogí de hombros.
– Es sabido que algunos de nosotros hemos utilizado armas de fuego. Al Capone y Eliot Ness no eran más que dos Diplodocus con una cuenta pendiente, usted lo sabe.
– Entonces, permítame una corazonada. Me imagino que los tíos en su profesión tienen corazonadas con bastante frecuencia, ¿verdad?
– Cuando está justificada -digo-, una corazonada es una herramienta realmente poderosa.
– Puede creer lo que quiera, señor Rubio. -Echa una rápida mirada a un espejo cercano y se toca ligeramente el peinado. A Judith McBride le gustaría mucho que me largase de su despacho-. Tengo una cita para almorzar, ¿se lo he mencionado?
– Ya casi he terminado -le aseguro-. Sólo un par de minutos, por favor. ¿Tenía su esposo algún enemigo? ¿Dinosaurio o de otra clase?
Odio esta pregunta. Cualquiera que tenga ese montón de pasta está condenado a tener algunos enemigos, aunque sólo sea por el hecho de que, en el fondo, a nadie le gusta un tío que disfruta de una fortuna como ésa.
– Por supuesto que tenía enemigos -dice la señora McBride-. Era un hombre con mucho éxito, y en esta ciudad eso puede ser muy peligroso.
Tiempo de pavonearse. Saco un cigarrillo del paquete y lo lanzo hacia mi boca abierta. Mientras vuela, a cámara lenta, girando en el aire en dirección a mis labios como si fuese el bastón fuera de control de un director de banda callejera, descubro que, a pesar de todas mis fantasías, aún no he practicado este movimiento. En el primer intento el cigarrillo choca contra la nariz y cae al suelo. Decididamente, es un gesto poco teatral. Sonrío tímidamente y recojo el cigarrillo.
La señora McBride frunce el ceño.
– No permitimos que se fume en el edificio McBride, señor Rubio. Se trata de una vieja norma de mi esposo que he decidido seguir respetando.
– No voy a fumar -digo. Otro vuelo, y esta vez consigo atrapar el cigarrillo con el borde del labio. Perfecto. Dejo que cuelgue, absolutamente inmóvil.
La señora McBride se echa a reír, y otros diez años de arrugas y pequeñas manchas desaparecen en esa sonrisa. Si soy capaz de mantener feliz a esta mujer, ella regresará a una vida anterior. Pero ése no es mi trabajo.
– Hábleme de Donovan Burke -digo, y su sonrisa se evapora. La observo mientras lucha con ella, tira de ella, lo intenta una y otra vez, pero la sonrisa ha desaparecido.
– No hay nada que contar.
– No le estoy pidiendo su biografía; sólo siento curiosidad por la relación que mantenían.
Saco una libreta de notas nueva de mi recién estrenada gabardina y abro un paquete de bolígrafos que acabo de comprar. El cigarrillo sigue en su sitio. Estoy preparado para entrar en acción.
– ¿Nuestra relación? -dice la señora McBride.
– El señor Burke y usted.
– ¿Acaso está implicando…?
– No estoy implicando nada.
Judith suspira; es un débil soplo de aire que acaba en un breve chiilido de jerbo. Consigo un montón de suspiros de mis testigos.
– Era un empleado de mi esposo. Visitaba nuestra casa, sobre lodo cuando celebrábamos alguna fiesta. En una o dos ocasiones asistimos a alguna función con Donovan y Jaycee; nos sentábamos a la misma mesa en las cenas, cosas por el estilo.
– ¿Jaycee?
Un nuevo nombre.
– La novia de Donovan. Me dijo que era investigador privado, ¿verdad?
– La novia… Sí…
Debe de tratarse de J. C, las iniciales que Burke gritaba desde las profundidades de su coma. J. C, Jaycee… suena parecido. La hoja que me había dado Dan con los antecedentes de Burke no mencionaba nada de esto. Cuanto más contacto tengo con mi amigo en el cuerpo de policía, más descubro la fuente de no información en que se ha convertido.
– Jaycee Holden -dice la señora McBride-, una chica realmente encantadora. Era miembro del Consejo, ya sabe.
– ¿Área rural o metropolitana?
– Metropolitana. -La señora Burke busca una fotografía en su escritorio, encuentra una y me la enseña-. Ésta fue tomada hace tres o cuatro años en una fiesta de recaudación de fondos para un hospital de la ciudad. Raymond y yo habíamos hecho algunas donaciones a un centro de atención infantil.
Por supuesto que las habíais hecho.
Me aproximo a la fotografía y luego la sostengo a prudente distancia para eliminar las zonas borrosas. Mis ojos ya no son lo que eran, y el ramito de albahaca que me he tragado en el camino ha comenzado a surtir efecto, lo que agudiza el problema.
Se puede ver a Judith, enfundada en un vestido azul claro que haría avergonzar al mismísimo cielo y con un collar de perlas que bailan como pequeñas nubes alrededor de su cuello. Raymond McBride, obediente esposo, se encuentra a su derecha, con aspecto animado y elegante: pajarita negra, gemelos de diamante, faja ancha y escorado como el Titanic. Me son instantáneamente familiares; incluso aunque yo no hubiese conocido jamás a Judith en persona, en mis buenos tiempos había ojeado suficientes periódicos sensacionalistas en el supermercado (sólo mientras esperaba en la cola, ¡lo juro!) como para reconocer a la adinerada pareja con sus disfraces humanos.
Nunca antes he visto a la pareja que cena con ellos, ni en fotografías ni de cualquier otro modo, pero es evidente que están profundamente enamorados, o al menos así lo indica su aproximación física. Intensas oleadas de deseo emanan de la foto como ondas radiactivas; la superficie satinada de la imagen empaña el aire circundante. Donovan, el joven y apuesto velocirraptor, tiene un aspecto infinitamente mejor del que presentaba en el hospital, puedo asegurarlo, y mi corazón se lanza obedientemente a un violento zapateo en recuerdo de mi compañero de especie. En cuanto a su acompañante aquella agradable noche que ha quedado en alguna parte del irrecuperable pasado, es sin duda del tipo de muchacha saludable y hermosa, con una espalda poderosa y caderas anchas. Naturalmente, esto podría ser sólo una marca de fábrica del disfraz que lleva -del mismo modo que la mayoría de los disfraces Nakitara llevan una marca de nacimiento en las nalgas-, pero advierto que, debajo de su vestimenta, su verdadero cuerpo se ajusta primorosamente al atuendo de látex. La cabellera castaño rojizo a la altura de los hombros enmarca un rostro que es lo suficientemente bonito como para un disfraz; nada que objetar en ningún sentido.
– Una pareja muy agradable -digo- . El matrimonio es encantador.
La señora McBride vuelve a colocar la fotografía en su sitio.
– Indudablemente. -Luego, como si se tratase de una ocurrencia espontánea, aunque no lo es en absoluto, pregunta-. ¿Está casado, señor Rubio?
– Soltero de toda la vida.
– ¿Significa eso que ha sido un soltero toda la vida o que tiene intención de serlo durante el resto de sus días?
– Espero que lo primero. Me gustaría encontrar una bonita velocirraptor hembra en un futuro próximo; como la señorita Holden, por ejemplo.
– Si lo que busca es una velocirraptor -dice la señora McBride curvando los labios como si acabase de tragar un sorbo de vino agrio-, Jaycee Holden no podría ser su chica. Ella es una Coelophysis.
Esto mejora por momentos.
– Pensé que me había dicho que estaban prometidos.
– Lo estaban.
– Entonces, ¿no deseaban tener hijos?
– Lo deseaban.
Me es inevitable pestañear un par de veces. He olvidado apuntar esta parte de la conversación -seguramente, volverá a perseguirme más tarde-, pero ahora estoy intrigado. Salir con miembros de otras razas de dinosaurios es algo bastante común, como lo es casarse con ellos si la pareja no tiene ningún interés en reproducirse y perpetuar la especie. Sin embargo, el hecho simple es el siguiente: los matrimonios mixtos entre dinosaurios no pueden reproducirse satisfactoriamente, y no hay que darle más vueltas.
Читать дальше
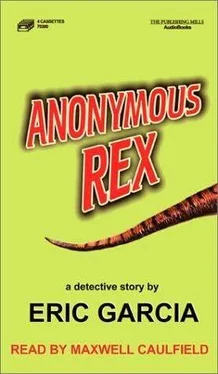
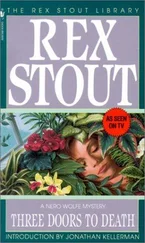
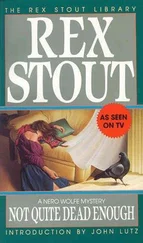
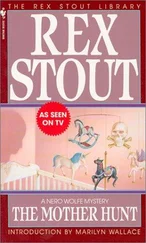
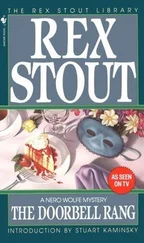
![Эрик Гарсия - Ящер [Anonimus Rex]](/books/290646/erik-garsiya-yacher-anonimus-rex-thumb.webp)