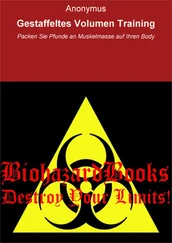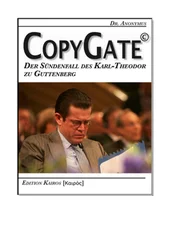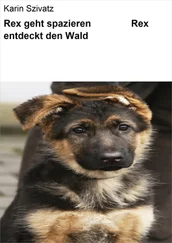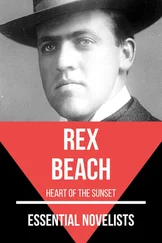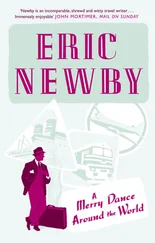Teitelbaum me hubiese asesinado y se hubiera subido por las paredes de haber sabido cuáles son mis verdaderas intenciones al viajar a Nueva York. Le dije que algunas de las pistas descubiertas señalaban a la Gran Manzana, solicité una tarjeta de crédito de la compañía (¡con un límite de cinco mil dólares, no es moco de pavo!) y procedió a someterme al tercer grado por teléfono.
– ¿Piensas seguir en el caso?
– Por supuesto -le aseguré-. Por eso voy a Nueva York; por la compañía de seguros.
– ¿No comenzarás a husmear otra vez en la muerte de tu socio?
– No -dije-, de eso nada.
Pero si el caso lleva hasta McBride, entonces tal vez deba hacer algunas preguntas en relación con la muerte del magnate, y si debo hacer preguntas acerca de esa muerte, es posible que tropiece con alguna información relacionada con uno de los primeros investigadores privados que se hicieron cargo de este caso, mi socio muerto, Ernie. Naturalmente, no tengo que decirle a Teitelbaum nada de todo esto. Todo lo que él debe saber es que la compañía de seguros está aflojando incluso más pasta por una cuenta de gastos inflada que ahora incluye una estancia en la segunda ciudad más extravagante de Estados Unidos. La próxima vez sólo tendré que esperar que alguien sea asesinado en Las Vegas.
He decidido no alquilar un coche en la ciudad, una decisión que, según mi taxista, ha sido muy sabia. Conducir por las calles de Nueva York es un verdadero arte, me dice el tío con un acento absolutamente imposible de determinar, y supongo que los no iniciados no deberían intentar una excursión solos por la ciudad. Aunque el taxista es un humano, tiene, no obstante, su propio olor especial, y no se trata de una fresca pincelada de pino en una tonificante mañana otoñal, por decir algo.
– ¿Adonde ir quiere? -me pregunta y, de pronto, me siento como si estuviese hablando otra vez con Suárez. ¿Es que acaso soy el único que habla bien nuestro idioma? Pero sólo es un ser humano, un extranjero probablemente, y habla mi lengua nativa mejor de lo que yo hablo la suya (a menos que sea originario de Holanda, ya que mi holandés es muy fluido).
– Al edificio McBride -digo, y el tío se mete entre el denso tráfico, acelerando instantáneamente hasta al menos ciento cuarenta kilómetros por hora antes de clavar los frenos media manzana más adelante. Es una bendición que no haya comido nada desde hace un buen rato. Antes de que vuelva a abrir la boca hemos llegado a Manhattan.
– ¿Usted negocios en McBride? -dice, mirándome con peligrosa frecuencia a través del espejo retrovisor. Sería preferible que le prestase un poco más de atención a la conducción de su automóvil.
– Tengo algunos negocios en el edificio -digo-. Esta tarde.
– El gran hombre, McBride.
– Gran hombre -repito sin ninguna convicción.
Mientras el taxi acelera y frena a lo largo de la calle, las escenas de mi última visita a Nueva York desfilan ante mis ojos; son una mancha difusa de comisarías de policía y testigos, pruebas desaparecidas y violentos desaires, y más de un pasillo lleno de productos en varios supermercados. Nueva York, si la memoria no me falla, tiene una mejorana potente en especial, pero las existencias de fenegreco son francamente escasas.
A cualquier investigación importante acompaña la vestimenta indispensable de la oficina. Y debido a mis recientes problemas financieros, mi atuendo no es precisamente el más adecuado. Considero la posibilidad de decirle al taxista que se detenga ante unos grandes almacenes, los que queden más próximos, donde podría utilizar de inmediato la tarjeta de crédito de TruTel para adquirir los artículos que necesito, pero dudo de que esos artículos fabricados en serie sean auténticos.
En la esquina de la Cincuenta y Uno con Lexington le digo al taxista que pare delante de una elegante sombrerería, y compro un sombrero negro y marrón de ala ancha.
En la Treinta y Mueve compro una gabardina. Elijo una de buena calidad porque hoy en Manhattan la temperatura es de veintiocho grados.
Justo debajo de la calle Canal compro un paquete de cigarrillos sin filtro, aunque no adquiero cerillas y tampoco un encendedor. Estos cigarrillos sólo son para llevarlos colgados de los labios, sólo para eso.
Perfectamente ataviado, le reitero al laxista mi intención de ir al edificio McBride, y nos adentramos en el corazón financiero de la ciudad. Minutos más tarde aparece mi lugar de destino, que sobresale ligeramente del horizonte artificial.
El edificio McBride, símbolo imponente del capitalismo durante los últimos diez años, tiene una altura de ochenta pisos y ocupa toda una manzana; se abre paso a través de la línea del horizonte como si fuese un levantador de pesos excesivamente ansioso. Es una obra maestra de la arquitectura revestida de cristal reflectante; son espejos brillantes y plateados que absorben las calles de la ciudad para volver a escupirlas, aunque dotadas de colores más ricos y vibrantes.
Sí, de acuerdo; esa especie de estilo satinado-recargado es bastante bonito, aunque no puedo dejar de pensar que, en muchos sentidos, guarda un notable parecido con un monstruoso condón platinado. Espero que esta imagen de apóstata no me persiga durante mi entrevista con la señora McBride, es decir, si soy capaz de conseguir que me reciba.
En el interior del edificio, el motivo reflectante continúa, y los espejos me ayudan a seguirme a mí mismo allí adonde voy. Echo unos cuantos vistazos a mi nuevo aspecto: la gabardina me sienta de maravilla, a pesar de las temperaturas tropicales que han cubierto la ciudad; el sombrero, en cambio, se ajusta a duras penas a mi cabeza, como si estuviese a punto de caerse. El lugar está lleno de humanos y de dinosaurios; un manchón de aromas atraviesa el espectro odorífero. Alcanzo a captar fragmentos de conversaciones, retazos acerca de fusiones y bonos, y íos resultados de la liga de béisbol. El enorme mostrador de granito de la recepción ocupa buena parte del vestíbulo principal; a través de la multitud de criaturas del mundo de los negocios alcanzo a distinguir el perfil de una atormentada secretaria.
– Buenos días -digo, acomodando mi bolso color burdeos en mi hombro derecho-. Me preguntaba si la señora McBride podría recibirme.
Con una breve e insolente sonrisa, la recepcionista del vestíbulo principal del edificio McBride demuestra ser a la vez más agradable e infinitamente más peligrosa que la enfermera Fitzsimmons.
– ¿Quiere ver a Judith McBride? -pregunta ella. El sarcasmo que se agazapa detrás de los dientes rasca el esmalte, esperando el momento de saltar y caer sobre la presa.
– Lo antes posible -digo.
– ¿Tiene usted una cita concertada?
Ella sabe perfectamente que no tengo ninguna cita concertada. Llevo un bolso colgado del hombro, ¡por el amor de Dios!
– Sí, sí, naturalmente.
– ¿Su nombre?
¡Oh, qué diablos!
– Mi nombre es Donovan Burke.
¿Se han alzado sus cejas? ¿Se han movido sus orejas? ¿O acaso es mi mente que ha vuelto a entonar sus viejos éxitos de paranoia? Quiero preguntarle si conoció a Ernie, si alguna vez le vio por aquí, pero me muerdo la lengua antes de que pueda causar algún daño.
La recepcionista levanta el auricular reflectante de su teléfono y teclea el número de una extensión.
– ¿Shirley? -dice-. Aquí hay un tío que dice que tiene una cita con la señora McBride. No, no; no lo sé. Lleva una maleta.
– Es una bolsa de viaje. Acabo de llegar de la costa -digo-. La otra costa.
Las cosas empeoran por milisegundos.
– De acuerdo, de acuerdo -dice la recepcionista mientras no me quita ojo de encima en tanto forcejeo con mi equipaje-. Dice que su nombre es Donny Burke.
– Donovan Burke. Donovan.
Читать дальше
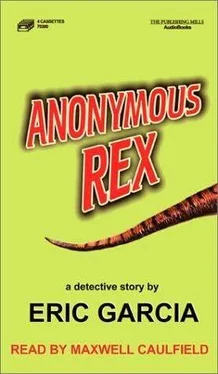
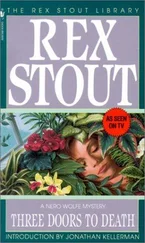
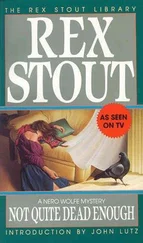
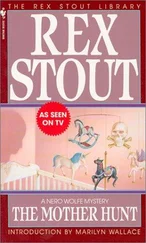
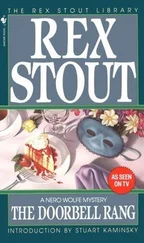
![Эрик Гарсия - Ящер [Anonimus Rex]](/books/290646/erik-garsiya-yacher-anonimus-rex-thumb.webp)