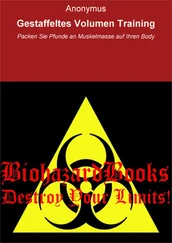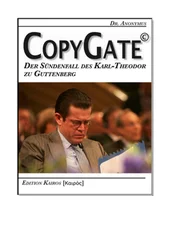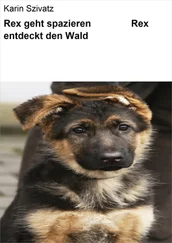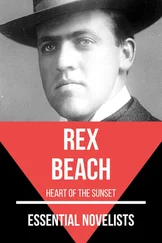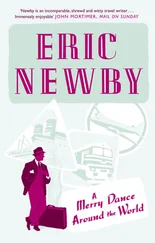– ¡Por Dios, una enfermedad no! -exclama con una expresión de terror simulado.
– Una enfermedad leve, tal vez.
– Tendría que ser curable -dice ella.
Asiento y me acerco aún más.
– Eminentemente curable.
Eslamos separados por unos pocos centímetros.
La enfermera se aclara la garganta de manera seductora y se inclina aún más hacia adelante.
– Ahí afuera hay algunas enfermedades sociales muy benignas -dice.
Después de haber apuntado su número de teléfono particular me dirijo hacia la suite semiprivada que ocupa Burke, la cuarta puerta a mi izquierda. Toda clase de pacientes, impertérritos ante mi presencia, pasan junto a mí sin decir nada mientras recorro el pasillo. Hay heridas cubiertas con vendajes, bolsas de suero intravenoso unidas a los brazos, colas sujetas por tracción, y todo el mundo se encuentra comprensiblemente más preocupado por su estado de salud que por la aparición de un nuevo extraño en un pabellón de hospital ya atestado de gente.
El rótulo en la puerta de la habitación indica el nombre de Burke y el de su compañero de cuarto, un tal Felipe Suárez. Asomo la cabeza a través de la puerta abierta, asegurándome de dibujar una amplia sonrisa en mi rostro. En este mundo hay dos clases de testigos: aquellos que responden a una sonrisa y los que responden a la extorsión. Espero que Burke pertenezca al primer grupo, porque no me gusta ponerme violento si puedo evitarlo, y en los últimos nueve meses no he golpeado a nadie. Sería muy agradable seguir con esta tendencia. Además, violaría algunas importantes reglas de Emily Post al golpear a un velocirraptor hospitalizado.
Pero todavía no hay necesidad de preocuparse por esos detalles. Las camas han sido separadas con cortinas y mi única visión de la habitación está bloqueada por un par de diáfanas sábanas blancas, que ondean como banderas de rendición bajo la brisa que produce un ventilador sujeto en el techo. Un armario abierto revela dos disfraces vacíos, colgados en sus respectivas perchas, y un par de cuerpos humanos deshinchados y combados sobre el suelo desinfectado.
– ¿Señor Burke? -llamo.
No hay respuesta.
– ¿Señor Burke?
– Está durmiendo -me dice una voz narcotizada desde la parte izquierda de la habitación.
Entro de puntillas en la habitación y me acerco a la cama protegida por las cortinas. La pequeña silueta que se adivina detrás de la cortina -el señor Suárez, supongo- emite un gruñido como el de un Chevy V-8 intentando girar mientras él hace un esfuerzo por incorporarse.
– ¿Tiene idea de cuándo despertará? -pregunto. Del lado de la habitación que ocupa Burke no llega ningún sonido, ni un ronquido, nada.
– ¿Cuándo se despertará quién?
– El señor Burke. ¿Tiene idea de cuándo despertará?
– ¿Tiene chocolate?
Por supuesto que no tengo chocolate.
– Por supuesto que tengo chocolate.
La sombra tose un par de veces y se incorpora un poco más en la cama.
– Venga aquí -dice-. Corra la cortina, déme un poco de chocolate y hablemos.
No puedo pensar en ningún dinosaurio conocido al que le guste el sabor del chocolate. Nuestras papilas gustativas no están equipadas para disfrutar de las ricas texturas de esas delicadezas, y aunque a lo largo de los siglos hemos aprendido a ingerir toda clase de sustancias grasientas, el algarrobo y sus primos nunca han ocupado un puesto destacado en nuestra lista de gustos adquiridos. Pero ciertos dinosaurios son capaces de zamparse cualquier cosa. Con una vaga sospecha de lo que me espera (¡Dios, espero equivocarme!), aparto las cortinas…
Suárez es un Compsognathus. Lo sabía. Y ahora tendré que mantener una conversación con la criatura, y esto puede llevarme unas buenas seis o siete horas.
– ¿Y bien? -pregunta, abriendo lentamente sus brazos frágiles y ajados-. ¿Dónde está el chocolate?
Suárez es aún más feo que la mayoría de Compsognathus que he visto, pero probablemente sea el resultado de la enfermedad que ha contraído. Su pellejo es una mezcla de manchas amarillas y verdes, y no alcanzo a decidir si se trata de una mejoría con respecto al color marrón de excremento, normal en su especie. Su pico flexible está lleno de cicatrices de viruela; son pequeñas manchas putrefactas que me recuerdan una antigua vestimenta devorada por las polillas que se consume en mi armario de repuesto. Y su voz -¡esa voz!- apenas se diferencia de la del conductor de la grúa, con un toque de ingestión de helio.
– ¡Eh!, ¿dónde está el chocolate? -chilla, y tengo que hacer un esfuerzo para reprimir el deseo de ahogar al dueño de esas cuerdas vocales con una almohada. Sería demasiado fácil.
– El chocolate vendrá después -digo, alejándome de la cama-. Primero hablaremos de Burke.
– Primero el chocolate.
– Usted habla primero.
El Compsognathus se enfada. Yo me mantengo en mi postura. Él se enfada un poco más. Yo silbo. Él golpea la barandilla de la cama con sus débiles puños, y yo bostezo exageradamente y exhibo mi excelente higiene dental.
– De acuerdo -dice finalmente-. ¿Qué quiere saber?
– ¿A qué hora se despierta Burke? -pregunto.
– Él no está despierto.
– Sé que no está despierto ahora. Quiero decir, ¿cuánto tiempo acostumbra a dormir?
– Él siempre duerme.
Ya tengo suficiente. Meto la mano en el bolsillo y simulo coger algo aproximadamente del tamaño de un Snickers. Mantengo la mano (vacía) en el aire y me encojo de hombros mirando a Suárez.
– Me parece que no conseguirá su chocolate -digo.
Tío, a veces tienes que tratar a estos retrasados como si fuesen niños.
– ¡No, no, no, no, no! -grita; es una nota estridente y aguda que asciende más alto y más fuerte de lo que el mejor de los castran podría soñar con alcanzar. Los vasos de agua deben de estar haciéndose añicos en toda el área metropolitana.
Una vez que mis tímpanos han asimilado sus chillidos, me inclino hacia la cama de Burke y muevo los pabellones de las orejas. Nada; ni un gorjeo. Y después de esa notable muestra cacofónica… Bueno, tal vez sea verdad que Burke no se despierta nunca.
– ¿Está diciendo que Burke se encuentra en estado de coma? -le pregunto a Suárez.
– Sí-dice-. Coma. Coma. ¿Chocolate?
¡Ah, diablos! ¿Por qué Dan no mencionó nada de esto cuando nos encontramos en el club?
– ¿Chocolate?
Sin preocuparme por la posibilidad de despertar a mi testigo, cruzo la habitación y echo un vistazo detrás de la cortina que protege la cama de Burke. Me asalta el olor a una celebración humana del día de Acción de Gracias; los intensos olores a jamón ahumado y pavo asado me golpean los senos nasales. Entonces veo los vendajes cuajados de sangre; la carne, arrugada y desgarrada por las llamas; las llagas, las heridas, el pus supurando como si fuese natilla. Mis ojos se quedan pegados al pellejo carbonizado en el que se ha convertido este pobre velocirraptor, tan parecido a mí en tamaño y forma.
Minutos más tarde recobro el conocimiento. Mis rodillas parecen dos flanes y me cuesta conseguir que las manos me dejen de temblar. De alguna manera me las he ingeniado para mantenerme erguido y, de alguna manera también, me las he arreglado para cerrar la cortina. Ahora, contra la sábana traslúcida sólo se advierte una sombra inmóvil y cansada que puede ser o no el cuerpo comatoso y devastado de Donovan Burke. Y aunque me siento aliviado de tener la posibilidad de mirar nuevamente una tela blanca, descubro en mi interior el perverso deseo de apartar la cortina y empaparme en otra larga mirada, como si el hecho de fundir los efectos de ese terrible accidente en mi cerebro pudiese impedir que me sucediera a mí. Pero los insistentes gemidos de Suárez me arrancan de mis fantasías.
Читать дальше
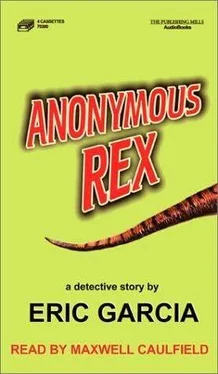
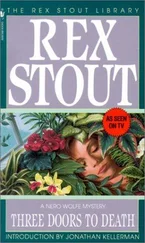
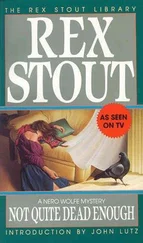
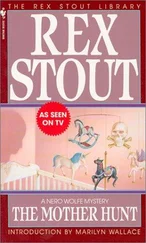
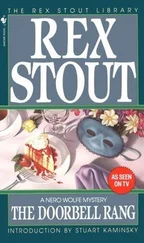
![Эрик Гарсия - Ящер [Anonimus Rex]](/books/290646/erik-garsiya-yacher-anonimus-rex-thumb.webp)