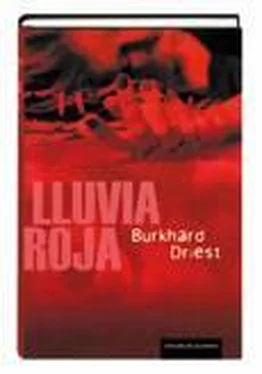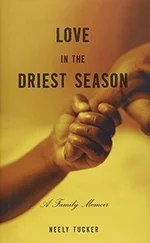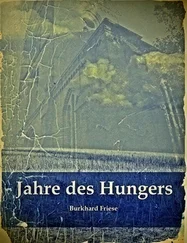Se puso el pañuelo sobre los ojos y apretó con ambas manos. Cuando las bajó de nuevo, Costa le preguntó si todavía tenía la empresa.
– Un día se retiró. Cuando todavía nadie pensaba en retirarse.
– ¿Y se vino aquí?
– Sí. En esta isla poco a poco consiguió alejarse de todo. Se alejó de toda la porquería sin sucumbir al vértigo insular.
Su voz volvía a ser firme, y Costa pensó en continuar con las preguntas mientras regresaban a la ciudad. Aún quería tomarle declaración a Franziska Haitinger antes de que se la llevaran a la cárcel. Se reclinó en el asiento.
– ¿Qué hacían las dos aquí?
– Habíamos vuelto a empezar desde cero, como de jóvenes. Aún seguíamos enamoradas de la vida. -Volvió a sollozar, y Costa, que ya iba a poner el coche en marcha, detuvo el movimiento de su mano-. Podíamos hablar de todo, de hombres, de sus amoríos, de todo.
Fuera, dos chicas corrieron torpemente hacia un coche. La lluvia había teñido de rojo sus blusas blancas y ellas sostenían una bolsa de viaje por encima de sus cabezas.
– Todavía era muy atractiva.
Le dirigió una mirada de inseguridad a Costa, como si quisiera asegurarse de que la creía.
Él asintió con aquiescencia, y eso la alegró. Costa se dio cuenta de que así le resultaba más fácil continuar.
– Los hombres todavía se enamoraban perdidamente de ella. Detrás de Vista Mar hay una terraza, allí nos gustaba sentarnos a las dos con una botella de Rioja. En el banco que hay bajo el viejo olivo. Mirando al mar. -Miró a lo lejos, como si también en ese momento pudiera ver las olas.
– ¿Estuvieron allí ayer?
– No, anteayer. Ayer estuvimos en el Mesón Sidrería del puerto deportivo.
– ¿Cuándo fue eso?
– A mediodía. Estuvimos allí desde las doce hasta las dos.
– ¿Usted y la señora Scholl?
– Y Franzi. Franziska Haitinger.
– ¿Y qué hicieron después?
– Ingrid tenía una cita con la doctora, y Franzi y yo nos fuimos a casa en coche. A eso de las cuatro tomé un taxi para venir al aeropuerto, porque quería ir a ver a mi hijo a Palma por la tarde.
– ¿Qué doctora era ésa?
– La doctora Sperl. Esquina de Juan Tur y Puget, en Santa Eulalia.
– ¿La volvió a ver antes de la salida de su vuelo? ¿O hablaron por teléfono?
– No.
– ¿Tenía alguna otra cita esa tarde?
– Sí. A las siete y media, con Martina Kluge. Martina iba a leerle las runas.
– ¿Alguien más?
– No.
– ¿De qué hablaron en el Mesón Sidrería antes de despedirse?
– Del pasado, naturalmente. Como siempre. De cómo era entonces, antes de que viniéramos a Ibiza, y qué sueños teníamos.
Su voz se fue alejando poco a poco.
Costa puso el motor en marcha y se reclinó en el asiento, pero tuvo que parar y estirarse para limpiar el cristal empañado. «Qué asco de tiempo», pensó, malhumorado. Arrancó y salió poco a poco del aeropuerto.
– Y si volvíamos la mirada atrás, ¿qué es lo que habíamos conseguido? En el fondo, una buena cantidad de cosas.
Costa la miró brevemente. No parecía darse cuenta de la tormenta que caía. Estaba en otro mundo. No sonreía, pero los recuerdos le transmitían una serenidad casi beatífica.
– ¿Qué quiere decir?
– Bueno, nuestra vida. La de Ingrid, también.
– ¿Cómo era? Me refiero a la vida de Ingrid Scholl.
Costa echó un vistazo hacia la derecha, a la ciudad, donde Torres seguramente estaría en el sótano de Medicina Forense, realizando la autopsia del cadáver de Ingrid Scholl.
– Era fascinante. No era una vida tranquila, era emocionante. Siempre le sucedían cosas que ella no buscaba, que simplemente llegaban. Como suele decirse: yo no busco, dejo que me encuentren. Eso decía ella siempre: «Yo no busco, dejo que me encuentren».
– ¿Cuándo nació usted?
La mujer no parecía haber oído la pregunta.
– ¿Quién la ha matado? -Su voz sonó de pronto dura y cortante.
Costa logró ocultar su sorpresa gracias a que, en ese mismo instante, el camión que tenían delante pasó por encima de un charco de la carretera y les salpicó de agua sucia todo el parabrisas.
– No lo sabemos. Por eso necesitamos su ayuda.
– ¿Cómo ha muerto?
– Por herida de arma blanca.
La mujer lo miró como si esperase más aclaraciones. Al ver que Costa no decía más, preguntó:
– ¿Qué arma?
– Unos pinchos para la carne de su cocina.
La señora Brendel gritó, pero enseguida se llevó una mano a la boca. Se lo quedó mirando con los ojos muy abiertos antes de desplomarse en su asiento.
– No puede ser. Es inimaginable -susurró entonces.
– Clavados en los ojos -dijo Costa.
Había tomado la carretera de circunvalación y en ese momento dejó atrás la última rotonda para incorporarse a la carretera de Santa Eulalia.
– ¿Mantenía Ingrid Scholl una relación con alguien?
– ¿Una relación?
– Sí, una relación amorosa, una relación sexual con un hombre.
Costa lo dijo todo en un tono tranquilo y afable. Estaba acostumbrado a las reacciones exageradas de los testigos cercanos y los sospechosos.
– Quién sabe.
– ¿No lo sabe usted?
– Los hombres que duran no van con nosotras. Si no, no se marcharían diciendo: «Nunca más». Ningún hombre dura.
Costa miró a la izquierda y vio algunos coches que paraban en la fuente pública. Recordó que quería haber cargado los bidones de agua en el maletero para llenarlos allí. Veinte litros sólo costaban cien pesetas en esa fuente, mientras que en la tienda había que pagar mil doscientas.
– Pero estaba casada, ¿no?
– Sí, lo estuvo, y durante mucho tiempo, la verdad.
– ¿Cuándo se casó?
– Con veinticuatro años. Demasiado joven. No tenía ni idea de lo que significaba eso. Igual que yo.
– ¿Por qué lo hizo, entonces?
– Pensaba como una auténtica Virgo. Una vida ordenada y todo será como tiene que ser. Era un gran error. Los Virgo, por desgracia, atraen siempre a gente caótica. Con ellos nada es normal y corriente.
– ¿Cuándo nació usted?
Erika Brendel lo miró.
– En septiembre de mil novecientos cuarenta y uno, Virgo ascendente Virgo. De lo más horroroso. Un tormento.
– ¿E Ingrid Scholl?
– Virgo también. Los Virgo somos muy metódicos y ordenados -hablaba como si pronunciara un discurso-. Todo tiene que encajar. Siempre somos completamente sinceros. Por eso Ingrid le resultaba tan molesta a todo el mundo. Porque a nadie le gusta eso. Nadie quiere ver la paja en su propio ojo, ni que lo señalen a uno con el dedo. Eso estorba cuando se quiere llevar una vida relajada. Pero de ello se aprende. El Virgo aprende, intenta cambiar y lo logra.
– ¿Cuánto tiempo estuvo casada Ingrid Scholl?
– Treinta y tres años.
– ¿Cómo se llamaba su marido?
– Siegfried. Jung Siegfried. Aunque carecía de la fuerza de un Sigfrido.
– ¿Vive aún?
– En Colonia.
– ¿Tiene usted su dirección?
– No, gracias.
– ¿A qué se dedica?
– Es experto informático. Y también tuvo éxito con su empresa, gracias a Ingrid, porque era ella quien lo empujaba siempre. Si no, se habría quedado atascado en lo más bajo.
Su tono volvía a ser duro, aunque todavía le caían lágrimas por las mejillas. Por lo visto, era capaz de separar su agitación interior y sus palabras.
– ¿Lo empujaba? ¿En qué sentido?
– Siempre le señalaba el camino. Si no, probablemente él se habría pasado toda la vida en el ejército alemán. Le resultaba muy cómodo, pero a ella no le gustaba nada.
Costa podía entenderlo. También para él había sido en su momento una decisión difícil dejar el ejército. Allí todo estaba regulado, iodo estaba claro, todo era seguro.
Читать дальше