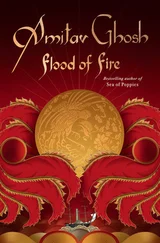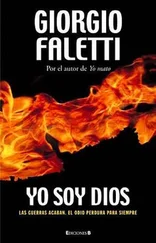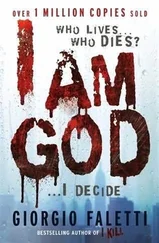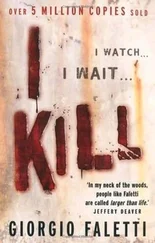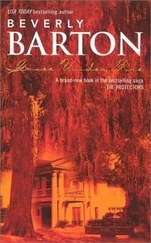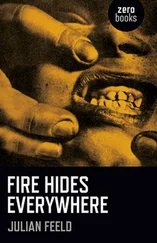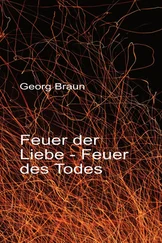– Sí, amor. ¿Qué quieres?
A fin de evitar pérdidas de tiempo, dio a su voz la pesada carga del tono profesional.
– Soy el detective Robert Beaudysin, de la policía de Flagstaff.
– Sí, claro. Y tú estás hablando con Sharon Stone.
Previsible.
– Señorita, para confirmar lo que le digo, busque en el listín telefónico el número de la policía de Flagstaff y pregunte por mí. Si quiere, le repito mi nombre.
– No hace falta. Le creo. Hable.
– ¿Conoce usted a un tal Caleb Kelso?
El silencio que se produjo a continuación estaba pegajosamente impregnado de ese tipo de desconfianza que siempre genera prudencia.
– Sí, el nombre me suena. ¿Por qué?
Pasó por alto la pregunta.
– Señorita, sabemos que existe una relación entre usted y el señor Kelso, así que creo que podemos evitar los rodeos. ¿Hace mucho que no lo ve o sabe algo de él?
– No lo veo desde hace más de una semana. Pero he hablado con él por teléfono hace un par de días.
La respuesta confirmó lo que indicaban los registros telefónicos. La muchacha era sincera. El detective experimentó un pequeño renacimiento de esperanza, que se resistía a morir.
– Bien. Y ¿qué se dijeron?
– Yo, muy poco. Habló él sobre todo. Me pareció muy agitado. Mencionó una gran suma de dinero que había conseguido o iba a conseguir. Hablaba de un viaje a Las Vegas o algo por el estilo. Después se cortó la comunicación y desde entonces no he vuelto a saber de él.
Por el instinto que impulsa a un hombre a ser un buen policía, le creyó.
– ¿Y no añadió nada más?
– Lo que le he contado es todo lo que pasó.
Una pausa. La voz adquirió una angustia desolada que le sorprendió. Era el tono de una persona que constata por enésima vez que todo en la vida está destinado a salir mal.
– Le ha ocurrido algo, ¿verdad?
Le ofreció el consuelo de la compasión, para lo que pudiera servirle.
– Sí, señorita. Lo lamento. No sé cuál era exactamente su relación con Caleb Kelso, pero debo decirle que lo han encontrado muerto en su casa. Probablemente asesinado.
Del otro lado se hizo el silencio del que no quiere conceder al mundo el lujo de sus lágrimas. O que ya no tiene más para verter.
– Para nosotros sería importante poder hablar con usted en persona, para tratar de arrojar alguna luz sobre las circunstancias de la desaparición del señor Kelso.
– Sí.
Ese monosílabo sabía a pañuelos de papel atormentados y a nudos en la garganta tragados a la fuerza.
– Le enviaré un coche a recogerla, si le parece bien. No es necesario que busque un abogado, pero si desea hacerlo no hay ningún problema.
– De acuerdo.
Colgaron el teléfono al mismo tiempo y él se quedó mirando el aparato, como si de un momento a otro el sonido de una flauta fuera a hacerlo levitar siguiendo la espiral del cable como una serpiente.
En ese instante le dio la impresión de oír en alguna parte el eco de un disparo, sofocado por la distancia. Echó la culpa a la tensión y a su oficio, que le hacía oír disparos de armas de fuego hasta en el escape de un coche. Sin darle mucha importancia, volvió con el pensamiento a las palabras de Charyl Stewart.
«Una gran suma de dinero. Que había conseguido o iba a conseguir.»
Por fin un indicio relativo al género humano, un vislumbre de alguna pista que seguir, algo que un investigador podía tratar de transformar en un móvil, una modalidad de ejecución, una tentativa de despistar.
No tuvo oportunidad de avanzar más, porque poco después reapareció Cole, de nuevo sin llamar a la puerta.
– Jovencito, creo que deberías comenz…
El agente lo interrumpió.
– Venga, por favor. Han llamado de la cárcel. Han dicho que hay algo que debe usted ver.
Con un pésimo presentimiento siguió al agente hasta el otro extremo del complejo, la parte que albergaba la prisión de la ciudad.
Entonces el presentimiento adquirió una forma precisa. Un pequeño grupo de gente reunido al otro lado del patio.
Arrojó el cigarrillo y se unió al grupo. Mientras se aproximaba, los que se hallaban más cerca se apartaron para dejar pasar una camilla que transportaban dos paramédicos. Encima estaba tendido un agente, inmovilizado con correas. Tenía los ojos cerrados y estaba muy pálido, pero no presentaba señales de heridas evidentes. Un tercer enfermero los acompañaba, llevando en alto el recipiente de suero intravenoso cuyo tubo terminaba en el brazo del paciente.
– ¿Qué ha ocurrido?
– No lo sabemos con certeza. Tiene una pierna rota y está en estado de choque. Pero su vida no corre peligro.
Dejó que los paramédicos se marcharan y avanzó hacia el centro de la escena. En ese momento llegó a sus espaldas Dave Lombardi. Sin duda debía de hallarse por allí, para presentarse tan deprisa. Lo que vieron lo vieron juntos, y juntos experimentaron la misma y oscura sensación de angustia.
En el suelo, paralelo al muro, yacía el cuerpo de un hombre. En el pecho, una mancha de sangre empapaba la camisa liviana. Los jirones de la tela daban a entender que un disparo de escopeta había producido el desastre. Como para confirmar la teoría, a poca distancia había una escopeta de las que utilizaban los guardianes.
Sobre el muro de cemento una larga raya roja permitía imaginar que el hombre se encontraba apoyado en la pared antes de caer.
Lombardi se agachó sobre el cuerpo y reposó una mano sobre su garganta. Beaudysin vio que la cara del hombre estaba extrañamente deformada, como si los huesos del cráneo se hubieran despegado los unos de los otros y se hubieran desplazado en ángulos poco habituales. No tuvo tiempo de formular una hipótesis, porque el médico la convirtió de inmediato en certeza. Hizo justo lo que el detective Robert Beaudysin temía. Cogió la muñeca del cadáver y la levantó. El brazo se dobló de manera antinatural a la altura del codo, como si por dentro ya no tuviera huesos.
O como si no los hubiera tenido nunca.
Sin soltar el brazo, aún suspendido en el aire, el médico se volvió hacia el detective y le lanzó una mirada muy significativa. Ambos sabían que también el resto de los huesos del cadáver se hallaban en el mismo estado. Pero aun así hizo la pregunta, porque era su trabajo asegurarse de los hechos.
– ¿La misma situación?
– Eso parece. Y no sabes qué ignorante me siento en casos como este.
– En casos como este, la ignorancia es la regla.
Beaudysin se dirigió a un agente que se hallaba cerca.
– ¿Quién los ha encontrado?
Otro agente, un hombre de cierta edad, ya a punto de jubilarse, dio un paso hacia delante.
– Yo he sido el primero en llegar.
– ¿Qué ha pasado?
– No lo sabemos. Había un prisionero fuera, para la hora del recreo al aire libre, y Matt Coban, mi compañero, lo vigilaba desde lo alto del muro. Yo, desde dentro, oí unos gritos. Después, el ruido de un disparo. Corrí hasta aquí y los encontré así.
– ¿Así cómo?
Señaló el cadáver con la cabeza.
– Él estaba muerto. Matt estaba aquí, caído en el suelo, con una pierna rota. Mi primera impresión fue que le había disparado al prisionero y que al hacerlo se había caído del muro.
El detective sabía, por experiencia personal, que a menudo la primera impresión es la acertada.
– ¿Él no le ha dicho nada?
– No. Cuando llegué a socorrerlo, empezó a debatirse como un loco. Parecía aterrorizado. La pierna debía de dolerle mucho, pero daba la impresión de que no la sentía. Lo único que hacía era repetir sin cesar la palabra «no». Y tenía los ojos de alguien que ha visto algo espantoso.
– ¿Quién es el muerto?
– Jed Cross. Era…
Читать дальше