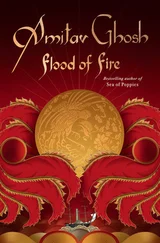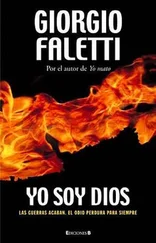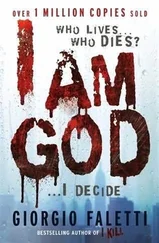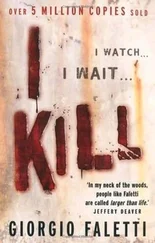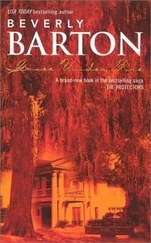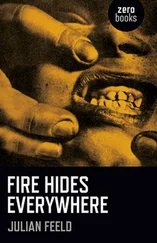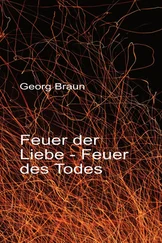Hizo una pausa, y a Jim le pareció que trataba de regresar al ámbito de las vivencias humanas, a un mundo en el que las personas no morían con los huesos destrozados en un laboratorio cerrado por dentro ni en el patio de una prisión.
Se aflojó e intentó disipar sus pensamientos con un gesto seco de la mano. Luego dirigió los ojos hacia Jim.
– ¿Ves a qué situaciones nos enfrentamos a veces en este trabajo? Es como en la guerra. Cualquier cosa con tal de no caer bajo el fuego del enemigo. Y si por casualidad estás pensando que no querrías ocupar mi lugar, te confieso que yo tampoco.
Suspiró en señal de rendición.
– No te preocupes, Tres Hombres. Quedas libre, puedes marcharte. ¿Quieres que pida a alguien que te acompañe?
– No. Creo que podré encontrar solo la salida.
Se levantó y en pocos pasos llegó a la puerta. Estaba a punto de empuñar el picaporte cuando lo detuvo la voz de Robert.
– ¿Jim?
Se volvió a mirarlo.
– ¿Alguna vez has sufrido un accidente con el helicóptero?
– No.
– Bien. Si dices por ahí una sola palabra de lo que se ha hablado en esta sala, me las apañaré para que estrellarte contra una montaña te resulte la opción más preferible.
Jim no alimentaba ninguna duda de la seriedad de su advertencia.
– Y mantén los ojos abiertos…
Jim sabía qué quería decir. Se refería a él y de algún modo también a ese extraño animal que la ciencia catalogaba de forma arbitraria entre los perros. Una locura, tal vez. ¿Pero cuántas locuras, con el tiempo y con el éxito, al fin habían resultado ser geniales intuiciones?
– Mensaje recibido.
Salió del edificio y recorrió sin dificultad el camino que le prometía salir de aquel lugar sofocante. Cruzó el vestíbulo, donde la muchacha de la recepción lo miró asombrada por la discordancia de sus ojos. Al salir echó un vistazo a la sala de espera. Vacía. Pasó el umbral y se encontró con la luz y el aire del aparcamiento. Respiró y le sorprendió que todo siguiera igual, tal como lo había dejado.
La muchacha rubia se hallaba fuera, a pocos pasos. Había salido a fumar un cigarrillo. Al verla allí, le resultó aún más guapa de lo que había juzgado a primera vista. Pero por el momento tenía otras cosas en la cabeza.
Luego la muchacha rubia se volvió y los ojos de ambos se cruzaron.
No mostró sorpresa alguna. No lo vio como un fenómeno de feria ni de alcoba. Quizá sencillamente ni siquiera lo vio.
Jim se dirigió a la camioneta. Había avanzado solo unos metros cuando le llegó desde atrás la voz de aquella chica. En contraste con su aspecto delicado, le habló con un inesperado tono de dureza.
– Discúlpeme.
Jim se volvió. La muchacha había tirado el cigarrillo y avanzaba hacia él.
– ¿Usted es Jim Mackenzie?
– Pues sí. ¿Nos conocemos?
La muchacha tendió una mano seca y segura.
– Me llamo Charyl Stewart. Soy…
Se interrumpió.
– Era amiga de Caleb. Él me ha hablado mucho de usted.
Jim no se molestó en preguntar cómo lo había reconocido.
– Caleb ha muerto.
Charyl pronunció las palabras con un sentido de ineluctabilidad. Había muerto y jamás volvería. Ni para ella ni para nadie.
Jim mostró respeto por su desolación. Por eso prefirió no bajar la mirada.
– Lo sé. Lo encontré yo.
– ¿Y cómo sucedió?
– Todavía están investigando. No puedo decir nada.
– Entiendo.
Charyl buscó en los bolsillos de su liviana chaqueta y sacó una pitillera de piel.
– Ya sé que para usted soy una perfecta desconocida. Pero Caleb le tenía afecto. También a mí. Y eso, de alguna manera, nos vuelve menos extraños.
Extrajo de la pitillera una tarjeta de visita y se la dio.
– Éste es mi número de teléfono. Me quedaré en la ciudad esta noche. Le agradecería…
Calló, quizá porque recordó que a través de un afecto común eran menos extraños.
– Te agradecería mucho si mañana por la mañana, antes de que me vaya, me acompañaras a ver dónde vivía Caleb. Podría pedírselo a otro, pero me gustaría que fueras tú.
Jim cogió la tarjeta y la guardó en el bolsillo de la camisa, junto con las gafas. Esbozó una leve sonrisa que deseó que resultara reconfortante.
– Muy bien. Hablamos mañana, Charyl.
Siguió hacia la camioneta, dejando a una muchacha rubia de pie en medio de un aparcamiento, sola con sus ojos húmedos y su voz sin ilusiones en una cara demasiado dulce. No veía un solo motivo para hacer lo que acababa de pedirle Charyl. Sin embargo, se dijo que en el pasado había hecho muchas cosas sin explicarse el motivo.
Y eran casi todas cosas malas.
Pero esa muchacha rubia no lo sabía, y podía ser un buen modo de iniciar algo de una manera distinta.
Jim detuvo el Ram frente al Wild Peaks Inn a las diez y media.
Había telefoneado a Charyl Stewart bastante antes, sorprendido de lo que hacía. La noche que acababa de pasar no había sido mejor que la anterior. Silent Joe le había hecho compañía, sin faltar al comportamiento que indicaba su apodo. Lacónico de carácter y hambriento por vocación.
Había muchas cosas que lo acometían cuando se quedaba solo, y al menos otras tantas cuando se encontraba en contacto con el resto del mundo. Jim no estaba preparado. Antes no le había sucedido nunca, ni lo uno ni lo otro. Quizá por eso había decidido llamar a aquella muchacha de la que no sabía absolutamente nada, salvo el afecto en común por un hombre muerto de una forma horrible.
Ella respondió en tono impersonal al segundo timbrazo.
– Diga.
– Charyl, soy Jim Mackenzie.
El tono de la muchacha viró al calor de una voz amiga.
– Hola, Jim. Esperaba tu llamada. ¿Crees que podrás acompañarme?
– Sí. Si te va bien, pasaré a recogerte hacia las diez y media. ¿Te parece?
Un segundo de silencio. Con los ojos de la imaginación Jim la vio alzar la muñeca para consultar la hora.
– Perfecto. Estoy en el Wild Peaks Inn. ¿Sabes dónde queda?
– ¿No es en la esquina de la ruta 66 con la Fourth, en East Flagstaff?
– Exacto.
– Estupendo. Hasta luego, entonces.
Al cortar la comunicación se preguntó por qué había aceptado, y ahora, ya en el aparcamiento del motel, seguía preguntándose lo mismo. Puntual como no lo había sido nunca, salvo cuando le convenía. Cogió el móvil y se dispuso a marcar el número de la muchacha, pero ella lo interrumpió, al salir por la puerta de su habitación. De pronto, ese reducido panorama del centro comercial cobró un centro de atracción. Vestía la misma chaqueta, pero se había cambiado los pantalones y la camisa. Llevaba el pelo rubio recogido en la nuca en una cola de caballo. No iba maquillada y se la veía más joven que el día anterior. Aunque sin experimentar por ella ningún interés en particular, Jim se dijo que de la figura de esa mujer parecía emanar una vibración diferente, como si sobresaliera por encima de todas las demás imágenes que la rodeaban.
Mientras Charyl se acercaba, Jim se apeó de la camioneta y fue a abrir la puerta del lado del acompañante. Silent Joe, sentado allí, parecía mirar con atención un punto imaginario situado frente a él.
– Anda, baja. Hoy debes ir atrás.
El perro volvió la cabeza y lo miró como un noble inglés a su chófer un instante antes de despedirlo. Poco después fijó la vista en el espacio que se extendía al otro lado del cristal, sin la menor intención de moverse.
Como si fuera sordo. Jim contuvo una sonrisa, para no parecer vencido.
– Anda, chaval. Me has entendido perfectamente. Por una vez harás de perro, en lugar de turista.
Silent Joe se decidió por fin. Se movió con lentitud, con toda su suficiencia canina. Mientras subía a la parte trasera de la camioneta, su aire acongojado expresaba todas las injusticias del mundo.
Читать дальше