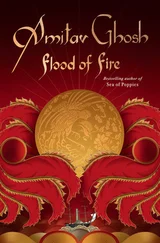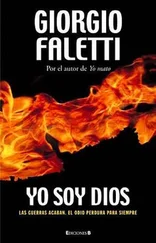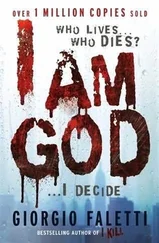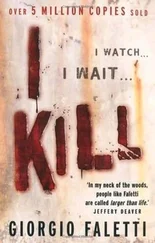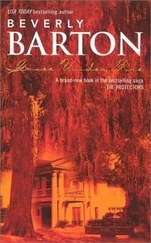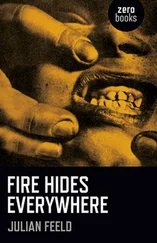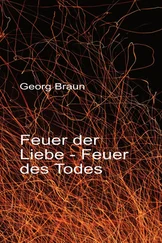– Basta, Silent Joe. ¿Qué te ocurre?
El perro no le prestó la menor atención. Cuando entendió que la puerta no se abriría, abandonó el costado para dirigirse a la parte de atrás, que había quedado abierta. Saltó a ella con tanto ímpetu que resbaló con un ruido sordo al dar con el cuerpo contra el exterior de la cabina.
Recobró el equilibrio casi de inmediato. Entonces alzó el hocico hacia el cielo y se puso a aullar.
Una fracción de segundo después, desde algún lugar de detrás de la casa llegaron los gritos de Charyl. Agudos, casi inhumanos. Parecía imposible que una persona pudiera poseer dentro de sí la capacidad de sufrir de ese modo, como si experimentara todo el horror y el dolor del mundo.
Jim sintió que la carne de gallina recorría su cuerpo como una ráfaga de aire frío. Y que el terror congelaba ese viento.
Pero de algún modo se obligó a actuar. Se volvió hacia Van Piese: sus ojos parecían aún más aterrorizados que los del perro. Le habló en tono tajante, con la máxima claridad de que era capaz en aquel trance.
– ¿Tiene usted un móvil?
– Sí.
– No se mueva de aquí. Llame enseguida a la policía. Pregunte por el detective Beaudysin, dígale mi nombre y pídale que venga ahora mismo a la casa de Caleb. ¿Me ha comprendido?
Los gritos continuaban, implacables y antinaturales. Van Piese no entendía nada, lo que parecía aumentar su terror.
– Sí.
Jim casi no oyó la respuesta. Ya había salido corriendo, en dirección a la esquina de la casa.
Los gritos continuaban.
Una nube oscura pasaba por el cielo de The Oak, dibujando una larga sombra negra en el terreno. Daba la impresión de que cruzaba el cielo simultáneamente en todo el mundo y que el sol no volvería a salir nunca más.
Jim llegó a la esquina y la superó corriendo, aterrado ante la idea de lo que podría encontrar.
El lado izquierdo de la casa se veía despejado. Nada ni nadie.
Los gritos cesaron de golpe.
Jim siguió corriendo. Maldiciendo y rogando pasó también la esquina siguiente.
Y allí la vio.
Yacía en el suelo, en la parte llana que bordeaba un tramo del lado posterior de la construcción, antes de volverse cuesta y luego montaña. Estaba tendida sobre la espalda, con la cabeza vuelta hacia el lado opuesto del que llegaba él. Una de sus piernas estaba superpuesta sobre la otra de manera antinatural, como si tuviera los huesos despedazados.
Jim disminuyó el paso y la inercia lo llevó al lugar desde donde podía verle la cara.
La cola de caballo se había deshecho y el pelo le cubría el rostro. Jim vio los rasgos deformados, lo mismo que los huesos del cráneo.
Sin necesidad de tocarla supo que estaba muerta.
Logró vencer su piedad, que le pedía inclinarse, apartarle el pelo de la cara y coger entre los brazos a aquella muchacha demasiado joven para morir y demasiado herida para morir de esa forma. Pero la poca lucidez de que disponía le ordenaba no tocar nada hasta que llegara la policía. Cayó de rodillas junto al cuerpo de Charyl y se agachó hasta apoyar la frente en el suelo. Se quedó allí, llorando sin lágrimas y maldiciendo al mundo por aquella muerte sin sentido, hasta que oyó a lo lejos el lamento de las sirenas.
Entonces se recompuso y levantó la cabeza.
En el preciso momento en que el primer uniforme azul de un policía aparecía por detrás de la casa, resonó el primer trueno.
Inmediatamente empezó a llover.
El resto fue, si ello era posible, una pesadilla todavía peor.
La lluvia que caía a cántaros, el cadáver sobre la camilla, el brazo, doblado a la altura del codo de manera antinatural, que resbaló de debajo de la manta pese a las correas que sujetaban el cuerpo. Las luces de la ambulancia, la sirena. El viaje hasta la Central escoltado por el coche de la policía, *con Silent Joe por fin calmado, acurrucado a su lado. El pensamiento constante de la cara deformada y el cuerpo destrozado de aquella que en vida había sido una muchacha guapa sin suerte. En sus oídos todavía resonaba el recuerdo de sus gritos. Las horas pasadas respondiendo cien veces las mismas preguntas.
«No, nunca había visto a Charyl Stewart hasta anteayer por la tarde.»
«Sí, sabía que era prostituta. Me lo dijo ella.»
«Sí, conocía su relación con Caleb Kelso.»
«No, no creo que nunca antes hubiera estado en The Oak.»
«¿Que qué ha ocurrido? Es la centésima vez que lo digo. Cuando la oí gritar, corrí hacia la parte trasera de la casa, y ella…»
Jim agradeció a todos los santos del Paraíso haber encontrado en The Oak a aquel paliducho empleado de banco, Zachary Van Piese. Le había dado una coartada que valía su vida. De haberse hallado solo, ¿cómo habría explicado su presencia en compañía del cadáver de una prostituta de Scottsdale, en el mismo lugar donde ya habían asesinado a su amante, de la misma forma?
Durante todo el tiempo que compartió el despacho con otro policía, Robert aceptó el flujo de preguntas que se arremolinaban como ondas de radio en torno de la figura sentada de Jim. Tras el descubrimiento del nuevo homicidio, había descendido sobre él una especie de resignación. Por un par de miradas que le había echado, Jim supo que habría dado un mes de salario para encontrarse a solas con él y preguntarle las cosas que de veras le interesaban. En uno de los pocos momentos en que se quedaron solos, el detective le dirigió un interrogante seco que, como tal, obtuvo una seca respuesta.
– ¿Ha sucedido de nuevo?
– Sí.
– Lo hablaremos cuando nos dejen a solas.
Jim entendió el mensaje. Significaba: «No digas lo que sabes». Significaba: «No digas lo que sé». Por pura suerte, Van Piese, aturdido por las emociones vividas, recordaba de forma confusa la sucesión de los hechos e interpretaba el comportamiento frenético de Silent Joe como una reacción al violento temporal.
Jim no lo contradijo.
Hacia el final de su declaración, llegó al despacho de Robert nada menos que Donovan Cleese, el jefe de policía de Flagstaff. Tras entrar en la sala, indicó con la mano que continuaran y se sentó en un rincón. Asistió sin abrir la boca al resto de las preguntas y respuestas. Llevaba estampadas en el semblante las señales de eso que en los comunicados de prensa se definía como «una viva preocupación».
Jim pensó que tenía sobrados motivos para ello. En la animada pero inocua pequeña ciudad de Flagstaff habían muerto tres personas, asesinadas de manera bárbara por la misma mano. Y dado que en cuanto a las primeras dos no había modo de saber en qué dirección encaminarse, nada hacía presuponer que con esta tercera víctima las cosas cambiarían.
No obstante, la esperanza es lo último que se pierde y por eso estaba allí, rogando en silencio, preso también él de su pequeño terror. Se cernía sobre él el espectro del FBI, que de un momento a otro podía aparecer en la sede de Phoenix para imponer su autoridad y apartar del caso a la policía local.
Después de haber repetido sus respuestas por enésima vez, terminó para Jim el calvario del interrogatorio. Pese a la presencia de su jefe, Robert decidió acompañarlo en persona hasta la salida. Ni siquiera necesitó inventar una excusa. Por supuesto, frente a la entrada principal se habían reunido los representantes de todos los medios periodísticos del estado. Si se enteraban de que Jim se hallaba presente por segunda vez en el lugar de un crimen, habría terminado, tanto para él como para la investigación, ese mínimo de reserva que les hacía falta para intentar encontrar una solución. Esperaron, pues, a alejarse lo suficiente del despacho antes de entablar cualquier conversación. Ahora que iban bajando escaleras y recorriendo diversos pasillos en dirección a una salida secundaria, el detective Robert Beaudysin tuvo al fin la oportunidad de hablar con su principal testigo.
Читать дальше